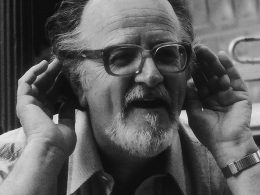Rolando Sánchez Mejías, Cuaderno de Feldafing, Madrid, Ediciones Siruela, 2004, 144 pp. (Colección “Nuevos Tiempos”)
El escritor cubano Rolando Sánchez Mejías, tras la publicación de su libro Historias de Olmo (Ediciones Siruela, 2001), publica ahora lo que podría entenderse, desde un punto de vista teórico y formal, como una secuela de aquél, Cuaderno de Feldafing.
Historias de Olmo significó el debut del autor, que antes había dado a la prensa libros de poemas y ensayos sueltos sobre temas predominantemente cubanos, en el género de la ficción. Escribo “ficción” y no cuento, novela o relato porque ese libro trataba de la invención de un personaje y la transcripción de sus “aventuras” en el número de renglones más escaso posible. Olmo, entre otras cosas, era en efecto una apología de los estilos considerados menores, no sólo por la brevedad que comportan sino por la relación que guardan con la artesanía literaria (la miniatura, el bonsái) y las excentricidades intelectuales. Los dilemas de Olmo, “un acromegálico que mira a la lejanía”, eran la esterilidad literaria, las palabras, el lenguaje y la realidad.
Estas mismas obsesiones se repiten a lo largo del Cuaderno de Feldafing, pero con un cariz distinto. Aquí ya no se trata de concentrar la fuerza y la plasticidad de la ficción en un solo personaje, sino de dibujar situaciones, pegar estampas, escribir pies de foto, anudar secuencias y alternar la sombra de un impertérrito narrador con un elenco de personajes extraños (todos ellos emanaciones, o pulsaciones, de las preocupaciones metafísicas y literarias del narrador mismo). El efecto que esto produce es el de un teatro guiñol dominado por la noción de absurdo.
El Cuaderno de Feldafing es un cuaderno de escritor común y corriente, con una única salvedad: a través de sus renglones helados se cuela la ventisca de una historia; una historia que, resumida, se leería más o menos de la siguiente manera: un escritor sale de su casa en España; se instala a orillas de un lago, en el sur de Múnich, para escribir; comienza a tener problemas con lo que escribe, mismos que confía a la intimidad de su cuaderno; mientras tanto, conoce a una serie de personajes y recibe cartas (algunas de esas cartas vienen de Cuba, las envía su madre y en ellas comenta los avances o, a decir verdad, lo que ella considera retrocesos en la escritura de su hijo). El escritor regresa a su casa en España y es detenido por la policía aduanal: “En el aeropuerto, de regreso, me registran y hallan el Cuaderno de Feldafing. Me preguntan: ¿Qué es esto? Les digo: Un libro. Dicen: Pero no tiene forma de libro. Sudo explicando la idea que tengo del libro, sólo mueven la cabeza, me miran con compasión.”
Queda claro, luego de haber leído sus 144 páginas, haber visto las dos fotografías que contiene, más un mapa de Feldafing de rústica, casi hilarante manufactura, que el cuaderno es en realidad un libro, el libro que tenemos justo ahora frente a los ojos. Sin embargo, el solo hecho de que el libro se presente bajo la forma sospechosa de un cuaderno ya deja mucho en que pensar.
La tradición del cuaderno como instrumento de avanzada literaria es relativamente nueva. Su nacimiento podría fecharse en mayo de 1930. En aquel mes apareció en las librerías de Francia, con el sello de la NRF, un Cahier de Paul Valéry. Es decir: no un libro con el título de Cuaderno, sino un cuaderno impreso en forma de libro. El autor era lo suficientemente respetado en aquellos años como para darse el lujo de publicar su cuaderno de notas, tal y como éstas habían sido concebidas originalmente, en un “orden que es también un desorden”, sin alterar “las incorrecciones, los defectos, los bosquejos”. No obstante, el hecho de que Valéry publicara su cuaderno y lo hiciera así, comportaba cierto atrevimiento, cierta gestualidad deliberada que a la postre habría de revelar su enigma.
En el prefacio, Valéry declara haber escrito esas notas día con día a lo largo de 1910; el texto impreso era idéntico al manuscrito original, cuya edición fotográfica había publicado el editor Édouard Champion. La oración que cierra ese prefacio puede leerse como una temperada rendición de cuentas, o como el parte de un cirujano que acaba de auscultar un cadáver: “Il faut se prêter quelquefois aux monstrueux désirs des amateurs du spontané et des idées à l’état brut.” (“En ocasiones, se precisa de los deseos monstruosos de los amadores [amateurs] de la espontaneidad y de las ideas en su estado bruto.”)
Con la publicación de su cuaderno de 1910 Valéry se permitía, como se ha insinuado, el descaro de hacer ostentosas sus ironías más delicadas y aforísticas, como esta joya del pensamiento literario que socava incluso los preceptos en que se funda la publicación de su cahier: “Siempre hay, en la literatura, algo de turbio: la consideración de un público. Por lo tanto, siempre una reserva del pensamiento, un pensamiento ‘trasero’ que alberga toda charlatanería. Por lo tanto, todo producto literario es un producto impuro.” Más allá de su evidente cinismo, Valéry le rendía un homenaje velado a la figura de Leonardo, quien llevaba notas a manera de diario en cuadernos que tardarían cuatrocientos años en revelar a un joven de la provincia francesa de Sète, a orillas del Mediterráneo, su condición de auténticos acorazados: obras en el sentido absoluto del término. El año de publicación de la Introducción al método de Leonardo da Vinci es 1894. Hay 36 años de diferencia entre este ensayo de largo aliento y la osadía de publicar el cuaderno. El primero es un estudio razonado, y hasta cierto punto fantasioso, que giraba en torno del intelectual puro, del artista en cuya persona se equilibran las potencias de la imaginación y de la inteligencia, casi sin mezclarse. El cuaderno de 1910, en cambio, es una astucia que mira en retrospectiva y enmienda aquel primer ensayo de juventud. Volver público lo privado, exponer lo que se había concebido para uso exclusivo del autor, revelaba el sentido estratégico de todo proyecto de escritura, y convertía la más mínima partícula en gesto significativo.
La lección que Valéry subraya a propósito de los cuadernos y la obra de Leonardo es la calidad del esbozo, de lo que en pintura se conoce como apunte, y su supremacía sobre la obra terminada.
A setenta años de distancia, Rolando Sánchez Mejías juega un poco con la misma idea y ofrece a los lectores no aquello que estaba escribiendo en Feldafing, sino el cuaderno subsidiario que empleó para remediar sus amaneceres de ocio. En lugar de proponer un libro-libro, lo que propone es su simulacro. El cuaderno se presta para muchas cosas, entre otras el autorretrato: el autor aparece sentado en una banca junto al lago, o reclinado sobre un escritorio garabateando sus apuntes. Es presa de la angustia, puesto que las palabras se resisten a obedecer su mandato y no sólo eso: se inscriben en una zona intermedia que nada tiene que ver con la definición de un género literario específico. Esta ambigüedad convierte al autor en sujeto de una flagrante comedia: “El ruso le ha dicho a Frau Rilke que yo no soy un escritor sino un farsante. Que quien toma notas no puede ser un escritor”, leemos en una de las entradas del cuaderno.
Como su antecesor Historias de Olmo, Cuaderno de Feldafing es una bitácora de exilio. Bitácora de exilio en dos sentidos: uno político, real, que encuentra su consecuente desahogo en el empleo de una jerga vernácula, y otro metafísico: el exilio del autor con respecto a la realidad. Desde 1997, Rolando S. M. vive en Barcelona, y ha dedicado parte de su tiempo a coleccionar los contrastes que separan la isla de Cuba de los climas extremosos de Europa. Su lenguaje es un cruce de caminos entre la verbosidad natural de los cubanos enfrentada a “la idea que ha devenido sublime, pálida, nórdica, königsbergiana” de Federico Nietzsche. Este ir y venir ha colocado a Rolando en el centro imposible de la historia que ha querido contar. Aunque bien mirado, lo suyo no es una historia-historia tanto como una sucesión de preguntas que encuentran en el absurdo la prueba más contundente de su eco: ¿Dónde se localiza el muro que separa ficción de realidad y qué tan blando es ese muro? ¿Qué tan flexible es el trampolín desde donde las palabras se proyectan a la alberca de la realidad sonora del discurso? ¿Y qué tanto se puede estirar la liga que anuda en una elipse la noción de autor? Las ligas, como las donas, tienen el centro hueco. Puede ser que por ahí se haya esfumado el personaje-autor. De las demás preguntas es casi inútil hablar, debido a que las respuestas que podemos ofrecer redundarán en meras conjeturas. Sílabas “Que se convierten en palabras. / Que se convierten en imágenes. / Que se convierten en historias. / Que se convierten en realidad. / Y esto no tiene sentido, señor mío”. Si uno pudiera salir del lenguaje para elucidar los problemas del lenguaje, el conflicto estaría resuelto.
Con Cuaderno de Feldafing se estira aún más la cuerda que con la invención de Olmo y sus delirios sobre la realidad de las palabras había alcanzado una tensión admirable. Esto no agota una veta imaginativa. Más bien demuestra que la prosa de Rolando Sánchez Mejías ha alcanzado su compartimiento ideal estanco. –