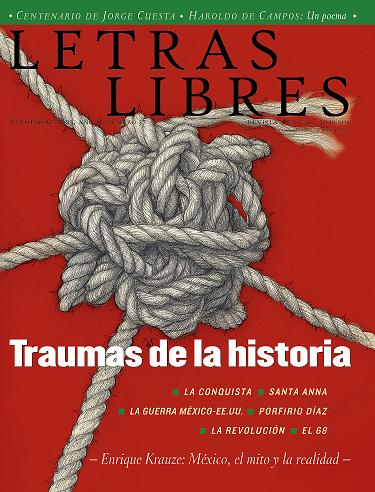Al día siguiente de que se hiciera pública la muerte de Barry White por falta de un transplante de riñón, el Washington Post anunció que un DJ llamado Dr. Dredd iba a rendirle homenaje poniendo sus discos toda la noche en el Saint-Ex, un bar en la esquina de las calles U y 14 (virtualmente todos los cruces del Distrito de Columbia representan el encuentro guarismal entre letras y números.) Históricamente, el barrio de la Calle U ha sido uno de los escenarios de la transformación cultural afroestadounidense: es allí donde se inauguró la Universidad Howard y donde creció Duke Ellington; allí sucedieron los disturbios de 1968, cuando una manifestación organizada por Stokely Carmichael, en respuesta al asesinato de Martin Luther King, Jr., degeneró en el saqueo y quema de locales. A partir de los años setenta, mientras Washington se convertía paulatinamente en la capital no sólo de la política sino también del crimen en Estados Unidos, la Calle 14 floreció, casi literalmente, gracias a su conversión en zona roja.
En esa misma época, al otro extremo del país, cuajó una leyenda musical que, sin caer en la dicotomía ideológica establecida por el reverendo King y su contraparte separatista Malcolm X, llegó a ser emblemática del poder negro: Barry White, fundador de la Orquesta del Amor sin Límites.
Nacido en Galveston, Tejas, y criado en Los Ángeles, White encontró en el monólogo musical del amante perfecto —para quien es, con y sin albur, mucho mejor dar que recibir— el antídoto para las estadísticas brutales que hasta la fecha asedian a su minoría racial. Él mismo diría años después, durante un seminario sobre el futuro de la música que impartió en la Universidad de Oxford, que cantar soul lo había salvado de pasar el resto de su vida entre el crimen y el castigo. White supo a los dieciséis años que tenía que cambiar su destino —contó en aquella ocasión—, después de una breve estancia en la cárcel motivada por el estrafalario delito de robarse unas llantas.
Un velorio sin muerto, oficiado por un DJ con nombre funk, parecería la mejor manera de conmemorar la voz de terciopelo que le abrió el camino de la libertad y el amor a su dueño. Dice la leyenda que esa voz salió una mañana de la garganta del White adolescente ya formada y en toda su gloria, como Atenea surgiendo de la cabeza de Zeus, cuando dirigió un cavernoso “Buenos días” a su madre que los dejó pasmados a ambos. Decidí acudir a la cita del Dr. Dredd y expresar mi duelo junto con otros amantes —porque White no admite fanáticos, sólo amantes— de aquel registro sin fondo.
Al cruzar el umbral de Saint-Ex, vi que había cometido un grave error. La gente —eso sí, mucha para un martes— representaba un ejemplo acabado del efecto urbano llamado “gentrificación”, término orwelliano que describe la inundación de los barrios negros por oleadas de jóvenes profesionistas, en su mayoría blancos. El bar era nuevecito, nada sórdido, con un decorado a la Francia ocupada que me obligó a reconocer, contra mi voluntad, el origen de su nombre: el autor de El principito. Nada pudo haber contrastado más con la imagen de la Morsa del Amor que la de un rubio efebo extraterrestre que teme a los baobab.
Me apoyé en la barrita sintiéndome fulminada, y pedí una cerveza a la mesera con aspecto de niña y mirada de cuarentona que apareció a mi lado. Tomé un trago largo como para dejar pasar el primer momento de confusión. Fue hasta entonces cuando escuché, al fondo del local,una frase que encantaría a la sirena más reacia: Girl, I’ll do anything.
Siguiendo, hipnotizada, el rastro musical, bajé unas escaleras oscuras que desembocaban en una pequeña pista de baile —vacía— con más mesas y sillones —llenos— ubicados a su alrededor. Al otro extremo, entre un altar improvisado y una cava con reja, encontré por fin al misterioso y decepcionante Dr. Dredd: resultó más joven, más bajo, y definitivamente más débil de lo que esperaba. Se veía tan asustado como yo por el poder adquisitivo del público que había convocado. Llevaba un par de audífonos enormes incrustados sobre las sienes. Iluminado desde abajo por dos lamparitas azules que no irían nada mal en la casa de mi tía abuela, movía las manos sobre una de varias tornamesas como si estuviera cocinando algo a fuego muy lento.
Me hundí en un sillón con lo que quedaba de mi cerveza, sintiéndome realmente afligida. Quería cerrar los ojos para no ver el panorama perturbador de un barrio “en transición”, y también para sentir el golpe completo del bajo en el estómago. Me dejé llevar por una corriente de sonido en que confluían las frases de varias canciones, todas con mensajes tan irresistibles que inclusive los biólogos marinos las han empleado para que los tiburones se animen a reproducirse: nobody but you and me; never going to give you up; you’re the first, the last, my everything.
Hasta que percibí un leve cambio, otro volumen. Abrí los ojos en el instante en que comenzó a sonar triunfal Can’t get enough of your love, babe. Noté que Dr. Dredd se había bajado los audífonos a los oídos y estaba mirando fijamente a una pareja que bailaba en el centro de la pista: dos auténticos señores del barrio “U”, que claramente llevaban varias décadas ensayando su groove. El deseo no los alteraba demasiado, de hecho dialogaban tranquilamente con la música, poniendo el peso sobre un pie, luego el otro. Cada breve movimiento en la cadera de la mujer producía un vaivén de péndulo en su falda corta. Mientras el hombre le daba una vuelta, evocando la rotación de la Tierra o de un LP, Dr. Dredd y yo nos miramos, satisfechos por fin. Una pareja era suficiente, no se había muerto Barry White. ~
(Pierre, EUA, 1969). Escritora y artista plástica. Es autora, entre otros, de Martín Luis Guzmán: Entre el águila y la serpiente (Tusquets, 2015) y A Dozen Sonnets for Different Lovers / Docena de sonetos para amantes distintos (Ediciones Acapulco, 2015).