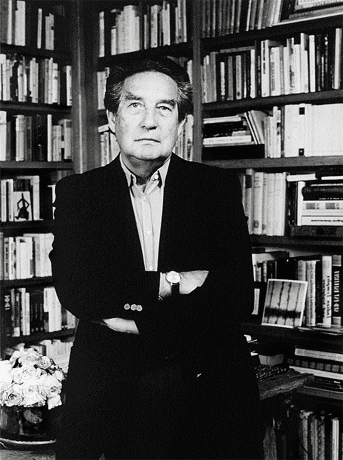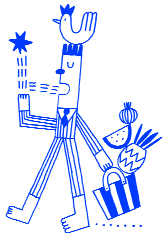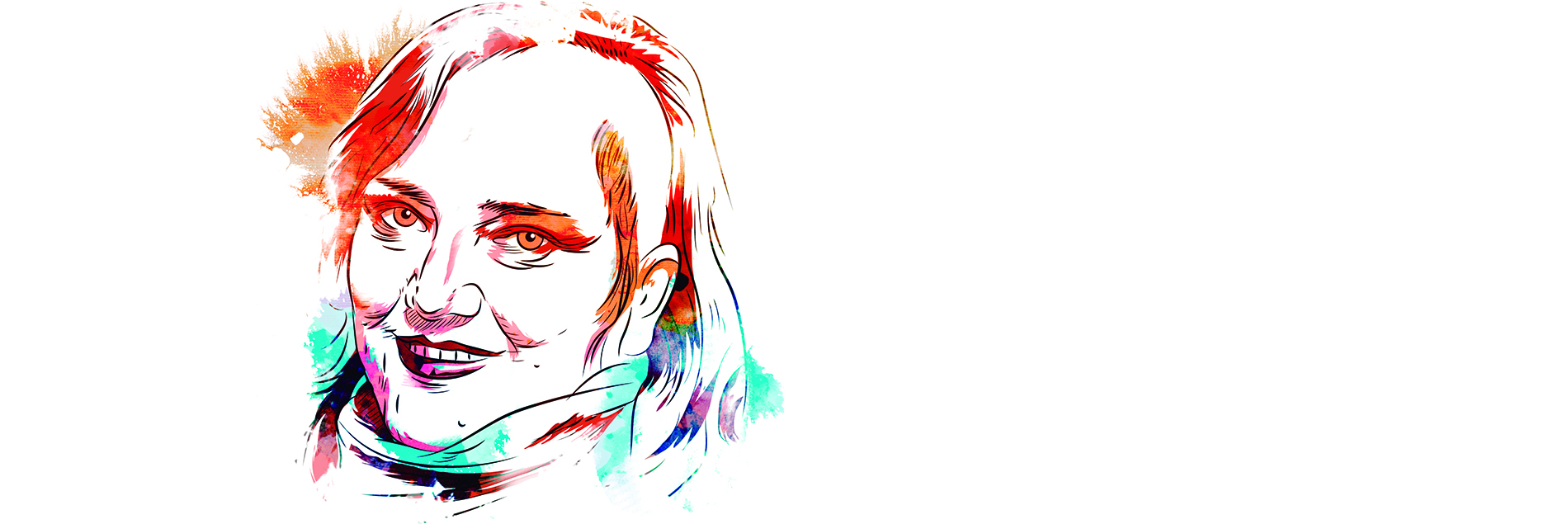Comenzaré con una confesión: hace más de 25 años que leo a Octavio Paz. No con la dedicación de un especialista en su obra. Tampoco con la del estudioso de la literatura mexicana o hispanoamericana. Mi acercamiento, en parte, se parece más al de quien, reconociendo en sus ensayos y poemas una dimensión fundamental, los toma por testigo y a veces por método —camino— de otras muchas lecturas y acontecimientos personales, sociales y políticos. A pesar de esta asidua frecuentación de su obra, al tratar ahora de pensar en una imagen, en una frase que, como una línea, definiera un poco su trayectoria, me he sentido abrumado por la incapacidad de cifrarla, de verla. Un perfil de Octavio Paz ha de quedar irremediablemente en algo parcial e inexacto, por estar condenado a ser mera tentativa. ¿Por qué? La complejidad de su vida, de sus poemas y sus ensayos es tal que todavía esperan al ensayista que sepa aclarárnosla.
No niego la existencia de varios estudios serios, documentados y útiles, y de algunas breves páginas preciosas en las que se nos invita a entrar en su obra —esa casa de la presencia—; pero echo de menos los ensayos que hubieran escrito un Cioran, un Roger Caillois o una Marguerite Yourcenar sobre este apasionado y lúcido politeísta. Desde la fecha de su muerte, en abril de 1998, se han publicado muchas páginas sobre Octavio Paz, y en no pocas ocasiones se ha querido aprovechar la ocasión para situarlo, con más prisa que competencia, en algún lugar de la historia literaria del siglo xx. Unos lo conceptúan sobre todo como ensayista, otros (los menos) como poeta; otros más, finalmente, desde una soberana ignorancia —sólo igualada por su atrevimiento—, le niegan el pan y la sal reduciéndolo a divulgador y poeta segundón. ¿Es necesario aclarar que estos últimos suelen ser escritores mediocres que utilizan el nombre de Paz como medio para publicitarse? No me resisto a mencionar a otra especie bastante habitual: la de quienes nunca lo contradijeron en vida y ahora se precipitan a refutar, en una o dos páginas, aspectos centrales de su obra. Recuerdo que, a la muerte de Gil de Biedma, un escritor amigo suyo le escribió una semblanza, la mitad de la cual consistió en sostener que, en la disputa que habían tenido sobre un asunto, él, el vivo, tenía la razón. El silencio de los muertos no otorga razón a los vivos; pero, afortunadamente, las obras quedan vivas. Y responden.
A Octavio Paz le tocó un siglo difícil como pocos. Nacido en 1914, vivió de cerca la Revolución Mexicana, supo de los estragos de la Primera Guerra Mundial y, seguidamente, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración nazis y soviéticos y, recorriendo el siglo —junto a las dictaduras militares que hubieron de sufrirse tanto en Latinoamérica como en otros lugares de Europa y del resto del mundo—, presenció el comunismo histórico. Siendo un hombre que se negó a todo jesuitismo ideológico, que quiso mirar de frente y decir lo que veía y pensaba, se vio insultado o negado, de manera más o menos frecuente hasta el final de sus días, por la caterva de convencidos, en muchas ocasiones fanáticos de una sola idea, incapaces de pensarla pero que, en cambio, eran pensados por ella.
Fue un solitario con amigos en los cinco continentes. Hombre de la ciudad que amaba la naturaleza, vivió en cambio siempre cerca de los periódicos y de la calle, de la agitación de las multitudes, sin dejar de oír la voz solitaria entre la gente. Aunque le horrorizaban casi todas las ciudades modernas, en México vivía en el Paseo de la Reforma, en el centro de la urbe, rodeado por el tráfago de los coches, el humo y las voces. Dialogó con poetas jóvenes y viejos, con filósofos, astrónomos y astrólogos, políticos, arquitectos, científicos, sinólogos, historiadores, lingüistas y jardineros. ¿Qué buscaba Octavio Paz? ¿A quién buscaba? En un poema, pensando en su adolescencia, nos lo dice: "No buscaba nada ni a nadie, buscaba todo y a todos" (1930: "Vistas fijas", Árbol adentro).
Uno de los temas que ocupó a Paz desde sus comienzos literarios es el de la soledad del hombre moderno: no sólo la soledad de los hombres y mujeres en las multitudinarias ciudades, sino, sobre todo, la soledad que resulta de sentirse aislado de un saber, sea filosófico o religioso. Aunque Paz dejó muy pronto de ser creyente, fue siempre, ya que no religioso, sí espiritual. Una espiritualidad ajena a toda teología. Las diversas teologías le interesaron como expresiones del mundo de las ideas y de las formas; también de los sentimientos ante el más allá. Le dieron que pensar, pero no qué creer. Su búsqueda de una sabiduría (matizada siempre por un escepticismo moderado: un escepticismo que duda de sí, cercano a un Pirrón o a un Montaigne) forma parte tanto de su poética como de sus reflexiones filosóficas. Es verdad que Paz no fue nunca un filósofo en el sentido convencional del término: no lo tentó la historia de la filosofía ni sus jergas más o menos legítimas (tampoco a Montaigne o a Cioran), pero creo que hallamos en muchos de sus escritos a un verdadero filósofo, es decir: a alguien que piensa de verdad.
Esa preocupación por la soledad fundamental la vio Paz reflejada en La tierra baldía (1922) de T.S. Eliot; además observó que, en el gran libro de Eliot, la novedad radica en la aparición de la historia humana como sustancia del poema. Pero el poeta mexicano nunca estuvo de acuerdo con la respuesta que Eliot dio a la constatación de ese vacío. Sabido es que, ante los "hombres huecos", Eliot reaccionó con un relleno de anglicanismo fuertemente institucional. En cuanto a Proust, Paz vio en las páginas de En busca del tiempo perdido una respuesta poética a la gran escisión que nos desgarra: no la respuesta de una ideología o de una religión, sino la de una obra que es a la vez ética y estética, en la que vislumbramos el otro lado de la realidad. No es la antigua totalidad sagrada, nos dice, sino un fragmento de esa totalidad.
Hay varios poemas de Calamidades y milagros (1937-1944) en los que se hace evidente esta ausencia de Dios, nuestra búsqueda en pos del ser supremo y, finalmente, la aceptación de que nos toca carecer de él. En uno de ellos, "La caída", encontramos tres versos en los que el poeta resume la situación en la que se encuentra él mismo, y sintetiza también una tradición heredera del racionalismo del siglo XVII y XVIII. Crítica de los absolutos y también de la ilusión de la metafísica, la razón nos hace soberanos, aunque al mismo tiempo nos revela nuestro ser desfondado: "Y nada queda sino el goce impío/ de la razón cayendo en la inefable/ y helada intimidad de su vacío".
Dos fueron los caminos, no siempre afines, que se abrían ante él. Por un lado, Paz constató que, si el universo habla solo, el hombre habla con los hombres, es decir, con la historia: no sólo el polvoriento pasado, sino sobre todo este presente en el que nos hacemos y deshacemos todos. Por el otro, el autor de Piedra de sol fue construyendo una poética en la que sitúa la imaginación como fundamento de lo sagrado, y no al revés. Esto es esencial para comprender el sentido de la poesía para Paz, y el significado que despliega su poética en relación con el resto de las disciplinas intelectuales. Para Eliot (ese interlocutor próximo y lejano), la poesía no fue nunca la respuesta: proponer esto le habría parecido una herejía. En cambio Paz no vio en el poema una explicación total sino una experiencia vivificante: una suerte de conexión entre las realidades visibles e invisibles del ser.
Hay que retomar la afirmación de que el universo habla solo, ya que Paz, aunque se acerca muchas veces a esa escisión entre persona y universo, en realidad sintió y proclamó un fondo de hermandad con la naturaleza. La analogía es el salto que nos permite salir de esa soledad como especie para ser por un momento fraternidad, más acá o más allá de la razón y sus razones. No otra cosa dice en el poema "Hermandad" (Árbol adentro, 1987): si el universo es una trama de signos, "también soy escritura/ y en este mismo instante/ alguien me deletrea". ¿Quién? No un Dios, sino ese dios sin rostro (por tenerlos todos) que es el tiempo. El tiempo nos deletrea y nos disuelve en su lectura: su creación es simultáneamente una destrucción. "Ser tiempo es la condena, nuestra pena es la historia", escribió en Pasado en claro (1974). Si somos tiempo, estamos condenados a desvivirnos tanto como a rehacernos en el presente. La forma que adopta el ser en la obra de Paz es fundamentalmente la del deseo: querencia, no plenitud de presencia. Lo que caracteriza al ser es su apetencia de otredad. Sin embargo puede resultar chocante, en principio, que la historia sea nuestra pena, especialmente para alguien que dedicó gran parte de su vida a tareas intelectuales, es decir, políticas.
Desde su juventud, Paz estuvo tocado por el demonio de la acción, aunque no fuera más que como intelectual (le venía de familia: su abuelo paterno fue un novelista y periodista liberal; su padre, un abogado revolucionario zapatista). De muy joven estuvo cerca de los comunistas, participó en Valencia, en 1937, en el Encuentro de Escritores Antifascistas, denunció en 1947 los campos de concentración soviéticos, y fue un denodado luchador por la democracia, sin llegar a pensar nunca que la democracia fuera el sumo bien, sino sólo el espacio donde nuestra dignidad cívica se juega diariamente su nombre.
*
Para Paz, la historia es la pena porque no responde a las preguntas fundamentales que los hombres, desde los orígenes de la historia, nos hacemos. El mal de las ideologías modernas (especialmente la comunista) ha sido la deificación de la historia: un dios, el del Partido, administrador de la Revolución, que devora a sus propias criaturas. Crítico de los monoteísmos (judaico, cristiano o islámico), lo fue también del marxismo, con el que mantuvo un diálogo incesante. Vio en su producto, el socialismo soviético, la misma intolerancia, y quizá por las mismas causas, que en las tres religiones del Dios único. Tampoco —aunque hay matices— creyó en la tolerancia hindú: la exclusión de los parias se lo impedía.
Así pues, los intentos de responder, desde la historia, a las preguntas radicales de la condición humana representaron otras tantas mutilaciones. Por eso su crítica a la tradición hegeliana: somos seres históricos, cierto, pero no todo en nosotros es historia. Esta es una de las razones de que tampoco la democracia, o la alianza entre liberalismo y socialismo que Paz entrevió, puedan dejar de ser también una pena. La historia es tiempo sucesivo, lineal, y contra esa sucesión se debate y lucha la poesía, en su deseo de ser tiempo que vuelve: un lo mismo (indefinido, inalcanzable) siempre distinto: el poema, el cuadro, la música. O, dicho con otras palabras: no existe la Obra sino obras; no hay una Respuesta sino respuestas que tratan de conjurar la escisión.
Esta oposición es, en Paz, una paradoja. No se trata de que ese tiempo que vuelve, la dimensión cíclica de la poesía o de lo espiritual, se entienda como pureza radical contra la historia. En este sentido está lejos de José Ángel Valente o Roberto Juarroz, y también del poeta social, que hace o quiere hacer de la poesía una categoría de lo histórico. Paz no es un purista y se sintió, en este sentido, muy lejos de Mallarmé y de la tradición simbolista. El simbolismo expulsó la historia y, afortunadamente, la poesía estadounidense de los años veinte la retomó, y lo mismo hizo la poesía francesa un poco antes del comienzo de la Gran Guerra. La lectura que Paz hace de los nuevos poetas angloamericanos, durante su estancia en los Estados Unidos en los años cuarenta, es, en cierto sentido, tan relevante como su inmediato encuentro con el surrealismo. La historia es nuestra pena, pero es el lugar donde hablamos con los otros y donde forjamos nuestra libertad o nuestra prisión.
El ser es nuestra condena, porque no podemos ser otra cosa que ser que se quiere ser. Incluso no quererlo es una manera de querer ser, una negación que, por un momento de vértigo, afirma su libertad. Esta paradoja, esta tensión trágica, ha alimentado varios de sus grandes poemas: Piedra de sol (1956), El mono gramático (1970), el citado Pasado en claro (1974) y otros muchos. Recordaré que el primero es un largo poema lineal en el que la historia (los sucesos puntuales) está minada por la poesía. En el segundo —uno de los mayores poemas en prosa de nuestro siglo—, la liberación es una reconciliación, un acto de fraternidad resuelto gracias a la imaginación poética, la cual, en esencia, es liberación y reconciliación de los contrarios.
Finalmente, bajo la advocación del Preludio de Wordsworth, en Pasado en claro Paz retoma su infancia, sus aprendizajes e iniciaciones , para ir deslizándose hacia las respuestas ante esos momentos primeros, que no dejan de ser el origen de nuestras búsquedas adultas. La advocación de Wordsworth no es vana: "El niño es el padre del hombre", escribió célebremente el poeta inglés. El vacío, aquella falta de ser, el hueco que percibe el muchacho al sentirse a sí mismo, se transforma en una "plenitud vacía", una respuesta que el poeta mexicano encontró en el budismo mahayana en sus años de estancia en la India (1962-1968). Le preocupó el vacío metafísico que había dejado, en Occidente al menos, la desaparición de la metafísica, y su resurrección perversa en las ideologías, y buscó en la poesía y en el erotismo una moral y una visión, ya que no del otro mundo, sí de este. No una visión del Uno, sino conciencia y percepción alterada del Dos, es decir de la pareja (en el orden amoroso) y de la pluralidad de las presencias.
La analogía poética está regida por las leyes del erotismo, y ambos por la imaginación. La alteración analógica es, a diferencia de la dialéctica, afirmación de la unidad irreductible de cada semejanza. Paz nos muestra que en la metamorfosis poética sólo hay un sacrificio, el del yo. La complejidad del tema justifica mi esquematismo, pero el lector interesado puede leer Conjunciones y disyunciones (1967), "Nosotros: los otros" (introducción al volumen X de sus Obras completas) y La llama doble.
Paz no fue ni relativista (pasto de los nacionalismos y una de las máscaras del nihilismo) ni absolutista (supo que no existe un Libro, ni Dios, ni tampoco la Idea): ha sido universalista a pesar de su interés por la antropología, o quizás debido a él. El laberinto de la soledad, un ensayo de 1950 sobre el ser y el devenir de los mexicanos, quizás no tan importante como se ha pensado —aunque comprendo que lo sea para los mexicanos—, es una respuesta a la dimensión ahistórica tanto del nacionalismo como del relativismo histórico: la historia de México, dice Paz, al fin es contemporánea de todos los hombres, es decir: puede hablar con los otros, puede oír y ser oída, puede verse en el espejo de la otredad, ese que siempre remite a otro cuando nos refleja a nosotros mismos.
No lo creo un libro central de Paz. Sin embargo, ante el resurgir de los nacionalismos, muchas de sus observaciones se reavivan y se nos vuelven instrumentos eficaces contra esta petrificación de la historia y su delirio, el terrorismo ("En una esquina cualquiera/ —justo, omnisciente y armado—/ aguarda el dogmático sin cara, sin nombre" ("Ejercicio preparatorio", Árbol adentro, 1987). ¿No es acaso el nacionalista excluyente alguien que proclama tanáticamente su acontemporaneidad, es decir su negación de la semejanza en nombre de la exclusiva identidad tribal? Hoy Octavio Paz tendría mucho que decirnos sobre el choque de las civilizaciones, sobre los paradigmas históricos, sobre las nociones metafísicas distintas e irreconciliables y, finalmente, sobre el qué hacer, pregunta insoslayablemente unida a la necesidad de la acción, la urgencia histórica.
Aunque la acción no es lo propio del intelectual, sí lo es en cambio el decir. En Itinerario (1993) hay una frase que define el talante moral de Paz. Ante la situación actual de uniformidad de las conciencias, unida al culto grosero a un individualismo egoísta y desenfrenado, se pregunta: "Qué decir de todo esto?", y responde enseguida con una frase que define su trayectoria moral: "Ante todo: decirlo". Aunque lo que podría haber dicho no lo sabemos (de ahí la pregunta que algunos nos hacemos, ante la lectura de ciertos libros o frente a nuevos acontecimientos sociales: ¿Qué pensaría Octavio Paz de esto?), hay indicios en distintos lugares de su vasta obra, y especialmente en Vislumbres de la India (1995) y también en La llama doble (1993). Este último libro, por su belleza y su fuerza imaginativa, aún espera ser leído como merece. Pero ¿dónde están esos lectores?
Octavio Paz ha sido, sobre todo, un poeta: uno de los poetas fundamentales del siglo XX. En lengua española, claro, pero también para cualquier lengua. Esto no quiere decir que sus ensayos y críticas sean secundarios, sino que estaban animados por obsesiones que encontramos, trascendidas, en su vertiente poética. Aunque se interesó por temas muy diversos —de la biología molecular a la lingüística, del estructuralismo a la metafísica hinduista, de la historia a la antropología, sin olvidar su amplio conocimiento de la poesía universal y de las artes plásticas—, en su obra encontramos una señal que lo convierte en un escritor único: hay sentido. Esto, el sentido, la gravitación de su pensamiento —sea cuando escribe sobre el significado de las diferencias entre la métrica francesa y la española o sobre las memorias de Chateaubriand o las de Vasconcelos—, es un rasgo poco habitual que convierte la información o la reflexión en algo precioso.
Ese sentido que he mencionado es, en realidad, una búsqueda de sentido, y la búsqueda misma dibuja un rostro. El rostro de Paz es el de la pasión pero también el de la distancia, el enamorado de la geometría de Fourier (la idea, la proporción, el número) tanto como del pasado inextricable de Rousseau. En su obra asistimos a refinadas especulaciones abstractas y a exaltaciones de presencias que rehúyen la abstracción. Es el poeta que sabe ver en un poema de cinco líneas un universo, actitud poco frecuente en nuestro actual mundo de vulgar gigantismo exhibicionista. Así lo vio al visitar en el Japón la cabaña del poeta Basho: "Troncos y paja:/ por las rendijas entran/ Budas e insectos". Quien cree que Buda, la Belleza o cualquier otra categoría sólo entra por la puerta grande está lejos tanto de Paz como del saber clásico griego.
Le gustaban el teatro y la poesía medieval españoles, El libro de buen amor, Juan de la Cruz, Góngora, Quevedo, Sor Juana y Fray Luis de León. Frecuentó a Paulo el Silenciario, Calímaco, Páladas, Agatías y las piezas noh de Zeami Motokito. Creyó que La cartuja de Parma era la gran novela amorosa del siglo XIX. Leyó a Nerval, al poeta pero muy especialmente al prosista, con un interés continuado, aunque, desgraciadamente, no nos ha dejado testimonio en forma de ensayo. Trató de razonar algo que nosotros deberíamos retomar: el "desajuste entre la evolución de la poesía europea y americana (incluyendo la hispanoamericana) y la española" (Memorias y palabras. Cartas a Pere Gimferrer, 1999). Fue un gran lector de Plutarco, interesado, incluso fascinado, por la suerte de los emperadores Antoninos, en los que se dramatiza la caída del Imperio Romano. No le interesaron Sartre ni Simone de Beauvoir, ni Foucault ni Derrida, pero sí Levi-Strauss, Jünger, Gracq, Michaux, Kostas Papaioannou, Cioran. Quiso y admiró mucho a André Breton, pero, ante la edición de su obra completa en la célebre Pléiade, lo oí decir que el poeta perdía con el paso de los años. Amaba España, pero no era un país (y le pasaba lo mismo con Picasso) que le hiciera pensar…
Creyó, frente a los esfuerzos de los escritores modernos, que el secreto del poeta consiste en ser un buen administrador de sus distracciones. Cultivó, como él decía, una inocente manía druídica. ¿Qué más? Se interesó por la numerología, por las novelas de ciencia ficción, por ciertas novelas y cuentos fantásticos (admiraba a Michael Ende, a Tolkien, a Arthur C. Clarke), a pesar de que nunca escribió sobre ellos. Recuerdo haberle oído decir, al respecto de la serie televisiva Star Trek —para sorpresa mía, que no lo hacía siguiendo ese género—, que el uso de las pistolas con rayos curadores que exhibían en esa ficción era la versión moderna del "bálsamo de Fierabrás"; o que Corneille era en realidad un autor teatral español, aunque esto no se le pudiera decir a los franceses; o bien desmontaba, improvisando, pero con argumentos sorprendentes y sólidos, cómo Lorca, aunque hubiera leído La tierra baldía en 1930, no podía haber sido influido por ella…
Una sola conversación con Paz podía alimentar varias tesis. Pero los profesores oyen otro cantar. A pesar de que su obra es muy amplia, en realidad hay muchos temas y autores de los que no escribió nada o apenas nada, siendo para él importantes o por los que tenía gran curiosidad, como, por poner sólo dos ejemplos disímiles, la causa de la desaparición de los dinosaurios o la mencionada obra de Jünger.
No sé si esos posibles ensayos habrían ampliado, en un sentido profundo, su obra, pero sí habrían enriquecido al personaje. No obstante, algo de todo lo que no escribió (y que aquí he traído para siluetear su figura), y que sabemos le interesaba e incluso formó parte de su intimidad, quizás vaya apareciendo en su numerosa correspondencia inédita Ese epistolario está llamado a ser una verdadera continuación de su obra, con la singularidad de que nos revelará, en ocasiones, a un Paz menos categórico en algunos juicios y, también, nos brindará la posibilidad de entrever de manera más cercana a la persona. Es verdad que, como él mismo dijo respecto a Fernando Pessoa, el poeta no tiene biografía: su obra es su propia biografía; es decir, el poeta es la figura que dibujan sus poemas. La biografía de Octavio Paz no explica su poesía, pero sin duda arroja una luz insoslayable sobre ella. Paz no rehusó indagar en los recovecos de la biografía de Juana Inés de la Cruz para comprender mejor algún poema o una obra teatral de la monja mexicana. Finalmente, la obra trasciende la anécdota biográfica, pero no la niega.
Octavio Paz murió sin creer en la trascendencia. No se fue a otro mundo: se quedó en este. Alguna vez, viendo de cerca la muerte, no pidió la iluminación, sino abrir los ojos: tocar el mundo "con mirada de sol que se retira", "memoria y olvido, al fin, una misma claridad instantánea". Pidió en ese poema, frente a iluminación o liberación, algo más modesto y terrenal: la reconciliación. Abrir los ojos, mirar, tocar el mundo con mirada de sol que se retira no nos da la vida eterna ni nos explica los arcanos del ser, pero quizás nos otorgue, al cabo, algo más importante: el valor de ser hombres. En abril de 1998 los libros de Paz y su vida se cerraron. Los libros, para abrirse inmediatamente al futuro lector. Él está ahora en esas decenas de volúmenes de poemas, artículos y ensayos. Pero sin duda la leyenda ha comenzado: la de uno de los hombres más admirables que ha dado el siglo XX. –
(Marbella, 1956) es poeta, crítico literario y director de Cuadernos hispanoamericanos. Su libro más reciente es Octavio Paz. Un camino de convergencias (Fórcola, 2020)