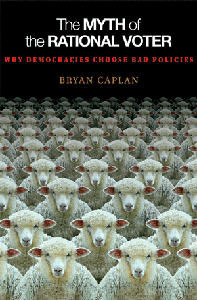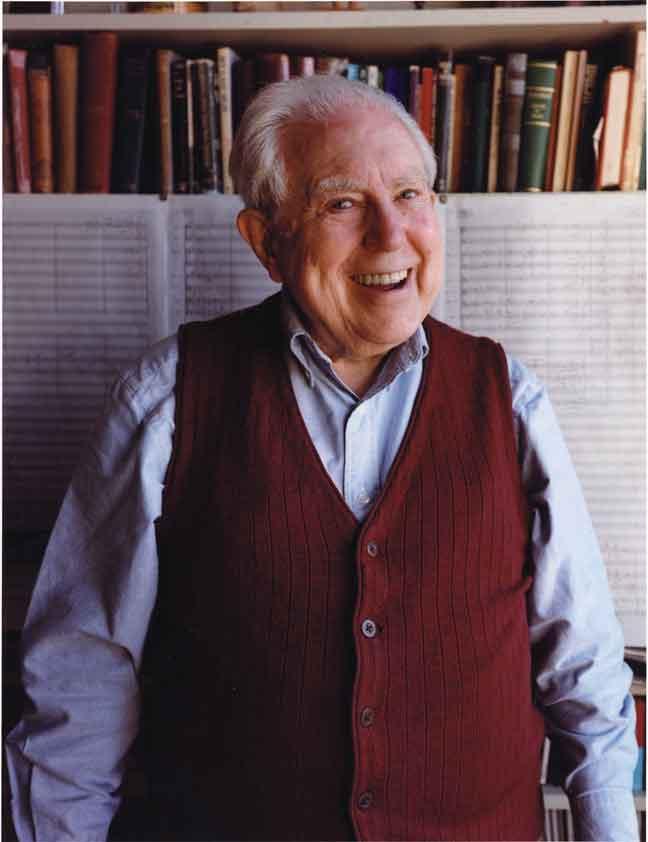Mezclar en una novela a la solitaria y casta Emily Dickinson con asesinatos, mormones y falsificaciones podría desatar una dormida hubris literaria por abuso de inverosimilitud. Sin embargo, Simon Warrall ofrece en uno de los últimos The Paris Review una larga historia policial real y enmarañada con todos esos elementos y tantos personajes implicados que me da pena reducirla.
Daniel Lombardo, curador de colecciones especiales en una biblioteca de Amherst, ve anunciado en un catálogo de Sotheby's el manuscrito a lápiz de un poema firmado Emily. En un ángulo alguien había aclarado: Tía Emily. Eran dos estrofas con varias mayúsculas y guiones, cosa habitual en Dickinson, a lápiz —también normal en ella por 1864—, letra similar a la suya y papel con membrete del Congreso, usado por ella en dos épocas de su vida. Planteaba dudas el propio poema, breve y plana reflexión acerca de los ignotos motivos de Dios. Pero un sobrino detrás de la tía Emily podía justificar un voluntario descenso de nivel.
De todos modos, Amherst, ciudad que cuida a su poeta como Boloña a Morandi o Barcelona a Gaudí, debía tener el nuevo original. Se acudió a varias instituciones, el entusiasmo llegó hasta los estudiantes, se alcanzó la cifra requerida, muy alta para las posibilidades de la biblioteca, y el poema fue comprado.
Para ingresar el documento al rico acervo de Amherst, Lombardo decidió reconstruir su historia. ¿Cómo llegó a Sotheby's? Ésta no estaba autorizada a revelarlo. Moviéndose en otra dirección llegó a saber que diez años atrás, un coleccionista, Mark Hofmann, ofrecía un manuscrito inédito de Emily D., que podía ser el mismo. Aquí empezó la pesadilla de Lombardo, que recordaba al personaje como un artífice de la falsificación, merecedor de muchas notas periodísticas. Su historia justifica los cuatro libros que se han ocupado de sus hazañas.
La primera víctima de Hofmann fue la iglesia mormona, a la que pertenecía su familia y de la que él pronto se separó. No tenemos espacio para repasar la curiosa historia que empieza en 1823, cuando el ángel Moroni elige a Joseph Smith, hijo, para presentarle las tablas doradas, escritas en egipcio reformado, que éste deberá traducir. Una copia de un fragmento llegó a manos de un profesor de lenguas clásicas, Charles Anton, y se perdió luego. Con ese tesoro empezaron los descubrimientos con los que Hofmann satisfizo durante una década la inocente urgencia mormona de sustentar una mitología creíble. Pero no se limitó a este dorado campo religioso. También la historia americana perdió documentos valiosos ante los cuales la pericia de Hofmann no se arredró. Hizo aparecer cartas de Lincoln, Daniel Boone, Mark Twain, entre otros. Después, el primer documento impreso en América del Norte, en 1639, en Massachussetts. Astuto, para eludir la perspicacia del carbono 14, fabricó el ácido tánico de su tinta, hirviendo un libro de la misma época, e imprimió el documento en una hoja arrancada de un libro de esa época de la biblioteca de la universidad Brigham Young. Pese a ciertas dudas, la del Congreso le pagó un millón y medio de dólares.
Pero Jano sobrevive en la especie humana. Este falaz artífice amaba las antigüedades verdaderas y gastaba fortunas en adquirirlas. Como era buen padre de familia, fue armando para sus cuatro niños una colección de primeras ediciones firmadas —Melville, Lewis Carroll, Beatrix Potter— que además constituían un aval serio para sus tesoros fantásticos. En 1985, debía a los bancos más de un millón de dólares.
Warrall imagina, por alguna última compra de Hofmann, que éste planeaba utilizar el pasado judío-norteamericano. Pero la bancarrota lo asediaba. Los bancos empezaron a preocuparse. Su teléfono no respondía. Steve Christensen, un cliente de años, al que pensaba vender el resto de sus documentos mormones, empezó a recelar. Podía volverse una amenaza. El 15 de octubre de 1985 estalló un paquete con clavos en la oficina de Christensen. No parecía destinado a ser mortal, pero un clavo entró por un ojo al cerebro y lo mató de inmediato.
El mismo día, en un intento de que la policía se perdiera en una falsa pista, en la casa de un socio de Christensen en una fracasada compañía de inversiones, estalló otra bomba sobre el estómago de su esposa, que la encontró.
La tercera bomba explotó en el propio auto de Hofmann, novato en estas fabricaciones, hiriéndolo en la pierna y en la cabeza, sin gravedad.
Cuando llegó la policía, en la calle volaban documentos históricos, falsos y genuinos, y un trozo de papiro egipcio. En febrero del 86, arrestaron a Hofmann, como responsable de las dos muertes. La bomba que explotó en su carro estaba destinada, en un desesperado intento de borrar el rastro de sus falsificaciones, a Brent Ashwood, uno de sus grandes compradores en Provo, Utah. A Ashwood, Hofmann le había ofrecido tiempo atrás un manuscrito de Emily Dickinson, sabiéndolo devoto de su obra. Éste, sin los fondos que la compra exigía y no gustándole el poema, lo dejó pasar. Tiempo después lo vio enmarcado en una galería de Las Vegas, que se surtía con Hofmann.
Este fue el panorama que se desplegó ante Lombardo, cuando quiso saber la historia de su manuscrito. Con natural angustia por haber embarcado a su biblioteca en una aventura por una falsificación —hasta parientes de Emily Dickinson que vivían en Inglaterra habían viajado a la ceremonia de ingreso del poema— Lombardo, que ya había acudido a expertos que lo daban por bueno, leyó un libro sobre Hofmann que mencionaba a Dickinson entre los autores falsificados. Un nuevo experto descubrió en el papel un tratamiento químico extraño y anormalidades en el trazo de ciertas letras. Con eso, Lombardo logró que Sotheby's reintegrara sin problemas a la biblioteca el dinero invertido. Un trámite normal, cuando hay de por medio una falsificación. Al final vino a enterarse de que Hofmann se había salvado de la sentencia de muerte mediante la entrega de su lista completa de sus labores. Por lo visto, más importante que castigar las muertes era restaurar la confianza en el mercado de antics (pero los últimos escándalos sobre las dos principales casas de remates la vuelven a estremecer). Al fin, Lombardo, visitando a Hofmann en la cárcel, se enteraría de todos los pormenores técnicos del minucioso trabajo, trabajo de un falsificador y de un fino crítico literario, que ahora escribía la sección "Ajedrez" del diario de la cárcel.
n
El Martín Fierro, en verdad, no fue escrito en el Uruguay. Digo en verdad, porque muchas obras rioplatenses, circulando en ediciones argentinas, pasan por tales y porque, ¡ay!, el Viejo Vizcacha, personaje artero y lleno de duplicidad, Polonio de rancho, "es muy nuestro", según suele decirse allá como colmo de encomio. Encontrar en Bluff de parole, de Gesualdo Bufalino, libro donde el escepticismo nos congela, estas palabras tibias referidas a José Hernández, me emociona un poco: "'Aquí me pongo a cantar…' El impulso al canto, que se percibe tan surgente en los labios de un Martín Fierro, ¿cómo encontrarlo hoy de nuevo en nuestros corazones agotados, sobre nuestros labios astutos?…" ¿Será por esa curiosidad de tantos de sus escritores hacia lo hispanoamericano, y en general por ese interés de fronteras afuera de una literatura que se siente un tanto acordonada dentro de las suyas, que hace mucho que la cultura italiana me parece una de las más jóvenes y atendibles de la vieja Europa? –