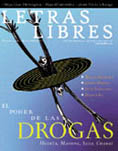¿Usa usted rapé? Quizá esa sea la causa final
de que exista la nariz humana.
S. T. ColeridgeImpulsada por el Partido Republicano, que la defendió con aparente compromiso para no dejar el voto abstemio a los demócratas, la prohibición fue también una reacción del campo puro y virginal contra la ciudad, ese centro de perdición; fue un consenso que se nutrió de las tendencias antiinmigrantes y que buscaban "mejorar la raza", de las iglesias protestantes, del feminismo y, por supuesto, de las voces de los mismos contrabandistas y gángsters.
Para ser exactos, ese enorme ímpetu prohibicionista se gestó desde la aprobación de la Ley Harrison, en octubre de 1914, para controlar administrativamente el tráfico de opiáceos, cocaína, cannabis y otras sustancias usadas en la farmacopea y la medicina de la época —hasta el momento, como en casi todo el mundo—, cuyo consumo no era considerado un delito.
Del control administrativo al control de la medicina y con ello del cuerpo y las creencias sólo hay un paso. La ulterior politización de la Ley Harrison —donde se origina mucho de la situación actual— hubiese puesto fuera de la ley, por ejemplo, a George Washington, pues, como se sabe, el prócer poseía algunos sembradíos de mariguana. Pero era sólo el preámbulo.
Dos semanas después de aprobarse la Ley Harrison el Congreso recibió una petición, con tres millones de firmas, para prohibir la producción y venta de alcohol.
Durante los seis años de debates hasta su aprobación como ley, ese consenso conservador se cohesionó aún más. Los contactos y el lobby eran del Prohibition Party, sin peso electoral, pero que controlaba algunas senadurías. La base social estaba integrada por decenas de grupos informales, como la AntiSaloon League, cuyo presidente, W. B. Wheeler, sostenía que el alcohol era "no sólo criminógeno, ruinoso para la salud, corruptor de la juventud y causante de desunión marital, sino germanófilo y traidor a la patria", y por algunos líderes de opinión, como R. P. Hobson, senador por Alabama, héroe de la guerra contra Cuba y "el hombre más besado de América", quien decía en un programa radial de gran audiencia: "Supongan que se anunciara que hay un millón de leprosos entre nosotros. ¡Qué conmoción produciría ese anuncio! Pero la adicción al alcohol es mucho más incurable que la lepra, mucho más trágica para sus víctimas, y se está extendiendo como epidemia física y moral. De lo que resulte de esta lucha pende la perturbación de la civilización, el destino del mundo, el futuro de la raza humana".
Otras agrupaciones que destacaron en la militancia prohibicionista fueron la National Drug League, la Femenine Club's Federation, el Ejército de Salvación y algunas órdenes como los Caballeros de Colón.
De poco valieron la oposición de las jerarquías católicas y judía por considerar el proyecto un producto del fanatismo, y las opiniones de médicos y científicos. R. Pound, uno de los fundadores de la sociología norteamericana, advertía con prudencia que no se le debía pedir demasiado a la ley: "cuando se le exige que haga el trabajo del hogar y la parroquia, su aplicación llega a suponer dificultades insuperables".
El conservadurismo avanzaba y tomaba posiciones. Un año antes de la aprobación de la Ley Volstead había llegado a la presidencia de la Asociación Médica Americana el Dr. A. Lambert, un furibundo prohibicionista —en la toma de posesión al frente de la Asociación prometió "tomar medidas contra unos pocos miembros de la profesión renegados y depravados que, uniéndose al hampa, permiten la subsistencia del diabólico e ilícito tráfico de drogas"—, con lo que los disidentes que alegaban razones médicas e históricas contra la prohibición fueron amenazados por el discurso médico oficial.
Ese mismo año, el Departamento del Tesoro recibía por impuestos al alcohol doscientos millones de dólares, dos tercios de los ingresos hacendarios, pero ello tampoco fue suficiente para evitar que los republicanos y algunos demócratas votaran a favor de la enmienda que modificaba la Constitución y permitía la aprobación de la Ley Volstead.
Así, la venta y la fabricación de alcoholes se castigaba con multa y prisión, aquélla de seis meses y la otra de cinco años, además de la clausura por un año del local donde se hubiese realizado el delito. Sólo quedaban fuera de la reglamentación los usos médicos, bajo receta y estricto control, el uso del vino para la misa y la sidra.
Exultante, el senador Volstead dijo aquel 17 de enero de 1920:
Esta noche, un minuto después de las doce, nacerá una nueva nación. El demonio de la bebida firmó su acta de defunción. Se inicia una era de ideas claras y limpios modales. Los barrios bajos pronto serán cosa del pasado. Las cárceles y correccionales quedarán vacías; las transformaremos en graneros y fábricas. Todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres, reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno.A la tenaz resistencia de los estados industriales —en algunas ciudades la policía llegó a proteger los bares— el gobierno, apoyado por el ejército, respondió con el establecimiento de "zonas secas" alrededor de las bases militares y el Congreso multaba a quienes vendían alcohol a marines y soldados.
Con la medida desaparecían la digestiva botella italiana y la acogedora taberna irlandesa y, sobre todo, la posibilidad de relajarse en un ambiente cordial.
Beber en las grandes ciudades se convirtió en un hobby emocionante. Proliferaron los locales de mala muerte y se transformaron definitivamente los patrones de consumo entre las mujeres y los jóvenes. De ahí saltó a la consagración la botella de bolsillo y surgió el cocktail como recurso para atenuar los efectos venenosos del alcohol industrial, del que se destilaban los "whiskys" y "ginebras" de consumo mayoritario.
Pero bien pronto la ley enseñó los vericuetos por donde había llevado a la sociedad. Apenas seis meses después de su entrada en vigencia, la Asociación Farmacéutica reincorporó nueve tipos de bebidas alcohólicas a la lista de medicamentos útiles como sedantes y al tratamiento de la neurastenia, y quince mil médicos y casi sesenta mil propietarios de farmacias solicitaron el permiso respectivo para recetar y vender alcohol. En 1928 los terapeutas especializados recibieron cuarenta millones de dólares por las ventas con recetas; tres años más tarde el monto ascendió a doscientos millones de dólares. ¡Exactamente lo mismo que antes de la prohibición!, sólo que ahora el Tesoro norteamericano no recibía ni un dime.
También abrió un poco más la cloaca de la corrupción en la política y la administración norteamericanas. A tres años de vigencia de la ley ya se había creado el Crime Inc., o sindicato del crimen. Las primeras bandas gangsteriles fueron las judías (Dutch Schultz, Diamond, Rothstein), luego las irlandesas, como la del padre de los Kennedy, y al final las italianas; gangs que controlaban las ciudades —Chicago sólo fue el extremo cinematográfico— manejando el negocio del alcohol con la extorsión a los dueños de bares clandestinos y el soborno a la policía.
El epílogo de la historia es ilustrador: 10% de los 17,978 agentes federales destacados a la lucha antialcohol fue cesado por "extorsión, robo, falsificación de datos, hurto, tráfico y perjurio". En las altas esferas políticas la corrupción también fue colosal. El secretario del Departamento de Estado, A. Fall, y el de Justicia, H. Daugherty, fueron condenados por su complicidad con los contrabandistas.
En los trece años de vigencia de la prohibición y según datos de Antonio Escohotado, casi cincuenta mil personas fueron sentenciadas por delitos relacionados con el alcohol, y el triple por multas y detenciones preventivas; treinta mil murieron por beber metanol, y cien mil quedaron con lesiones irreversibles de parálisis y ceguera.
Así, el prohibicionismo se mordió la cola: prometió acabar con los alcohólicos pero los aumentó y modificó pautas de consumo; juró terminar con los productores de bebidas y éstos se enriquecieron sin dejar ni un centavo en la hacienda pública; dijo que vaciaría las cárceles y las saturó de delincuentes que la misma ley había creado… No cerró las puertas del infierno, abrió otras.
Al Capone, desde la cárcel, dijo no sin razón: "Soy un hombre de negocios, y nada más. Gané dinero satisfaciendo las necesidades de la nación. Si al obrar así infringí la ley, mis clientes son tan culpables como yo. Todo el país quería aguardiente, y organicé el suministro de aguardiente. Quisiera saber por qué me llaman enemigo público. Serví los intereses de la comunidad." –