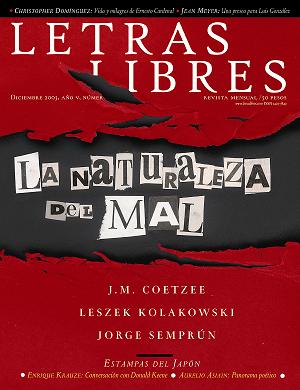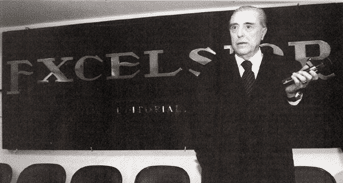Como muchos jueves, el último de octubre nos reunimos en la cofradía Vladimir Nabokov para jugar ajedrez. Tres horas después y luego de unas cervezas, una cena abundante y una derrota a cuestas, tomé el auto y me dirigí a otra hermandad —ésta de agricultores que cultivan mezcal— que, para mi mala suerte, también sesiona los jueves, noctívaga, en la estupenda cantina El Covadonga. Ahí se habla de muchos temas, pero uno ha sido recurrente en las últimas sesiones: el de la revisión alcohólica a los conductores. Yo decía que no había lugar para la preocupación —hakuna matata—, pues la revisión sólo era los fines de semana. Ingenuo.
Cerca de las dos de la mañana regresaba a casa oyendo al viejo Van Morrison. Busqué la avenida Álvaro Obregón y al llegar a Cuauhtémoc doblé a la derecha; tomé los carriles de baja velocidad para detenerme en un Oxxo y comprar cigarrillos. De pronto, casi de la nada, surgieron luces, patrullas, motociclistas… Aminoré la marcha, pensando que se trataba de algún accidente, pero cuando vi que se dirigían hacia mí algunas personas con bata blanca, caí en cuenta que se trataba del operativo de revisión alcohólica.
En El Covadonga bromeábamos diciendo que no deberíamos hacer el examen pues podríamos descomponer el aparatito. El resultado de la prueba fue contundente: .08. Un oficial me conminó a abordar la patrulla y una mujer, que decía trabajar para el gobierno del df, me aseguraba que no había de qué preocuparse: mi auto estaría seguro en algún corralón de la ciudad y el juez decidiría mi sanción; me decía también que no habría multa económica. Logré llevarme el libro que traía en el maletín. Intuía que las horas serían largas.
Todas las patrullas a las que he subido tienen el mismo olorcillo indefinible, las puertas traseras sin manija de apertura adentro, los vidrios arriba y una radio gangosa emitiendo instrucciones en clave.
Pasó cerca de media hora y me impacienté. Logré llamar la atención de un poli; le pregunté cuándo nos iríamos y si podría salir a orinar. Luego de consultarlo con un superior pude desahogar mis necesidades, ahí, en la vía pública, medio oculto por la grúa… violando otro reglamento. Sonreí para mis adentros.
Por fin nos fuimos a la delegación. El médico me hizo algunas pruebas —hacer cuatros, levantar los brazos a cierta altura— y dictaminó de seis a ocho horas de reclusión. El juez al parecer estuvo en desacuerdo y fue a la oficina médica. Discutieron en voz alta. “Uy, señor —me dijo un poli—, se me hace que el juez quiere echarle más.” Fueron doce horas. Un acceso de ira me invadió, aquello significaba —síndrome del encierro— perder una buena parte del día siguiente. Me ofrecieron hacer llamadas telefónicas, pero decliné para la mañana siguiente.
Me asignaron un separo en los sótanos de la delegación, ocupado por alguien tendido en la cama individual. Las literas estaban libres, y mientras ocupaba la de abajo alguien me preguntó la hora. Era El Publicista, un joven de treinta años, mi compañero de separo. Hablamos con fruición unos minutos y entonces caí en cuenta de que no traía cigarrillos —desazón, desvalimiento— pero, oh felicidad, El Publicista tenía, y me regaló el primero. Hacia las cuatro de la mañana me tendí en la litera y me adormilé. Creí escuchar algún movimiento en la celda de al lado. “Trajeron a otro”, alcancé a oír que decía El Publicista.
Me despertaron varios ruidos hacia las siete y media. Una mujer limpiaba con energía el pasillo de las celdas. La cruda era casi imperceptible, y de lo que tenía ganas era de un baño caliente, un desayuno opíparo e ir a la oficina. Un rato después bajaron algunos funcionarios de la delegación que relevaban al turno anterior. Más tarde nos dieron una “cajita feliz”: un sándwich, un Boing y un chocolate Bocadín. ¡Faltaban siete horas para salir de ahí! Luego de conversar un rato con El Publicista tomé el libro y me concentré en la lectura.
Hacia las once de la mañana nos subieron a la delegación, a la oficina de uno de los secretarios, quien aparentemente confundido pensó que íbamos llegando y nos quiso enviar a El Torito. Además de este reportero y El Publicista hacía presencia El Abogado, que había llegado a las cuatro de la mañana. Alarmados, le dijeron que estábamos desde la noche anterior y que el juez ya había tomado una determinación. Hasta donde entendí, El Torito es una cárcel por los rumbos de Tacuba donde ingresan los que estarán detenidos más de doce horas. Cerca de ahí está La Vaquita, una cárcel para mujeres.
Nos recluyeron en un separo ahí mismo, frente a la oficina de la juez y el escritorio del mecanógrafo. Entonces hizo su aparición un funcionario del gobierno del df, quien decía estar ahí desde la noche anterior y que no se iría hasta que el último de nosotros abandonara los separos. Su función era sencilla: cuidar que la autoridad no nos extorsionara y que nosotros no la sobornáramos.
Al mediodía se fue El Publicista, no sin preguntarnos si necesitábamos algo —la conmovedora solidaridad que despierta el encierro. De tanto en tanto conversábamos con El Funcionario sobre el tema obligado: yo le decía que estaba de acuerdo con la revisión —alegar violación a las garantías podría permitir ampararse ¡contra el reglamento de tránsito!—, siempre y cuando no se olvidara la idea: evitar accidentes, no encarcelar gente; le decía también que me parecía antieconómica, ¿qué tiene que estar haciendo uno a las doce del día en una celda minúscula, viendo pasar denunciantes, policías, abogados y detenidos? La ley tendría que ser orientada por otros criterios —el médico había indicado de seis a ocho horas, más que suficientes para eliminar .08 mg de alcohol—, y no por la moral —castigar ejemplarmente. El funcionario discrepaba, decía que la reclusión era necesaria para que el detenido reflexionara. Lo puse en un brete cuando le pregunté qué iban a hacer en las posadas. “Sí —aceptó—, esto se va a llenar de gente.”
Al parecer la delegación desarrollaba un operativo contra los vendedores en los vagones del metro, porque como a las 13 horas empezaron a llegar por pequeños grupos. Las dos celdas contiguas se llenaron y pusieron a dos de ellos en la nuestra. No tardó mucho El Funcionario en percatarse de esto y le pidió a otro de la delegación que sacara a los vendedores de nuestra celda. “No se deben mezclar detenidos”, me dijo. El Abogado me explicó que eso estaba bien. “Nosotros estamos aquí a la vista de todos y no hay bronca. Si estuviéramos en los separos de abajo, éstos nos pueden chingar.”
En las dos horas siguientes recibí un curso intensivo sobre cultura penitenciaria, aderezado con historias sorprendentes. El Abogado era un experto y buen charlista (tip: hay que evitar las delegaciones Coyoacán y Álvaro Obregón, cuyas celdas son heladas). Al acercarse el tiempo de nuestra salida el cinismo afloraba: “Órale lic, nuestra preliberación —le decía El Abogado a El Funcionario—, ya cumplimos el noventa por ciento de la condena”. El Funcionario reviraba: “Relajados y con ganas de ayudar”, algo así como flojitos y cooperando.
Salí exactamente a las 15. Afuera había una tarde aburrida y fría. Busqué un taxi y nos detuvimos en una tienda de conveniencia, donde compré cigarrillos y una cerveza, que tomé lentamente mientras nos internábamos en el tránsito de la ciudad. ~
Nacer para estatua
Mientras más y mejor se estudia a Benito Juárez desde el punto de vista jurídico, sociológico, económico, histórico y moral, más robusto surge su papel de salvador de la existencia de México,…
Beveridge en Madrid y los kibutz franquistas
El 25 de marzo de 1946, el político británico William Beveridge aterrizó en el aeropuerto de Barajas. Venía a España invitado por Fernando María Castiella, decano de la Facultad de Ciencias…
Un publirreportaje de El Chapo
Guzmán quería contar su vida, orgulloso de sí mismo, pero necesitaba de la complicidad de alguien a quien dictarle un libro o un guion cinematográfico. La libertad no le dio más que para un…
Regino y Excélsior
El 20 de octubre el periodista espúreo por antonomasia, Regino Díaz Redondo, aparece en todos los medios: entre empujones, abandona la asamblea de los cooperativistas del diario…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES