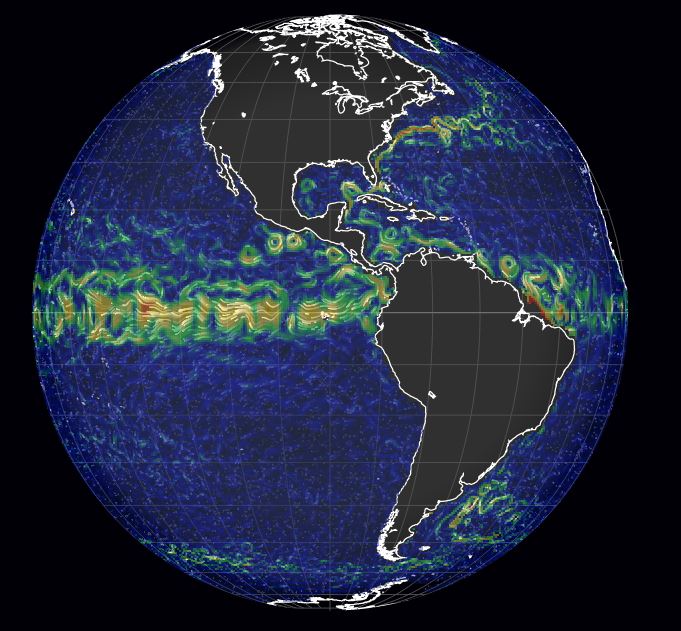México es un país caníbal: tenemos la temible propensión de engullir a los nuestros, sobre todo a aquellos que han osado salirse de la norma, despuntar de la medianía, destacar. Los que triunfan, sobre todo en el extranjero, son dignos de sospecha, ajenos por decreto o, simple y llanamente, unos mamones indignos de nuestro respeto. La lista de mexicanos célebres que resultan antipáticos en su tierra es larga. El caso más reciente es el de Alfonso Cuarón. Y es, a fe mía, digno de estudio.
Hace dos semanas, cuando publicó las famosas diez preguntas para Enrique Peña Nieto sobre la reforma energética, Cuarón se ganó las palmas. En las primeras horas, recibió el reconocimiento generalizado por haber tenido la valentía —o, al menos, la voluntad— para poner sobre la mesa preguntas que, con algunas excepciones, resultaban prudentes y, en algunos casos, hasta urgentes. Pero la buena fe duró poco. El canibalismo mexicano hizo de las suyas. Las primeras reacciones negativas se relacionaron directamente con nuestros más repugnantes complejos: el chovinismo puramente geográfico. “¿Cómo se atreve Cuarón a hablar de México cuando vive en Inglaterra o en Italia? Que se calle”, leí por ahí. Esta barbaridad no me resulta ajena. Desde hace años he debatido con muchos que insisten, por ejemplo, en que los mexicanos en el extranjero ni siquiera deberían tener derecho a votar: “ya se fueron, no entienden nada del país”, me han dicho, como si México fuera una tierra de excepción, laberinto imposible, una isla casi mítica que solo se puede descifrar viviendo en ella día y noche. Poco después surgieron otras voces antropófagas, esas recordando aquel pecado de Cuarón, que osó omitir a México —su padre, su madre y su cuna hechos país— cuando recibió el Oscar. “Muy bueno para opinar sobre la reforma pero no fue para decir algo sobre el país en el Oscar”, le leí a un tuitero aficionado a la corrección política hace unos días. Joya de queja, caray. El caso es que, a los pocos días de publicar sus preguntas, Cuarón ya había pasado de valiente interlocutor presidencial a extranjero de facto, cuya opinión sobre México no solo no era bienvenida: era improcedente.
Pero lo peor estaba por venir. Después de la respuesta del gobierno, Cuarón creyó prudente publicar una segunda y última carta sugiriendo, esta vez, tres debates en televisión nacional y horario de alto rating. Sumó algunas condiciones que le parecieron juiciosoas. Propuso los debates y se despidió, cediéndole la coordinación de la discusión a los periodistas y a la parte de la sociedad civil que, uno intuye, está de acuerdo con él. Dudo que Cuarón sospechara el alud de descalificaciones que se le vendría encima.
Ayer le dedique un par de horas a revisar una decena de artículos publicados en los días siguientes a la aparición de la segunda carta de Cuarón. Encuentro, en términos generales, seis tipos de reparos. Primero hay quien reclama a Cuarón que quiera postergar, mediante sus famosos debates, la reforma energética. Después están quienes aseguran que Cuarón pretende “sustituir” la discusión legislativa con estos debates “entre particulares”. Tercero, los que insisten en que Cuarón quiere exigirle al Presidente de México que incida en los contenidos de televisión —“estilo Venezuela”— para organizar los debates. Cuarto, los que califican a Cuarón de censor e intolerante porque incluye, en su proyecto de debates, la idea de que, en los mismos, nadie pueda llevar material de lectura. Quinto, los que tachan a Cuarón de títere del lopezobradorismo, idiota útil de esa izquierda mexicana. Y por último están los que, al más puro estilo de nuestra patriotería ramplona, sugieren que Cuarón no tiene derecho a opinar (o que opina desde una ignorancia que lo descalifica) porque vive fuera de México.
Nada de esto tiene pies ni cabeza.
¿Por dónde empezar?
En ningún momento ha descalificado Cuarón el trabajo del Congreso. En sus cartas, nunca comete la barbaridad de insinuar que los debates que propone puedan “sustituir” los métodos formales de la democracia. Dice, eso sí, que en una democracia no es suficiente la discusión legislativa; que la democracia “va más allá de las discusiones y votaciones en el Congreso”. Y tiene absolutamente toda la razón. En ningún renglón de sus dos cartas encuentro la menor intención de detener el proceso legislativo de las reformas, ni siquiera de dilatarlo. Tampoco voluntad alguna de despreciar los debates ya ocurridos en el propio Congreso. No hay nada en la segunda carta que haga pensar que Cuarón pretenda que el Presidente imponga la realización de debates en los medios de comunicación. Cuarón comparte, eso sí, una idea. Hasta ahí. No le pide a Peña Nieto intervención en los medios de comunicación. Por lo demás, y a pesar de lo que insisten algunos colegas, Cuarón propone un ejercicio que no se ha dado hasta el momento: debates públicos, en medios, horarios y maneras que permitan gran difusión, sobre las reformas. No son debates que ignoren lo hecho antes ni que pretendan sustituir el trabajo legislativo. Mucho menos que lo posterguen. Serían solo eso: debates paralelos, discusión pública en el escenario más grande posible, sobre modificaciones estructurales muy profundas. Cuarón tampoco tiene ánimo de censor. ¿Cuál es el problema si, en su proyecto de debate, quisiera ver a los participantes exponer sus ideas sin el apoyo de material de lectura, gráficas o demás? No hay debate que no tenga reglas. En los que quiere Cuarón no se permitiría leer. No es nada nuevo ni descabellado. ¿De verdad proponer reglas equivale a censurar? De lo último —los que dicen que Cuarón debe callarse porque no vive en México— es mejor ni hablar. Ese argumento no es argumento.
Por supuesto, hubo también críticas ponderadas y sensatas, pero fueron las menos. ¿Qué hay detrás de las otras reacciones, de esta obnubilación que pasa por alto lo que dicen realmente las cartas de Cuarón, la evidencia periodística? ¿Será que nos disgusta que el cangrejo que escapó por méritos propios nos venga a sugerir métodos para mejorar la vida en la cubeta? Mejor jalémoslo de una pata. Mejor hinquémosle el diente. ¡Qué caray!
(Publicado previamente en el periódico Milenio)
(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.