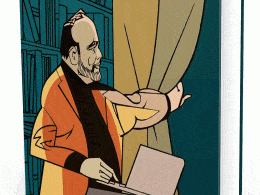Desde que nació mi hijito hace siete años sólo voy al cine a ver películas infantiles. En ocasiones hasta lo llevo conmigo. Siete años de colores trepidantes, música de azúcar glass, personajes primordiales y mensajes edificantes han terminado por secarme el cerebro, de manera que vine a perder el juicio, tal como Quijano por los libros de caballería.
Por alguna razón aún no descifrada, lo que más le interesa al hijito son los créditos finales. Cuando aparece el deseado THE END, el niño aplaude no por lo que vio sino por lo que viene. A su parecer, la hora y media de aventuras es apenas el prólogo para la verdadera película: cinco minutos en los que se derrama la catarata con los nombres de miles de personas que diseñaron minuciosamente un océano más húmedo y salado que el original.
He visto, avituallado con los famosos anteojos, bastantes ballenas tridimensionales. Soy competente en cacatúas astutas y tengo doctorado en el ratón que sabe cocinar en París. Reto a quien sea a público debate sobre la pericia coreográfica de los pingüinos, los instintos maternales del mamut o técnicas para amaestrar dragones. He desarrollado, sin percatarme, una segunda naturaleza visual, inevitablemente referenciada a esos mundos elementales, y he terminado –ay de mí– como un pixaradicto.
Confieso que no me interesé mucho en el cine. He teorizado en el diván del psicoanálisis que pudo deberse a que de niño se me llevó a ver una película llamada “Ben Hur”. Calculo que se eligió la película porque Cristo salía en ella, refulgente, pero nadie previó el terror intacto que dejarían para siempre en mi tierna psique dos escenas atroces. La primera es el descenso del héroe a un leprosario subterráneo donde encuentra a su señora madre, cubierta de pústulas y llagas. La segunda es la imagen del pérfido Mesala que agoniza largamente, convertido en ochenta kilogramos de lasaña, luego de haber sido pisoteado por veinte caballos. A mí no me daba por ver los créditos, pero seguro hubo uno para el encargado de conseguir bastante sangre y untársela a quien fuese menester, Cristo incluido.
Desarrollé una fobia que sólo comenzó a verse vencida gracias a Natalie Wood y a un cierto coqueto escote. Y tuve que iniciarme de muchacho, por presión de mis pares, en el obligatorio esnobismo de ver películas existencialistas profundamente suecas o francesas. Al terminar la función, los escasos espectadores veíamos en la cara de los otros lo que ellos veían en la nuestra: un marco teórico.
Me interesaban más los cines que el cine. Alguna vez comenté la fascinación que me producían esos fastuosos palacios de mampostería, perfumados de palomitas de maíz sobreseídas, que imitaban pueblos mexicanos con casitas y balcones, bajo cielos de yeso con nubes y estrellas cintilantes, o bien inverosímiles templos chinos donde Budas estáticos miraban la matadera de cowboys. Nada de eso existe más, desde luego: una especie de reforma agraria cinematográfica repartió los cines descomunales en montones de pequeñas, inhóspitas salitas ejidales.
A veces me dan ganas de ir al cine como se debe, en la noche, sin niños y sin que los protagonistas sean plantígrados. Leo que exhiben películas magníficas. Me gustaría, por ejemplo, ver lo que han hecho los hermanos Coen en los últimos años. Pero la logística lo impide: las niñeras son muy caras en Austin y además hay que tenerles listas sus raciones de sushi.
Queda, pues, la alternativa de ver cine en televisión. Me parece bien. Mi canal favorito se precia de dos cosas: 1) todas sus películas son en blanco y negro (de Edward G. Robinson a los hermanos Marx), y 2) no se emplea la palabra “fuck”.
¿Quién dice que la perfección es imposible?
(Publicado previamente en el periódico El Universal)
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.