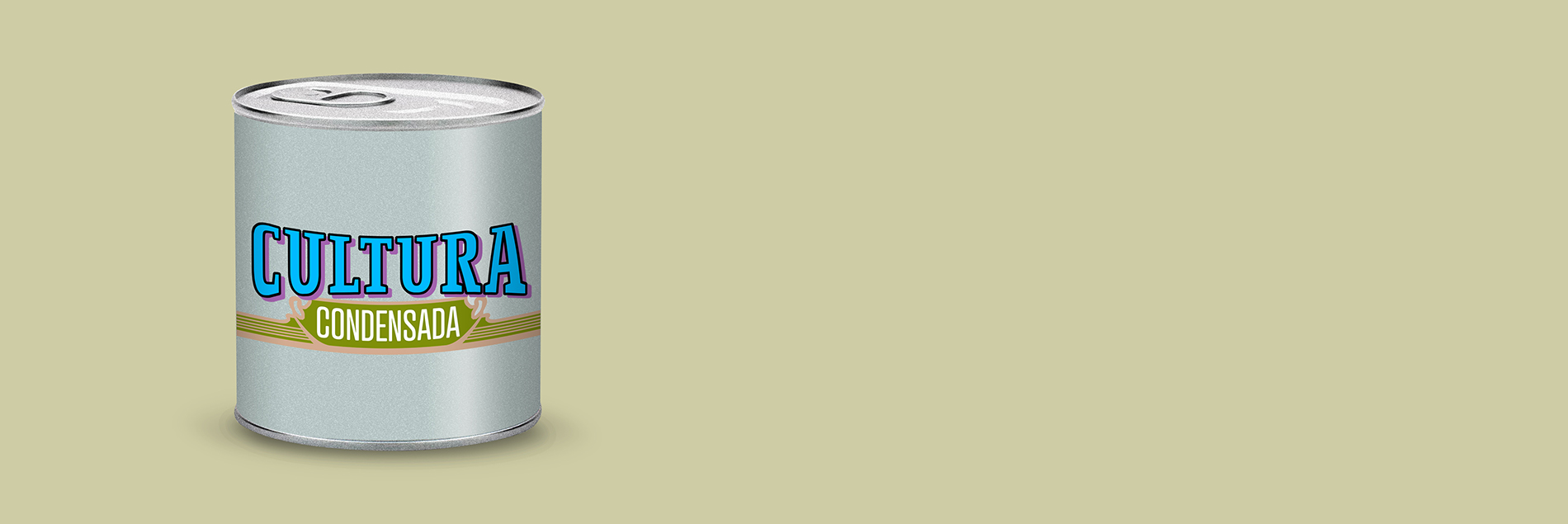Hace 12 años, en septiembre de 2001, yo era profesor universitario. Mis mejores recuerdos de aquellos semestres en el Tec (y los que impartí después, en la Ibero) tienen poca relación con el dossier del curso de periodismo que tan cuidadosamente preparé. Las anécdotas más entrañables tienen que ver con las discusiones que, como buen salón lleno de veinteañeros (el profesor incluido), tuvimos todos sobre la situación del país y del mundo. Después de los atentados del 11 de septiembre, por ejemplo, me acuerdo haber tenido con mis alumnos una larga plática sobre terrorismo. Les platiqué lo que sabía de Al-Qaeda: les sorprendió —como a todos— el calibre de furia de la organización islamista. Recuerdo claramente que, casi de manera natural, la charla desembocó en el papel que ellos, como jóvenes, querían tener en el nuevo mundo que se nos había venido encima, de la nada, en una mañana soleada en Nueva York. A pesar de la destrucción que acabábamos de presenciar, el ánimo no era sombrío. Después de todo, en México acababa de ocurrir la alternancia y parecía —solo parecía— que la transición rendiría frutos. Los años de violencia que viviríamos después resultaban si no impensables sí remotos. Antes de terminar la conversación, pregunté a mis alumnos cuántos de ellos considerarían dedicarse a la vida pública, a entrarle al gobierno de manera formal. Según recuerdo, más de la mitad levantaron la mano, apenas horas después de ser testigos del horror del terrorismo pero aún inspirados (supongo) por el clima de renovación que se respiraba entonces en México. Esos eran y en eso creían los jóvenes en 2001, o al menos los que yo conocí.
Muchas veces me he preguntado qué piensan y qué creen los jóvenes en 2013. ¿Cómo han digerido los años de violencia por los que ha atravesado México? ¿Cómo responderían, por ejemplo, aquella pregunta que les hice a mis alumnos hace 12 años? ¿Cuántos jóvenes, de la llamada “generación del milenio”, estarían dispuestos a (ya no digamos entusiasmados de) dedicarse al servicio público, entrarle a la política? A juzgar por lo que he escuchado y leído, las vías formales de la política no les resultan apetecibles. Lo suyo, parece, es el cambio por otras vías. Por momentos parece no tener paciencia con la democracia deliberativa porque a) sus métodos y sus tiempos les exasperan o b) simplemente no creen que la democracia exista. No quieren subirse a un tren destartalado ni, peor todavía, a un tren que creen fantasma.
Y no están solos. Entre los jóvenes estadunidenses, por ejemplo, hay un escepticismo crónico frente a la política formal. Un estudio de la universidad de Harvard, publicado a finales de abril, revela a qué grado los jóvenes han dejado de creer en los cauces institucionales como una vía para la resolución de problemas. Basten algunos datos, resaltados también en un extraordinario ensayo publicado en la revista The Atlantic. Tres de cada cinco encuestados dijeron sospechar que los políticos buscan cargos de elección popular por razones meramente egoístas. Casi 60% dice que los políticos tienen prioridades distintas a las suyas. Quizá el dato más impresionante sea este: casi 50% de los jóvenes que participaron en el estudio afirmaron que la política ya no es la manera de resolver los retos que enfrenta su país.
Una de las inferencias más reveladoras y graves del estudio de Harvard es el efecto que este escepticismo tiene en el desarrollo vocación de la “generación del milenio” en Estados Unidos. De acuerdo con un análisis similar —que estudia la transición de la vida académica a la vida profesional— los jóvenes estadunidenses están perdiendo interés en el servicio público como opción de carrera. Hace apenas unos años, el porcentaje de estudiantes que se decía interesado en el sector era superior a 10%. Ahora, con trabajo alcanza 6%. De esos, dice el estudio, también resaltado en The Atlantic, poco más de 2% considera una carrera en el gobierno federal como una opción apetecible. El reportaje remata con una cita que ilustra la situación con toda claridad: “Quiero cambiar el mundo y eso no lo puedo hacer desde un puesto de elección popular”, dice un alumno de la prestigiada Kenedy School of Government de Harvard, un programa pensado, precisamente, para nutrir el sector público de servidores preparados a plenitud.
El escepticismo entre los jóvenes es comprensible y hasta loable. Los retos que enfrenta el mundo requerirán, sin duda, de iconoclastas que resistan la ortodoxia. Pero quizá también sea hora de preguntarnos cómo sanar las heridas que ha dejado la imperfecta democracia entre esta generación que la mira con tanta desconfianza. Porque lo único peor que la democracia es la ausencia de democracia, lo único más exasperante que las instituciones es la falta absoluta de instituciones, con todo y sus desconsuelos.
(Milenio, 14 septiembre 2013)
(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.