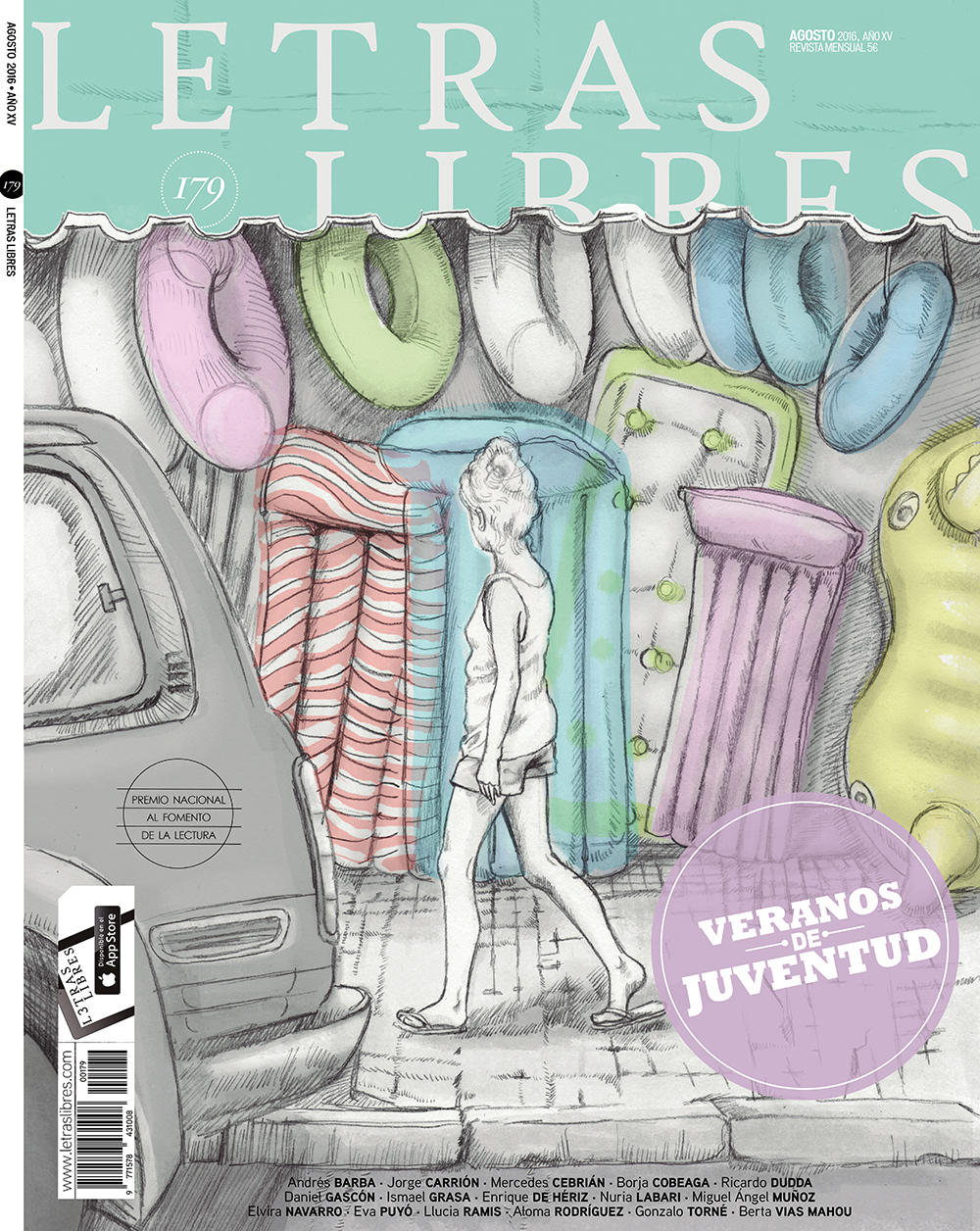Afrontaba dos despedidas ese verano.
Una era provisional. Había llegado el final de curso y con él las cajas donde se apretujaban apuntes, libros, cojines, la colcha de Pluto que había reinado durante mi infancia y adolescencia en mi cama, y que me llevé al colegio mayor para resguardarme de la vida nueva.
Esta despedida no contaba. En septiembre volvería a Madrid, al mismo colegio mayor, a desenterrar mis trastos de la caja e instalarme en una habitación. Lo único que cambiaría sería el lugar de procedencia de la maleta donde llevaría mis arrestos para el otoño capitalino. Ya no habría sido hecha en mi ciudad, sino en otra que en mi memoria olía al perfume rancio de la casa de una tía abuela, y que me horrorizaba.
Tenía veinte, quizás veintiuno. Edad de sobra para no sentir la pérdida de mi casa y de mi ciudad como un desastre. Era una adulta, o casi. Además, antes de esa casa y de esa ciudad había habido dos ciudades y cinco casas más. Pero en ninguna de ellas pasé tanto tiempo. El arraigo no se había hecho fuerte. Tampoco tuvo lugar en ellas una extraña elección íntima que no depende de la voluntad. El cuerpo, el espíritu o qué sé yo toma las decisiones mucho antes de tener elementos de juicio.
Llegué a Valencia con mi familia en agosto de 1984. Fue como si mis fosas nasales hubieran estado cerradas y de repente se abrieran de par en par. No necesité adaptarme. No añoré el paisaje de la campiña, donde había vivido los dos últimos años, en una aldea partida por una carretera nacional reventada por los camiones. No eché de menos la piscina, ni el sonido de los grillos, ni tener dos habitaciones para mí (en una dormía y en la otra, esparcidas por el suelo, mi padre contó en una ocasión quinientas setenta y dos muñecas). Experimenté una libertad sin palabras que me recorrió los músculos, la mirada. Me había deshecho de un pesado lastre, aunque no lo supiera. Solo lo experimentaba. Tenía cinco años.
Tres lustros después me vi, poco antes del verano, durante una visita de fin de semana a Valencia, fotografiando las estanterías vacías de mi habitación, los armarios, las bombillas sin lámpara. Mis padres lo estaban embalando todo para irse al piso en el que pasarían los dos últimos meses en tierras levantinas hasta que, en agosto, hicieran la mudanza definitiva a Córdoba.
Ese piso estaba al final de Benimàmet (una localidad cercana a Valencia), al lado de la Feria de Muestras, en lo que hacía poco era un descampado por el que pasaba un autobús que llegaba hasta la urbanización Terramelar. Se trataba de una mole de ladrillo de reciente construcción sobre un alto desde el que se veía no solo Benimàmet, sino Valencia entera, y también el mar. Ahí estaba, a mis pies, extensa, extenuante, mediterránea, esplendorosa, la ciudad que más amaba. De ese piso solo recuerdo las ventanas, desde las que se avistaba aquella estampa urbana con mar de fondo, y que mi estancia allí fue extrañamente gozosa. Nos lo alquilaba el padre de una amiga mía, un hombre rudo y agitanado de un pueblo de Albacete que había hecho negocio gracias al mesón que tenía frente a la Feria de Muestras. Durante algún tiempo, ese restaurante fue el más cercano a la Fira y el de mejor materia prima. El albaceteño se dedicaba también a las carreras de galgos. En un enorme solar vallado vivían decenas de estos animales, que corrían esbeltos y llenos de polvo por la enorme extensión terrosa cuya monotonía solo se quebraba por un techo donde los canes se refugiaban de la lluvia en invierno y del sol en verano. El techo evitaba que algunos perros se quedaran ciegos por la virulencia solar. A veces los gitanos entraban en el recinto y robaban unos cuantos galgos. Para evitarlo, el padre de mi amiga se paseaba por el solar a distintas horas del día con su escopeta de caza. La llevaba sin cartuchos. Aneja al solar, había una cuadra. El hombre aspiraba a probar también suerte en los hipódromos. Mi amiga me contó que el día en que compró el primer caballo, su padre arrancó la bañera del cuarto de baño para ponérsela al animal. Se le había olvidado comprar bebederos.
Aquel hombre empleó lo ganado con los galgos y el restaurante en adquirir pisos nuevos junto a la Feria de Muestras. Compró unos cuantos en la finca que nos acogía a mis padres y a mí, y que resultaba imponente en ese páramo urbano. Los alquilaba a los feriantes. Por un poco más de dinero, los que venían a hacer negocio a la Fira podían asimismo contratar unas dietas lustrosas en el mesón del albaceteño. No pregunté por qué los pisos no se alquilaban de manera permanente. Aventuro aquí la hipótesis, sin apoyarla en más datos que mis impresiones, de que el crecimiento de la ciudad por aquellos lares, con los edificios acristalados y modernos de la Feria de Muestras (la cubierta espacial de uno de ellos se enroscaba sobre la nave como un gusanito de bola), generaba un contraste excesivo, violento, con Benimàmet, donde reinaban las casas viejas de aire marítimo y colonial e inmuebles de ladrillo rojo, no muy altos, para una clase media modesta. En un contexto así, el bloque de diez pisos donde habíamos alquilado la vivienda, construido sobre uno de los escasos montículos que acechaban los alrededores de la capital, debía de verse como un elemento hostil. También aventuro ahora que los lugares, al igual que las personas, proyectan su pasado sobre el presente, y que a pesar de las modernas instalaciones de la Feria y de que la finca era nueva, grande y con vistas maravillosas, en el imaginario colectivo de los vecinos aquello seguía siendo un descampado en el que tirar escombros y por el que pasaba el autobús que iba de Terramelar al centro de Valencia. El fantasma, postulo, tenía más fuerza que lo que acababa de irrumpir en el reino de los vivos. La hipótesis más razonable y menos interesante es la de que aquellos pisos eran caros, estaban donde Cristo perdió el gorro y no había un solo supermercado cerca.
Recuerdo un restaurante chino, un largo muro blanco que asociaba con un cuartel abandonado y demolido, una glorieta, un carril bici por el que nunca vi a un ciclista. Aunque en Valencia ya estaba extendido el uso de la bicicleta, nadie utilizaba aquel carril para bajar de Terramelar a la capital. Como paseo para ciclistas domingueros, semejante tour no se diferenciaba mucho de vagar por un polígono.
Mi amiga, la hija del hombre al que mis padres habían alquilado el piso por dos meses, respondía al nombre de María Jesús, aunque todos la llamábamos Chucha. Mientras aún cursábamos el bachillerato, solo la veía en el colegio. Nunca se apuntaba a los planes que hacíamos las amigas, porque tenía que trabajar en el restaurante. Ese restaurante, gracias al cual su familia había podido prosperar de esa forma tan esencial como modesta que es el aumento del poder adquisitivo y el título universitario para las hijas, era como una religión. Había que trabajar en él todos los fines de semana. Cuando la feria era grande, Chucha no venía a clase, llegaba tarde o se ausentaba al acercarse el mediodía. Faltar en el mesón porque tenía un examen le producía una gran culpabilidad, y ni hablar de acercarse un viernes o un sábado por la noche a tomar unas copas en Valencia. Daba la impresión de que sucedería una gran catástrofe si ella no servía las mesas, como si no hubiese posibilidad alguna de contratar a nadie y estuvieran al borde de la ruina. También parecía que el agradecimiento que le debía a su padre, quien la había salvado de un campo miserable, solo podía alcanzar su justa expresión a través de un sacrificio ilimitado. Si Chucha fallaba durante alguna feria, atentaba contra la familia. Esa falta afectaría trágicamente al curso de los acontecimientos. La desobediencia de un miembro del clan acarrearía la desgracia ya no solo de la oveja negra, sino de la estirpe entera.
El restaurante cerraba en julio y en agosto, cuando no había ferias. Recién arrancaba julio y Chucha era ahora un poco más dueña de su tiempo. En unos cuantos kilómetros a la redonda no había nada que hacer, salvo deambular por calles desiertas, pasar calor y avistar carreteras de circunvalación, así que el mejor plan era buscarse un refugio. Chucha aparecía con un manojo de llaves tan grande como la palma de su mano. Eran las llaves de los pisos que había comprado su padre, y que estaban ahora vacíos. Recuerdo elegir cada noche un piso, al que subíamos la comida que comprábamos en el chino (casi siempre arroz tres delicias y pollo al limón), o que ella traía del congelador de su restaurante (albóndigas, lasaña, lomos de atún con tomate que descongelábamos en el microondas). Lo primero que hacía Chucha era quitarse los pantalones y pasearse en bragas por las habitaciones desiertas. Hablábamos tumbadas en las camas, y a veces, cuando bebíamos, acabábamos saltando sobre los colchones. Fumábamos sin parar, y en las mesas quedaban surcos de cerveza y salsa agridulce. Si yo me ofrecía a adecentar un poco el piso antes de abandonarlo, Chucha se ponía vehemente en su negativa, como si no fueran a ser ella y su hermana quienes subirían al día siguiente, con la solana ya implacable porque el calor daba guerra desde las nueve de la mañana, a limpiar el desbarajuste discreto. Tan solo una noche me llevó a su mesón. Me invitó a un entrecot a la pimienta con patatas fritas. Acababan de hacer la limpieza de fondo anual (todo se desinfectaba con amoniaco y se pintaban las paredes). A pesar de ello, de la cocina salieron seis o siete cucarachas voladoras. Chucha se avergonzó.
A veces no éramos solo Chucha y yo quienes hacíamos uso de los pisos vacíos, sino también el resto de amigas, que venían de Valencia. Entonces la discreción en el desbarajuste se tornaba en batalla campal hasta las cinco o las seis de la madrugada. El desgraciado piso que tocase ocupar se convertía en una nube de humo y alcohol. En esas ocasiones, Chucha no se quedaba en bragas, sino que se colocaba unas medias negras. Con esas medias, nos decía, era como terminaban sus citas, escasas, con un chico que le gustaba un poco, pero con el que no quería perder la virginidad. La fidelidad a las directrices familiares también pasaba por respetar lo que su padre, machista, dictaminaba para las mujeres: pureza hasta el matrimonio. “Estas medias llevan faja y son apretadísimas. ¡Ni siquiera me las puede quitar!”, bramaba orgullosa de su treta y haciendo al mismo tiempo, sobre la cama, la postura con la que calentaba al chaval. Aquella postura obscena, escenificada delante de nosotras, compensaba sin duda su puritanismo sexual, aunque nunca he sabido si la compensación servía para apaciguarse a sí misma o iba destinada a que sus amigas viéramos que se podía ser desenvuelta y virgen al mismo tiempo. Por otro lado, que tuviera que ponerse unas medias rematadas en faja me hacía imaginarme un toqueteo violento, como si el muchacho tratara de arrancarle el cinturón casto en contra de su voluntad.
Chucha vivía repartida en dos casas más o menos destartaladas: una para el invierno y otra para el verano. Aunque, como ya he dicho, la familia ganaba el suficiente dinero como para comprar pisos y hacer negocios con ellos, apenas contrataban a camareros durante la temporada alta en el restaurante, ni a asistentas que les echaran una mano con la limpieza. Ni siquiera para adecentar sus propias viviendas se permitían una ayuda. Por el desorden y el cúmulo de trastos, los hogares entre los que se repartían parecían a medio montar, tal que si se estuvieran siempre mudándose. La prosperidad no conllevó el abandono de la mentalidad de pobres de La Mancha, esa austeridad espiritual y material, de la meseta mísera. Se mataban a trabajar y no había caprichos. En la sencilla casa de pueblo en la que Chucha pasaba buena parte de su tiempo se alternaban muebles viejos con los cuadros de un pintor hortera que se había puesto de moda entre los nuevos ricos de la zona, quienes compraban sus obras kitsch (versiones estilizadas de los cuadros de caballos entre la niebla y mujeres vaporosas que se vendían en el Todo a Cien) para chulearse ante las visitas o especular luego con ellas.
Me encantaba ir a la casa donde Chucha pintaba, siempre con algún disco de Camarón, para observar aquel caos de estratos, a Chucha adquiriendo una educación estética en mitad de lo ajeno a cualquier refinamiento, a todo matiz, a otras existencias. Mi amiga se entregaba por completo a lo que de verdad le gustaba, la pintura, el collage, el pegoteo sobre el lienzo de una manera osada. Bellas Artes había sido una decisión de última hora, impelida por la vocación y a pesar de haber sido educada para privilegiar la ganancia de dinero y una respetabilidad de jueza, notaria, inspectora de Hacienda.
Yo bajaba todo el tiempo a Valencia. Tenía un único plan para aquel mes: despedirme de la ciudad. En ocasiones alguna amiga se apuntaba a mis caminatas, aunque la mayor parte de las veces iba sola. Lo prefería. Ir acompañada me obligaba a estar atenta de otra persona, a no poder mirar bien, respirar bien, tocar bien, impregnarme bien de todos esos sitios sobre los que anhelaba una imagen precisa a la que poder recurrir el resto de mi vida. Era una tarea imposible, lo sabía, aunque me negaba a renunciar a mi ingenuidad. Llevaba una cámara de fotos. Retraté, en esos treinta y un días, mis lugares favoritos de forma obsesiva. Casas viejas de la playa desde todos los ángulos que podía, calles, comercios, parques, el puerto, el mar.
El descenso a la ciudad era por sí solo significativo pues, hasta llegar al antiguo cauce del río Turia, la ruta copiaba la que había hecho durante trece años en el autobús escolar. Desde muy niña mi mirada se había entretenido con las huertas ralas, con una entrada a la metrópoli de aspecto inquietante y desportillado a través de fincas que no eran ni viejas ni nuevas. Esa visión deshecha me había llevado siempre a imaginar que había otras ciudades en virtud de las infinitas combinaciones de inmuebles y de la variedad de sensaciones que me daban todos esos espacios. Por otro lado, me parecía que la urbe solo tomaba cuerpo cuando el autobús enfilaba una de las grandes vías, en cuyo derredor se abrían las bellas calles del ensanche con sus árboles ahítos de verdor, sus negocios, el trote inquieto de los transeúntes. Puesto que desde el piso que habían alquilado mis padres para pasar junio y julio veía sin tregua el mar, el sitio que más frecuenté fue la Malvarrosa. Tomaba el 62 frente al restaurante de Chucha, y una vez en Valencia me las apañaba para llegar, en otro autobús o andando, hasta el balneario Las Arenas. Si estaba nublado me quedaba largo rato mirando la playa. A finales de los noventa no había tanto turismo en Valencia ciudad, la Malvarrosa aún era considerada por muchos valencianos como un lugar degradado y no resultaba inusual, si amenazaba tormenta, llegar un día de julio entre semana y encontrar la playa vacía. Ahora, con el aluvión de turistas y Erasmus y el lavado de cara del paseo marítimo, es imposible toparse con una Malvarrosa desangelada. Aunque diluvie.
Desde que empecé a caminar sola por la ciudad, y mucho antes de saber que iba a marcharme de allí y de, por tanto, comenzar a amarla a través de una nostalgia anticipada, busqué lo viejo, lo que estaba a punto de derrumbarse, de desaparecer. O de rehabilitarse, que es la cara amable de la destrucción. No tenía más motivos para tal búsqueda que la profunda impresión que los edificios oscuros y decrépitos (Valencia en los ochenta y durante buena parte de los noventa fue una ciudad destartalada cuyo centro, ruinoso, estaba poblado de yonquis) me habían dado desde niña. Tal impresión no remitía ya al pasado, sino al presente y al futuro, aunque de un modo que tenía más que ver con la muerte que con la vida. Con una muerte en la que yo no me moría, sino que exploraba lo que había al otro lado. Lo desconocido, los márgenes, la desviación. Ese verano creí perder no solo una ciudad, sino también la posibilidad de desviarme. Ningún otro lugar me había brindado la sensación liberadora que tenía en las calles de Valencia. Temía volverme sólida, no salirme de lo consabido.
Todas las lecturas que hice en aquel piso de la periferia de Benimàmet estuvieron, sin que mediara una intención por mi parte, relacionadas con lo que buscaba en mis caminatas. Un libro vino a exaltar más, si cabe, esta vivencia mía de la ciudad y los paseos: El vicecónsul, de Marguerite Duras. Lo leí de una sentada. El libro empieza así:
Ella camina, escribe Peter Morgan.
¿Qué hay que hacer para no regresar? Hay que perderse. No sé nacerlo. Aprenderás. Quisiera alguna indicación para perderme. Hay que abandonar toda reserva mental, estar dispuesto a no saber nada de lo que antes se sabía, dirigir los pasos hacia el punto más hostil del horizonte, una especie de vasta extensión de ciénagas cruzada en todos los sentidos por mil taludes, no se sabe por qué.
Este arranque de El vicecónsul describiendo a uno de los personajes más extremos de la literatura, la mendiga de Savannakhet, apuntaba a su vez hacia lo que yo atisbaba en mis paseos o, si se quiere, hacia la aspiración de todos ellos: perderme de mí misma. Pura mística. Y era, es, contradictorio en la medida en que solo estaba dispuesta a acoger, de la metrópoli, las partes que satisfacían mi anhelo, lo cual no hacía sino afianzar mi identidad. En realidad, lo que se me venía encima, la vuelta a la villa de mis ancestros, ante la que yo tenía dantescas reservas mentales, era la verdadera oportunidad de perderme, de estar dispuesta a no saber nada de lo que antes sabía. Pero era pronto para llegar hasta ahí. Todavía tenía los pisos vacíos de Chucha, unas cuantas tardes y noches más para caminar, el goce de habitar en el margen y acaparar, desde la ventana de mi casa, la ciudad enorme en la que sin duda me perdía de una manera que no es la de la mendiga de Savannakhet. Quizás no sé de qué forma me sigo aún perdiendo. ~
(Huelva, 1978) es escritora. Ha publicado 'La ciudad en invierno' (Caballo de Troya, 2007) y 'La ciudad feliz' (Mondadori, 2009).