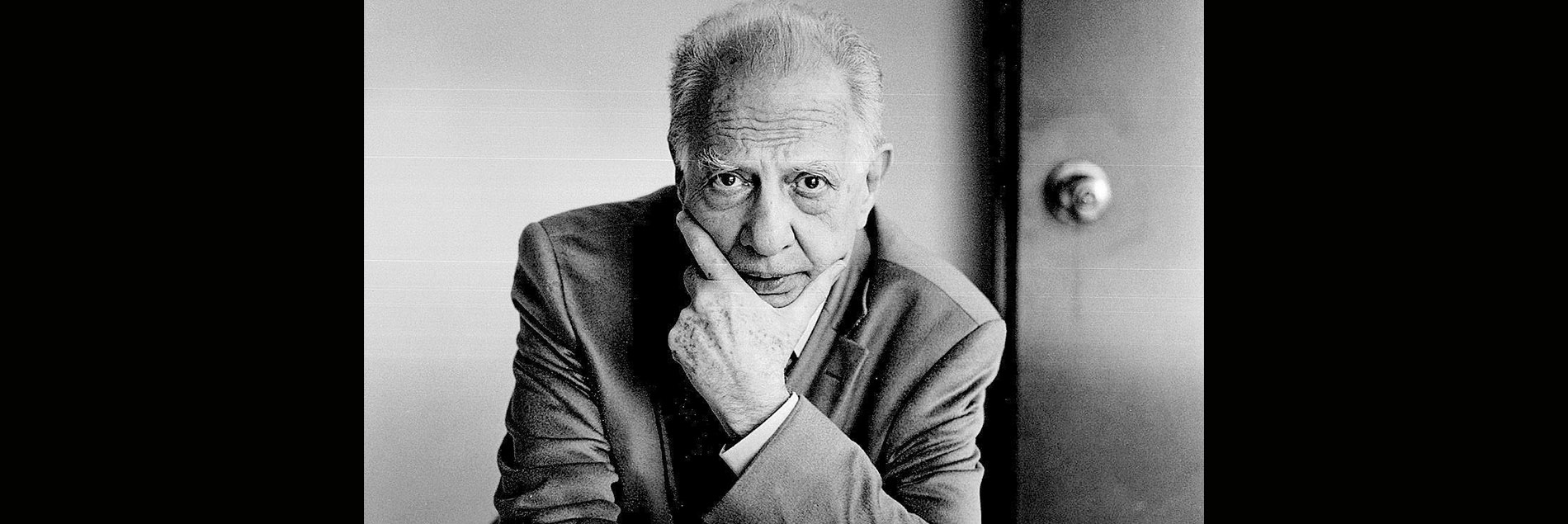Para Elizabeth Corral
No voy a mentir. Yo no había leído de Sergio Pitol más que Domar a la divina garza y El viaje cuando lo conocí. Otros hablarán de su obra con mayor pertinencia y conocimientos de los que yo pueda ofrecer. Hablaré –aún con el dolor de su muerte recién acaecida el día de hoy– del hombre que me ayudó a transitar un largo periodo de mi vida, cuando no encontraba salida alguna para mi profunda depresión.
Había visto a Sergio Pitol en los pasillos del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana, donde ambos trabajábamos. Yo acababa de llegar a Xalapa, él de recibir el Premio Cervantes. No me atrevía, siquiera, a saludarlo. Por obra del azar tuve que hacer la presentación pública de una gran amiga suya, Nélida Piñón, de visita en la Universidad. Él estaba sentado junto a mí en aquella mesa. No sé si le gustó lo que dije o le pareció interesante. Nunca me lo dijo, pero a la semana siguiente recibí una invitación para asistir a la tertulia de los domingos, que él presidía.
Llegan a mí fragmentos de aquellos domingos milagrosos. Los invitados –Elizabeth Corral, Nidia Vincent, Mario Muñoz, Alfonso Colorado y otras muchas personas que llegaban intermitentemente– hablaban de cine, de literatura, de pintura y de la obra de Sergio, que todos conocían a la perfección. Tuve que leerlo, pues me avergonzaba mi ignorancia y no podía comprender ni compartir los chistes que se hacían a propósito de la Falsa Tortuga, de Billie Upward, del niño ruso, o de aquel siniestro personaje de El desfile del amor, Martínez.
Un día –aciago para mí, como lo eran todos en aquella época–, llegué al café. Las calles que lo rodeaban habían estado cerradas durante varios meses, pues en Xalapa todo está siempre en reconstrucción –una falsa reconstrucción, pensaba cada fin de semana, cuando atravesaba por las aceras enlodadas y con la calle abierta en canal–. Aquel domingo la calle estaba al fin dispuesta para la circulación, pero aún estaba prohibido el paso de los autos. Para entonces yo ya no tenía miedo y despotricaba contra la ciudad en cada reunión. Cuando Sergio vio la calle sola, soleada, nueva, se apartó de nosotros; con gran ligereza se plantó en el centro y alzó los brazos al cielo, diciendo “¡qué maravilla!”. Con su sonrisa luminosa tomó el sol como si fuera la vida. Era la vida.
Muchas enseñanzas relacionadas con el placer de vivir me fueron impartidas sin algún ánimo profesoral en aquella tertulia. Sergio, cuya indulgencia resistía el peso de mis descalabros verbales, lograba oponer a mi soliloquio algunas frases simples como la sal, con esa firmeza con la que algunos árboles crecen, solos y airosos, en terrenos baldíos. Cuando iniciaba mis eternos reproches contra alguien o contra la vida misma, colocaba su mano sobre mi brazo y detenía así mi arenga rabiosa.
En aquellos tiempos, Sergio planeaba hacer una novela sobre una enana y tomaba apuntes que nunca leí. Yo decidí hacer también una novela y cada domingo le contaba mis avances –intrincados e imposibles pasadizos, estructuras ociosas– y Sergio, con una generosidad asombrosa para mí, siempre me preguntaba: “Y luego, ¿qué pasa?” Me regaló el libro de E. M. Forster, Aspectos de la novela, y me mostró un párrafo que subrayó: “A todos nosotros nos pasa como al marido de Sherezade: queremos saber lo que ocurre después. Esto es universal, y es la razón por la que el hilo conductor de una novela ha de ser una historia”. Nada más sencillo, me dijo. Luego me dio instrucciones precisas. Debía hacer anotaciones de mis personajes en unas tarjetas donde era forzoso escribir cómo eran, qué tomaban, cómo vestían, cuáles eran sus tics, dónde compraban la ropa, cómo tomaban el cigarro, qué pausas hacían en su conversación… “Después es muy sencillo. Al final ya tienes el esqueleto de la novela”, me decía, alzando las manos con un gesto característico en él, con el que parecía saludar al mundo, aunque me previno sobre la importancia de los diálogos, mi eterno Waterloo.
Desafortunadamente, la tertulia cesó. Nunca terminé la novela, a la que tentativamente había titulado Hoy es domingo y en cuya primera página aparecía un epígrafe de Pitol: “La memoria puede, a voluntad de su poseedor, teñirse de nostalgia, y la nostalgia solo por excepción produce monstruos. La nostalgia vive de las galas de un pasado confrontado a un presente carente de atractivos. Su figura ideal es el oxímoron: convoca incidentes contradictorios, los entrevera, llega a sumarlos, ordena desordenadamente el caos.” Hoy no es domingo. Hoy es cumpleaños de mi padre. Hoy ha muerto Sergio Pitol y mi memoria no produce monstruos: recuerda con enorme tristeza el énfasis de Sergio al decirme que todo era sencillo y reproduce aquel gesto de amor por la vida –un gesto que de algún modo salvó la mía– en una calle del centro de Xalapa.
(Ciudad de México, 1961) es poeta, ensayista y editora de poesía en Letras Libres. Este año su libro Estrella de dos puntas. Octavio Paz y Carlos Fuentes: crónica de una amistad (Ariel, 2020) recibió los premios Mazatlán de Literatura y Xavier Villaurrutia.