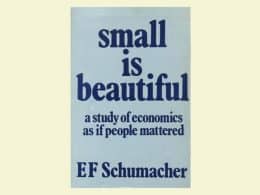Hace poco menos de diez años, en octubre de 2008, fue dado a conocer (a través de una lista de correos electrónicos especializada en criptografía) el artículo académico “Bitcoin: Un sistema de pagos electrónicos entre pares”. Justo en ese momento, la economía mundial estaba inmersa en una crisis monumental. Aquella catástrofe, detonada por prácticas riesgosas y vehículos financieros tóxicos, provocó también una oleada de desconfianza y cinismo. Bajo la consigna “demasiado grande para fallar”, los gobiernos acudieron al rescate del sistema que permitió tales abusos; no de los defraudados. Si alguna lección permaneció en el imaginario popular fue la poca o nula credibilidad en los bancos, como custodios fiables, y en los gobiernos, como garantes de obligar a los bancos a honrar sus compromisos.
La contribución teórica de Satoshi Nakamoto, seudónimo del autor, o del grupo de autores del documento, puede interpretarse como una respuesta a dicha crisis, y en un sentido más amplio, al precario estado de la economía mundial. En esencia, Bitcoin es un protocolo económico que privilegia el consenso, la distribución transparente de incentivos, y la creación y transmisión inmediata de valor. Lo anterior, se lleva a cabo por los propios participantes, de manera semi-anónima y decentralizada.
Nakamoto agrupó en un sólo protocolo diversas tecnologías existentes, cuyos antecedentes no se discutían en círculos economistas, sino en una área de investigación más bien curiosa: la criptografía. En la década de 1990, un grupo de matemáticos, ingenieros, filosófos, programadores y activistas, principalmente de Estados Unidos, comenzó a discutir lo que avizoraron correctamente como una amenaza a la libertad y privacidad individual: la tendencia de gobiernos y corporaciones a vigilar y controlar los flujos de información electrónica, incluyendo todas las transacciones financieras.
La tecnología de Bitcoin consiste en una base de datos decentralizada —cualquier persona puede descargar la base de datos en su totalidad—, lo que implica que no existe físicamente en ningún lado ni se somete a ninguna jurisdicción nacional o internacional. Esta base de datos crece conforme sus participantes realizan transacciones, protegidas por algoritmos criptográficos, que requieren trabajo computacional para integrarse a una única cadena de información incorruptible. Este trabajo computacional, o “minería” como es conocida, valida las transacciones; quienes las realizan reciben incentivos económicos provenientes de la misma base de datos, es decir, Bitcoin. Todas estas transacciones, desde la primera realizada en enero de 2009 hasta el día de hoy, conforman una base de datos que puede ser verificada por cualquier persona.
Sin embargo, además de la importancia de la tecnología en sí, subyace un planteamiento notable: estos protocolos prescinden de un sistema central o de intermediarios. En palabras simples, es un sistema económico que no requiere de custodios, es decir bancos, ni de un garante, es decir, gobiernos. En teoría, este tipo de protocolo contradice las condiciones estructurales económicas actuales, no muy distintas a las de 2009, aunque sí con mayor inequidad y una opacidad perniciosa.
Bitcoin, o cualquier otro de los más de mil activos digitales basados en variantes del mismo protocolo, no solamente proponen un sistema de intercambio económico, sino que buscan también la redefinición de la interacción social entre los individuos y las instituciones que los gobiernan. Al proponer un conjunto de variables que dependen de la interacción entre pares, estos sistemas asemejan una democracia o, al menos, un sistema perfectible que concierne y pertenece a todos, o más exactamente, no pertenece a nadie.
En una entrevista, Vitalik Buterin, desarrollador de la criptomoneda Ethereum, comparó estos protocolos con una lengua. Ningún idioma tiene un sólo diccionario; nadie tiene la capacidad real de regular o censurar sus cambios; su valor intrínseco reside en su uso, y quien recurre a él no sólo incrementa el valor total del sistema sino que a la vez adquiere beneficios individuales.
El uso e implementación de estos protocolos, allende la especulación, plantea interrogantes y posibilidades innovadoras de gobernanza. Como en cualquier banco central o gobierno, los desarrolladores y usuarios de estos protocolos también plantean políticas fiscales y monetarias, incentivos económicos y penalizaciones, mecanismos de consenso, inflación y deflación, representación por voto, etc.
Sin embargo, estas tecnologías han sido relegadas a un espacio liminal entre la innovación tecnológica y la ilegalidad. Pocas personas pueden describir superficialmente el funcionamiento de un activo digital, pero cualquiera es capaz de recordar alguna noticia relacionada con fraude, fuga de capitales y otras actividades ilegales. Irónicamente, ninguna de estas criptomonedas ha sido todavía capaz de sustituir la ubicuidad y anonimato de la moneda preferida de la clandestinidad: el dólar estadounidense, en efectivo.
A diez años de su aparición, su presencia no puede ser desestimada ni por el tamaño de su capitalización, poco más de 250.000 millones de dólares (en comparación, equivale a la capitalización del quinto mayor banco mundial, el China Construction Bank), ni por la cantidad de usuarios, ramificaciones tecnológicas y, claro está, la ausencia de regulaciones. Naturalmente, por la manera en que el precio de cada Bitcoin ha fluctuado de fracciones de centavos a poco más de veinte mil dólares, no pocas veces se ha argumentado, desde un punto de vista económico tradicional, que su valor es igual a cero, y que su importancia es únicamente especulativa.
Pero dichos protocolos cuestionan legitimamente la manera en que los gobiernos e instituciones financieras establecen políticas monetarias y fiscales, así como su capacidad de monopolizar y alterar registros, cuestionando así el concepto mismo de confianza, soberanía y reputación. Estas incipientes tecnologías no pueden comprenderse sino como una respuesta lógica a los abusos y complejidad del capitalismo actual. Su resonancia, naturalmente, es mayor en las nuevas generaciones; aquellas para quienes es imposible emular, ya no digamos igualar, el bienestar y estabilidad económica logradas por sus padres y abuelos.
Para un estudiante en México, un burócrata europeo o un desempleado en China, las fuerzas e instituciones que regulan el sistema económico son tan incomprensibles como ajenas y sordas a sus intereses. En la actualidad, es difícil rebatir la permivisidad, y no pocas veces la colusión, de gobiernos y bancos frente a los “excesos del capitalismo”: evasión de impuestos, manipulación de tasas de interés y precios (como por ejemplo, la colusión de bancos internacionales para alterar el valor de los bonos de deuda del gobierno de México), facilitación de lavado de dinero, carteras financieras tóxicas, endeudamiento público mastodóntico, etc.
Conforme estos protocolos se adoptan y popularizan, las opiniones en contra y a favor se suceden una a otra casi diariamente. Pocos días atrás, el premio Nobel de economía, Paul Krugman, escribió que estos protocolos realmente no resuelven problema alguno. A pesar de las réplicas a tales argumentos, queda claro que la implementación de estos protocolos va más allá de una transacción: al tiempo que establecen nuevos sistemas económicos, persiguen alternativas viables a un contrato social y económico que cada vez más gente estima perjudicial. Por ahora, resulta cándido considerar estas tecnologías como sustitutos a sistemas tan robustos como el bancario, pero resultaría igualmente miope desestimar sus postulados, y la velocidad y fuerza con la que se han multiplicado.
Es escritor. Reside actualmente en Sídney