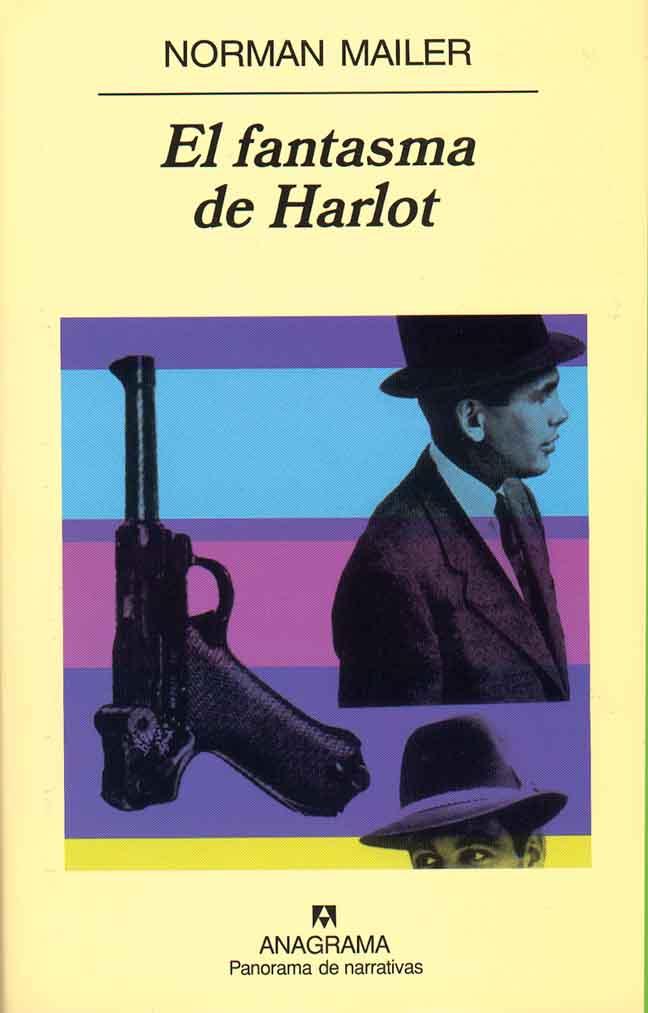Cualquiera que haya seguido al profesor Víctor Lapuente durante los últimos años no va a encontrarse grandes sorpresas en su libro Organizando el Leviatán, escrito con Carl Dahlström, y con una estupenda traducción de Ramón González Férriz. Es probable que tampoco se lo pase tan bien leyéndolo como con El retorno de los chamanes, el libro de divulgación sobre populismos, publicado por el autor en 2015. Sin embargo, Organizando el Leviatán es, probablemente, la aportación más importante del año al debate sobre las reformas institucionales necesarias para combatir la corrupción en España. Y el tema está además de rabiosa actualidad, puesto que el abuso de la politización de las instituciones (“dedazos” en justicia, empresas públicas, administración, etc.) ha pasado a la primera línea del debate político a raíz de los nombramientos de Sánchez.
Organizando el Leviatán es un libro académico que concentra la investigación de años alrededor de una idea que Lapuente ya apuntaba en un artículo premonitorio en El País en 2009 (ya casi un clásico para los que nos hemos dedicado a tratar de entender el brutal deterioro institucional en España en la década del boom): “Las causas de la corrupción no hay que buscarlas en una ‘mala cultura’ o en una regulación insuficiente, sino en la politización de las instituciones públicas. Las administraciones más proclives a la corrupción son aquellas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político.” La tesis central del libro es que, cuando las carreras de funcionarios y políticos no están claramente separadas, el contrapeso necesario entre burócratas y políticos para controlar la corrupción o las malas políticas públicas deja de funcionar. Dicho de otra manera: las administraciones o instituciones muy politizadas son más corruptas porque los que deben ejercer de “controladores” dejan de decir la verdad al poder.
Los políticos se deben a sus electores y por tanto tienen unos incentivos inevitablemente cortoplacistas, mientras que los funcionarios (que van a estar allí más tiempo) deben preocuparse por la gestión y el buen funcionamiento de la institución en el largo plazo. Si el éxito en la carrera funcionarial depende de la cercanía a uno u otro partido, si los sistemas de selección funcionan a dedo y no por méritos, los incentivos de políticos y funcionarios se mezclan y ese control mutuo, necesario para el buen gobierno, se debilita. Según los autores, la excesiva politización de las instituciones tiene al menos dos consecuencias negativas evidentes.
La primera es la corrupción. La rocambolesca historia de Francisco Correa, el capo de la Gürtel, sirve de ejemplo para entender qué mecanismos causales intervienen en las correlaciones estudiadas. Correa era un modesto agente de viajes que con la llegada del PP al poder en 1996 empezó a enriquecerse a base de contratos para organizar eventos. El modus operandi era bastante sencillo: Correa conseguía un contrato con la administración “amiga” a un precio por encima de mercado –la “mordida”– y se aseguraba de que los pagos se fragmentaran en facturas de menos de 12.000 euros para no tener que pasar por concurso público. Diez años más tarde, Correa había construido una gigantesca organización corrupta para robar más de 400 millones de euros al erario público.
¿Cómo es posible que tramas de corrupción que duraron más de una década y que tuvieron que pasar necesariamente por delante de las narices de cientos de trabajadores públicos no se destaparan antes? La respuesta habitual en España a esta pregunta acostumbra a ser: debimos regular más, poner multas más duras, hacer leyes más estrictas. Pero el argumento de Lapuente va en dirección contraria: el problema no está ni en la falta de regulación, ni en poner pocas sanciones, sino en los incentivos. El sistema de Correa funcionaba porque los funcionarios tenían fuertes incentivos para mirar hacia otro lado y no meterse en problemas, porque sabían que su progresión profesional dependía de la voluntad del político de turno. De hecho, es razonable que tuvieran miedo a alzar la voz contra la corrupción. Ana Garrido, una funcionaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, denunció la trama Gürtel. Fue perseguida, aislada, extorsionada, acosada en el trabajo y amenazada hasta que pidió la baja por depresión y huyó a vivir a Costa Rica. Aunque formalmente como funcionaria estaba protegida, la realidad es que en España los incentivos del sistema parecen estar diseñados para proteger a los corruptos en vez de para proteger a los denunciantes de corrupción.
Según los autores del libro, la clave no es aislar a los funcionarios de los políticos como hacen las “burocracias weberianas cerradas” (como la española o la francesa, con sistemas funcionariales con carreras de por vida y un trato laboral privilegiado). Esos modelos, muestran los autores, dan peores resultados en términos de corrupción, eficacia de gobierno y reformas que otros modelos como los nórdicos o anglosajones. La clave es que en esos países la contratación es más meritocrática y las carreras políticas y de gestión están claramente separadas en sus mecanismos de rendición de cuentas.
La segunda implicación importante de la no separación entre carreras es el coste en términos de eficiencia en la gestión. Cuando los altos cargos de la institución están colonizados por personas de confianza del político no hay nadie que ponga coto a las malas políticas públicas o a las ambiciones más o menos grandilocuentes de los políticos.
En una investigación relacionada, un grupo de economistas del Banco de España (García-Santana y coautores) encuentra que en los sectores donde el índice que marca la cercanía al poder político (crony capitalism) es más alto se produce una peor asignación de recursos, con gigantescos costes en términos de productividad para la economía. En España, las empresas que más crecieron en los años del boom no fueron las más productivas, sino las mejor conectadas al poder. Los autores concluyen que si la asignación de recursos anterior al boom no se hubiera deteriorado, el pib sería un 20% superior. Es decir, el coste del amiguisimo podría haber sido de unos 200.000 millones (varios órdenes de magnitud más que el coste directo de la corrupción).
En España, el talón de Aquiles del buen gobierno fue la politización excesiva de las instituciones que, en interacción con el boom de crédito, relajó los controles y dinamitó los contrapesos necesarios al poder.
Diez años después del estallido de la crisis financiera muchas de las lecciones aprendidas sobre los problemas institucionales de España no se han traducido en reformas efectivas para prevenir la corrupción.
Ha habido mucho debate sobre limitar los sueldos de los políticos, castigar con penas más duras a los corruptos o hacer más difícil la transición laboral del sector público al sector privado (“puertas giratorias”). Sin embargo, no hay ninguna evidencia que apoye la idea de que esas soluciones sean efectivas para prevenir la corrupción.
Reducir la corrupción y acercarse al buen gobierno requiere de una serie de reformas institucionales que nos permitan salir del mal equilibrio y pasar a un círculo virtuoso que redunde en una mayor confianza, un capital social más alto y menores índices de corrupción. En el corazón de esas reformas está la despolitización de nuestras instituciones.
Hoy sabemos, por experiencia, que si los que presiden los reguladores financieros (CNMV o Banco de España) son elegidos por los partidos, es probable que no sean suficientemente independientes para aguarle la fiesta del crédito a los políticos. También sabemos que si las carreras y sueldos de los que fiscalizan las cuentas, recalificaciones y contratos en los municipios (los secretarios e interventores de los ayuntamientos) dependen del alcalde, entonces probablemente tendrán tendencia a mirar hacia otro lado cuando haya trampas o corruptelas. También, por desgracia, hemos aprendido que si los que presiden empresas públicas son enchufados de los partidos, esas instituciones se deterioran y son más “capturables” por intereses particulares (pienso en el CIS, hoy presidido por un señor que lleva más de cuarenta años trabajando para el PSOE). Finalmente, gracias a este libro, también sabemos que si las carreras de funcionarios dependen de la voluntad de los políticos es probable que haya más corrupción, peores políticas públicas y más despilfarro.
¿Y qué sucede con la justicia? Estas últimas semanas hemos podido ver el enorme interés de los partidos para repartirse los jueces (en este caso PP, PSOE y Podemos pactando los nombramientos de los vocales del máximo órgano de gobierno de la justicia, el Consejo General del Poder Judicial), con el objetivo –reconocido por un alto dirigente popular– de tratar de influir políticamente en sus decisiones para evitar que la justicia actúe de forma independiente en asuntos que puedan afectarles, como la corrupción en las filas de sus respectivos partidos. Fue significativo el mensaje del juez Marchena en su carta de renuncia a presidir el Supremo publicada el pasado 20 de noviembre: “Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal.” Es más probable que los jueces sean capaces de enfrentarse al poder si son nombrados por sus propios pares (como propone Ciudadanos en una iniciativa registrada en el Congreso) que si son colocados por partidos políticos. Los altos cargos en la administración no deberían nombrarse a dedo sino mediante un procedimiento meritocrático y de concurso.
Según la ocde, España se encuentra entre los países (junto con Turquía, Chile y Eslovaquia) en los que los cambios de gobierno conllevan más relevos: entre el 95% y el 100% del personal asesor de confianza del ministro, los secretarios y subsecretarios de Estado y hasta la mitad de los directores generales. Si queremos garantizar que los funcionarios sirven de contrapeso a los políticos, esto debe cambiar en España.
En su libro más reciente, Liberalism. A very short introduction (Oxford, 2015), Michael Freeden, profesor de la Universidad de Oxford, trata de explicar el liberalismo en seis capas concéntricas. La primera capa, la central, consiste en la articulación legal de la resistencia a la tiranía, la discriminación y el abuso de poder (y la consecuente reivindicació>n de garantías constitucionales e institucionales para que se ejerza). Por suerte, en Europa todavía se mantienen las garantías básicas para protegernos de viejos abusos por razones de raza, de clase o de religión. Sin embargo, son muchas las formas en las que el poder puede erosionar las instituciones para su propio beneficio. Por eso es conveniente asegurarse de que los controles se actualizan, se renuevan y se refuerzan de forma permanente. Nada es más importante para la democracia que poder decirle, con libertad, la verdad al poder. ~
es director del Center for Economic Policy and Political Economy de ESADE.













 comp.jpg)