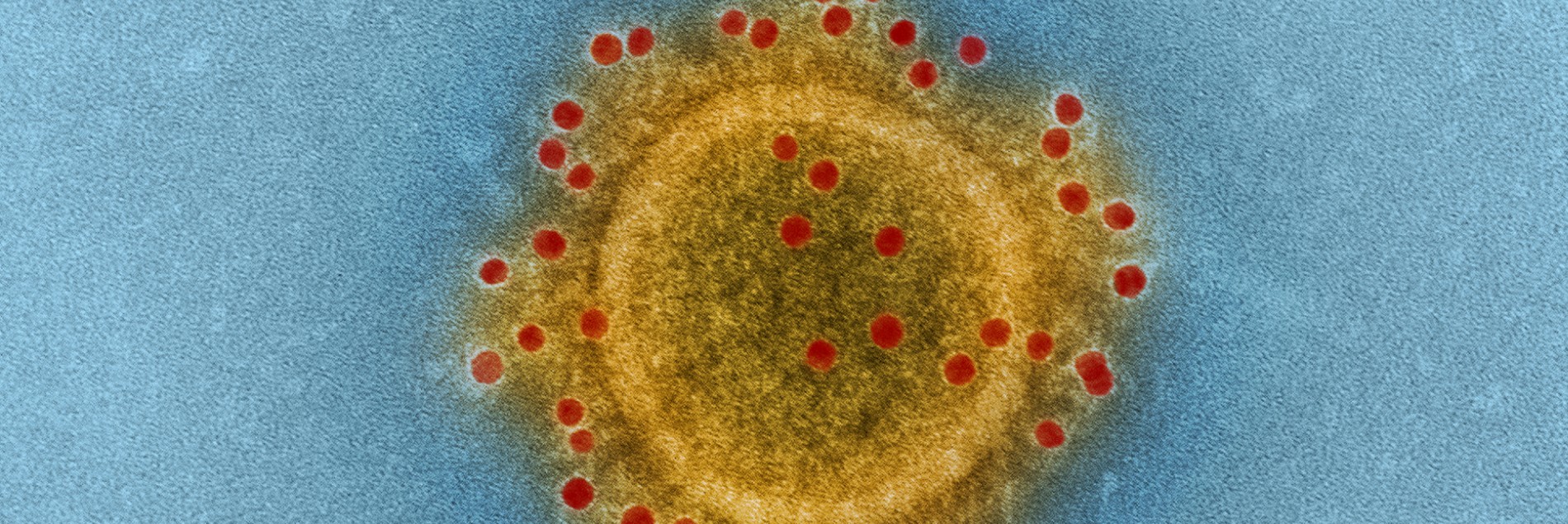i.
Una, dos. Cuento a las mujeres con las que me cruzo en la avenida Insurgentes mientras camino rumbo a la glorieta. También me fijo en los hombres pero la cuenta es muy distinta, apresurada. Son muchos y, para poder llevarla, tengo que saltarme algunos números, contarlos en pares o tercias. Uno-tres-seis-ocho. Desde que salí de la calle Milán hasta aquí, he visto un montón (es imposible llevar mentalmente la cuenta) de hombres que van solos; las mujeres, en cambio, andan en pareja o en grupos. Abuela, madre, hija. Dos amigas. Muy pocas caminan solas: tres, si me incluyo.
Sé que al llegar a la glorieta será distinto: habrá mujeres, mujeres sonriendo por todas partes, una excepcional e inmensa mayoría de mujeres, entre las que me sentiré completamente a salvo… pero por ahora tengo que atravesar unas calles más. Decido compartir en el chat que tengo con varias amigas mi ubicación en tiempo real hasta que llegue a mi destino. Apenas es un kilómetro, ¿no estás exagerando? A veces me da pena hacer el ridículo por culpa del miedo. ¿Para qué corriste? ¿Ya ves?, ni te hizo nada. Tienes 33 años, no eres una niña, deja de tener miedo. Pero ya tengo mi refutación a la mano: recuerdo a otras mujeres que murieron a unas cuadras o incluso afuera –en la puerta misma– de sus casas. Empiezo a hacer números, a sacar probabilidades, la probabilidad de mi muerte. Son mujeres asesinadas que tenían entre 20 y 35 años (36% de los casos). La mayoría, solteras. También matan a las que fueron a la universidad (el 24.7% de las que tenían entre 28 y 35 años). Los números empeoran en el Estado de México, donde las ahorcan más (26.7%) y las matan más (la tasa, por cada cien mil mujeres, fue de 5.3 en 2017).
((Claves para entender y prevenir los asesinatos de las mujeres en México, Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y Data Cívica, Ciudad de México, 2019. Basado en los datos de “defunciones por homicidio”, publicados por el INEGI.
))
Este país no da evidencias de lo contrario: en México no existen las fobias, porque aquí el miedo nunca es irracional.
Mejor sí aviso dónde estoy en el chat. Si necesito a mis amigas, vendrán; si desaparezco, sabrán dónde estaba. La certeza de que cuento con ellas (hoy mientras espero que el semáforo se ponga en rojo, la última noche que salí, todos los días desde que abrimos un grupo en Whatsapp) disipa mis nervios. Al cruzar la calle, me encuentro con una mujer vestida completamente de negro, como sugirió la convocatoria a la protesta. Es feminista como yo, pienso, si algo me pasa, será la primera en ayudarme, y yo a ella. La sigo hasta la glorieta, ya sin ponerle atención a los hombres con quienes compartimos asfalto, camellones y banquetas. Cruzamos juntas un bajopuente –cosa que jamás haría sola; confío en ella incluso sin conocerla– y de un momento a otro aparecen.
Mujeres, puras mujeres. ¿Serán cien? ¿Doscientas? No caben todas juntas en mi rango de visión. Son, por fin, tan incontables como hace apenas unos segundos eran los hombres. Y aunque no conozco a ninguna, mi cuerpo no siente nervios ni miedo. (Al día siguiente me daré cuenta de que me sentía tan segura en ese momento que hasta olvidé dejar de compartir mi ubicación en el chat.) Camino con despreocupación y confianza. Podría estar en calzones, en toalla, hasta desnuda, y na-da me pasaría.
Avanzo entre las mujeres vestidas de negro que se desbordan en número y alegría, en convicción y rabia digna. Me encuentro a Jimena, a Montserrat. No vine con ellas a la marcha pero eso no importa: me pintan de diamantina violeta los pómulos, me enseñan a anudarme el pañuelo verde alrededor del cuello. “Yo traigo labial morado”, les digo mientras lo saco de mi bolsa y lo rolan entre morras. Compartimos no solo el miedo y el coraje, sino los colores de la causa y sus metas. “Ya llegué”, dice Alejandra en el chat. Le doy referencias del sitio específico, dentro de la glorieta, donde estoy, sin preocuparme porque sé que también está entre nosotras. El complicado concepto de la sororidad es cierto y tangible: si llegara a necesitar algo, por nimio o grave que fuera, las mujeres a su alrededor –y que tampoco conoce– la ayudarían de inmediato. Aquí es la excepción. Aquí se crea otro lugar, uno tan infrecuente e irreconocible que a ratos no parece ser la vida sino una historia de ciencia ficción feminista.
ii.
Mientras las cámaras de televisión apuntan hacia lo que los reporteros describen como “disturbios, caos, vio-len-cia”, me subo a la plataforma del Metrobús. Con mi libretita en mano y una simple pluma, consigo hablar con las que prenden un fuego más bien chico, que jamás se sale de control y dura poco, aunque decenas de fotógrafos esperan a que se reavive para captar la escena.
––Vienes a tomarnos foto, vienes por nuestros nombres, ¿verdad? –me pregunta una mujer que lleva nariz y boca cubiertas con una pañoleta.
––No, sin nombres, anónimo –le respondo–. Solo quiero saber qué piensas– me echa un vistazo rápido, como examinando que vengo vestida de negro, con el pañuelo abortista, la diamantina morada y sin ánimo de grabarla ni delatarla. Y decide confiar en mí, aunque no me conoce.
––Escribe esto: ningún medio mexicano está diciendo la verdad, todos los medios nos criminalizan. Van a decir que somos hombres o infiltradas. Y no. Somos mujeres enojadas.
La mañana siguiente, los titulares y primeras planas de varios diarios nacionales confirman sus expectativas. Fuego. Disturbios. Caos. Violencia. Todo en mayúsculas. Reviso los periódicos y me acuerdo de ella, intentando romper las cámaras de la estación de Metrobús. Ahora sé que la prensa solo es amiga de algunas feministas. Mientras sigo devorando la información de los periódicos, leo que la jefa de gobierno anunció que abriría carpetas de investigación contra las mujeres que entrevisté, esas que ni en broma se sentarían a la mesa de diálogo que transmitió el jueves por Periscope. Pero también es cierto que Claudia Sheinbaum no las invitó a ese diálogo inicial: lo primero que hizo fue rodearse de varias ONG constituidas, institucionales, de académicas y activistas respetables. “Al Estado le gustan los atajos”, escribió en los noventa la feminista Sonia E. Álvarez, “relacionarse con las ONG le sirve para adoptar un semblante democrático, aunque la participación ciudadana rebasa por mucho la acción de escuchar la asesoría, la evaluación y los informes de las especialistas.”
((Sonia E. Álvarez, “Advocating feminism: The Latin American feminist NGO ‘boom’”, International Feminist Journal of Politics, vol. 1, núm. 2, pp. 181-209.
))
Es, por demás, extraña y hasta convenenciera la relación que los gobiernos de Morena tienen con esas organizaciones. Cuando las estancias infantiles y los refugios para –precisamente– las mujeres víctimas de violencia, la relación sufrió el desprecio de López Obrador; luego, ante la violencia sexual que cometen los policías contra las mujeres, la cercanía se siente, por lo menos, oportunista.
Noticias: Dos días después, tras una reunión con cuarenta feministas jóvenes, la jefa de gobierno reconsideraría: “Sheinbaum da marcha atrás”, “no habrá investigación”. ¿Será que con la protesta Claudia se enteró que hay varios grupos dentro del feminismo?, ¿escogerá, en el futuro, consultar a las manifestantes, hablar también con las mujeres que autofinancian su activismo y no pertenecen a una ONG? Para que el feminismo sea democrático, se necesitan ambas: las especialistas en género y las que no lo son.
iii.
Tres mujeres, subidas a un pedestal, empiezan a leer un pliego petitorio. La bocina que está a sus pies esparce sus reclamos dentro de la glorieta de los Insurgentes. Condenan las filtraciones del caso Azcapotzalco (llevamos décadas pidiendo eso), la pérdida de pruebas (lo mismo, décadas), el tipo de información y de discurso que sale de las autoridades (¿cuántas veces tenemos que repetirnos?). La rabia no empezó en este gobierno, pero la izquierda progresista –si aún se le puede llamar así– subió al poder después de Miguel Mancera y Enrique Peña Nieto, después de Felipe Calderón. Las feministas tienen una ira acumulada, una frustración incontenible, que rebasa el sistema de sexenios y partidos. A eso se enfrentan Sheinbaum y López Obrador. Para conocer a las mujeres de mi generación hay que saber que crecimos escuchando las noticias de los femincidios de Juárez –iniciaron en 1993, cuando yo tenía siete años–. Nos criamos oyendo que matan a las mujeres. El coraje no podía hacer más que crecer, aunque hoy, lunes, el presidente diga que “se dan estos casos [como la marcha feminista] pero, en general, el pueblo está feliz, feliz, feliz […] No hay mal humor social”. ¿Nos exigirá que pongamos una sonrisa?
En la concentración, dentro de la glorieta, se oyen ruidos de asombro. Entre cinco y seis mujeres se ponen en cuclillas no para barrer o limpiar el piso, como “les toca”, sino para llenarlo de pintas: No olvidamos ni perdonamos, radfem, policía = violicía. Una de ellas presiona la válvula y enciende el aerosol, a nadie le asusta ese fuego que es aun más chico y efímero del que escupen quienes hacen malabares con gasolina en los semáforos de la capital. Ninguna mujer, ningún reportero, resulta herido. Se parece al fuego con que algunos bailan en las playas, pienso, cuando hay raves.
“Son el mismo gobierno y las fuerzas armadas quienes cometen los crímenes, protegen a los agresores y silencian a las víctimas”, escucho a las tres jóvenes que continúan la lectura del pliego petitorio. Nos causan “el mismo terror que la delincuencia organizada”. Coincido con ellas. En el estado de Guerrero, antes de que Calderón decidiera combatir el narcotráfico, en 2007, la tasa de mujeres asesinadas era de 4.7. Dos años después, se duplicó (a 9.1 en 2009) y llegó hasta 13.3 en 2016, con Peña como presidente. Al norte del país, Chihuahua tenía una tasa de 3 en 2007, que escaló a 11.1 el año siguiente y se triplicó, para 2010, ¡a 33.5! En apenas un par de años, entre 2015 y 2017, Colima pasó de tener una tasa 7.2 a otra de 19.2 (todas las tasas, con base en cien mil mujeres).
((Ibid.
))
No soy la primera en decirlo: la presencia de las fuerzas armadas en el país eleva el número de muertas y muertos. El gobierno federal lo sabe, el local también, sin embargo, la Guardia Nacional ya opera en ocho alcaldías de la Ciudad de México, por ejemplo, en Xochimilco, donde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio señaló, hace dos años, haber “encontrado un patrón que combina la delincuencia, las muertes brutales y los espacios públicos”.
((Redacción, “Estas son las ocho alcaldías de la CDMX en las que operará la Guardia Nacional”, 29 de junio de 2019. Sandra Barba, “Si PGJ no investiga bien, abre [la] puerta a feminicidios”, Milenio, 5 de mayo de 2017.
))
Otros patrones, dijo Luz María Estrada, directora del observatorio, se han detectado en Tlalpan y Gustavo A. Madero: “[las autoridades] tienen que revisar qué está pasando en esas zonas”.
Ahora que escribo, recuerdo que las feministas de la marcha del viernes lo tienen muy claro, aunque el gobierno de la capital –en sus declaraciones– y los medios –en sus publicaciones–, no lo hayan retomado. “Que se reforme el código de justicia militar”, “¡sin fuero!”, exigían las mujeres que seguían leyendo, desde uno de los pedestales de la glorieta, las demandas del pliego petitorio. Saben que los feminicidios, las violaciones y los abusos sexuales, los secuestros y la tortura contra las mujeres se dispara cuando la tropa y el mando militar ocupan un territorio.
Ninguna confía en la Guardia Nacional.
iv.
Y casi ninguna de las mujeres trajo a un hombre a la protesta. Ni marido, ni novio, ni fuckboy, tampoco amigos, compañeros de oficina, padres, jefes. Nadie habla de ellos. Unos cuantos aparecen, sin que nadie los convocara, en diferentes puntos del recorrido. Edith, quien lleva puesto un impermeable rosa pastel para aparentar, en sus palabras, que no mataría ni a una mosca, toma una escoba de palma que recoge de algún camellón y “barre” a los colados. Chantal la imita. (Yo pienso en las marchas feministas de los ochenta, cuando mujeres y artistas salían con escobas, delantales, recetas “para causarle mal de ojo a los violadores”–como hicieron Mónica Mayer y Maris Bustamente–, resignificando los objetos del espacio doméstico con una intención política en el espacio público.)
“¡Eso, compañera!”, celebra una mujer a Edith, que continúa barriendo a los hombres que se empeñan en adentrarse a la multitud pese al deseo, reiterado hasta el cansancio, de las manifestantes. Al fin se van, o se alejan, y eso se siente como una victoria. No quieren que los hombres las defiendan, ni que hablen con ellas para corregirlas o adiestrarlas en “la forma decente de manifestarse”, cuando son conservadores, o en “la verdadera forma de luchar”, cuando son de izquierda o defensores de derechos humanos. No los quieren ahí, ni siquiera para apoyarlas. “No es su lucha”, se oye cada vez que los sacan del contingente. Muchos las acusan de exclusión, de discriminación. No se trata de eso, sino de que ellas hagan y hablen. Se trata de autonomía. La marcha es de nosotras, en femenino y en plural.
Las mujeres se reúnen, caminan, platican, sonríen, se burlan del desplante de Jesús Orta, el secretario de seguridad de la capital, ante la brillantina morada. “Traigo brillantina, ¿eh, amigas?”, dice una mujer detrás de mí, “¡Cuidado! ¡Ahora sí puedo destruirlo todo!” De pronto empezamos a brincar al unísono, haciendo que salte el pavimento de la avenida Insurgentes, lo que otra vez desata carcajadas, emoción, bromas. Por todas partes vuelan ráfagas de polvo morado, se oyen tambores y consignas ocurrentes, el glitter pasa de mano en mano. Hay un aspecto lúdico de la historia de las protestas feministas que muchos medios olvidan consultar a la hora de darle contexto a sus notas.
Con todo, pese a la alegría, algo cambió entre la manifestación del 24A, que sucedió en abril de 2016, y la marcha de hoy. Hace tres años también hubo pintas, pero no se rompió ni un vidrio ni se quemó una estación de policía.
((Fanny Ruiz-Palacios, “Concluye marcha contra violencia de género”, El Universal, 24 de abril de 2016.
))
“Hay más chavas con la cara cubierta, ¿no?”, le pregunto a mis amigas. “Sí, parece”, me responden. Y hay más coraje. Si en el 2016 nos desbordó el júbilo de encontrarnos y nombrarnos feministas, hoy, en 2019, nos sentimos desesperadas, furiosas. “Nos siguen matando.” Mujeres con las que estudié la universidad, politólogas que hace tres años habrían pensado en “tener incidencia en las políticas públicas”, “rediseñar las instituciones formales”, que se habrían quejado, entre dientes, de las que rompen vidrios y queman cosas o se habrían salido de la marcha por estar en desacuerdo con los “disturbios”, ahora desconfían de las instituciones. Actúan de otro modo:
No se fueron al ver, desde la calle, el resplandor de las llamas dentro de la estación policiaca. Al contrario. Cuando escucharon la sirena del camión de bomberos, las mujeres se quedaron. La sororidad, a esas horas, seguía siendo ley entre las feministas. Enseguida, dos filas de policías dieron vuelta en la calle de Florencia buscando avanzar hasta la estación. A las feministas no las venció el miedo de ser arrestadas. Se quedaron en su lugar, como evaluando la situación, pensando en silencio hasta que alguna gritó: ¡FUIMOS TODAS! La multitud de mujeres coreó el grito –¡Fui-mos to-das! ¡Fui-mos to-das!–. Ninguna reconoció a la policía –la violicía– como autoridad. “¡Están usando a las mujeres policía!, ¡los hombres, el gobierno las está usando!”, oí varias veces, y luego, a gritos desesperados, “¡a ti también te violan!”, “¡tu hija está en la lucha!”, como queriendo reclamarlas para la causa. Pasamos horas sobre Florencia, temiendo que algunas de las que entraron a la estación siguieran dentro del edificio, resueltas a que la policía no se las llevaran. Un grupo rodeó la calle, en dirección a la armería, “por si quieren sacar a las detenidas por ahí”. No nos conocíamos, pero nada de eso importó. No vamos a abandonar a ninguna. No nos vamos a soltar.
(Ciudad de México, 1986) estudió la licenciatura en ciencia política en el ITAM. Es editora.