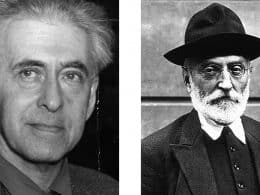En 2015 el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, fue elegido presidente de Argentina. Fue una victoria asombrosa. Macri era un candidato bastante convencional de la centro-derecha o liberal en el sentido europeo.
((Los oponentes de izquierda de Macri lo llaman neoliberal pero en este momento en Latinoamérica neoliberal representa la suma de todos los miedos de la izquierda populista, y como tal resulta mucho más útil como epíteto que como descripción.
))
Pero en términos argentinos era una anomalía. La política argentina es notoriamente corrupta, a la par con México o Brasil, pero a lo largo de la historia la mayoría de los presidentes de Argentina y, de hecho, la mayor parte de los políticos del país se han enriquecido después de entrar en la política. En cambio Macri, el hijo de un inmigrante italiano que hizo una gran fortuna en la construcción –las obras públicas son un punto tradicional de corrupción en Argentina– y después en la telefonía y como fabricante de automóviles Peugeot y Fiat en Argentina, ya era rico cuando empezó su carrera política. Macri también era distinto, si no a todos, a la mayor parte de sus predecesores políticos en un país donde la educación pública tanto en el nivel secundario como en el universitario siempre se había considerado una condición sine qua non de la viabilidad política. Tanto Macri como la mayoría de sus colaboradores íntimos en el pro, el partido Propuesta Republicana que ayudó a fundar en 2005, estudiaron en institutos y universidades católicas privadas. Fuera pese a ello, como sostenían algunos observadores, o, como aducían otros, precisamente por eso, Macri consiguió derrotar a su oponente peronista, Daniel Scioli, y no solo puso fin a doce años de gobierno peronista bajo Néstor Kirchner y, tras su muerte, bajo su mujer, Cristina Fernández de Kirchner, que según la ley argentina no podía permanecer en el cargo después de haber sido elegida en dos ocasiones consecutivas, sino que se convirtió en el primer presidente argentino desde 1916 que no era peronista ni miembro del partido radical ni, por supuesto, un general que hubiera tomado el poder en un golpe de Estado, como ocurrió seis veces en Argentina en el siglo XX.
((En 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976.
))
Macri llegó al cargo prometiendo reformar la economía argentina que había florecido bajo los Kirchner entre 2003 y 2011, en buena medida gracias al aumento de los precios de los productos agrícolas –Argentina es ahora menos la República de la Ternera de antaño que la República de la Soya–, pero eso se estancó después, lo que trajo consigo sustanciales aumentos en los niveles de desigualdad y pobreza absoluta y produjo un nivel de inflación anual cercano al 25%. Macri también prometió terminar con la asfixiante corrupción tentacular que se había convertido en la norma bajo los Kirchner, no solo en el terreno de las obras públicas sino en todo el sistema, y que era extrema incluso para los estándares argentinos.
La reacción a la victoria de Macri en Washington y Bruselas, y en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, cuya benevolencia tenía una importancia más inmediata para Argentina, fue prácticamente extática. Por supuesto, había razones ideológicas: el genio del peronismo es que puede ser cualquier cosa, algo que el propio Juan Perón nunca dejó de subrayar y que su propia carrera política ejemplificaba. Puede ser de “derecha”, como durante la presidencia de Carlos Menem en los años noventa, o de “izquierda”, como bajo la presidencia de Cristina Kirchner tras su reelección en 2011, aunque ambos términos son relativos. A pesar de sus expresiones retóricas de solidaridad con la Venezuela “bolivariana” y la Bolivia de Evo Morales, quizá resulte más convincente señalar los impulsos autoritarios de Cristina Kirchner en Argentina, por mucho que sus defensores de la izquierda cultural –como los novelistas Luisa Valenzuela y Mempo Giardinelli, el crítico Horacio González y el activista de los derechos humanos Horacio Verbitsky– prefiriesen que fuera de otro modo. Pero, al margen de la oposición a Bretton Woods (y la administración de Obama), no hay duda de que bajo los Kirchner las estadísticas económicas de Argentina se manipularon sistemáticamente y la oficina estadística gubernamental, el INDEC, se convirtió con razón en una fuente de ridículo internacional, y con él la credibilidad de los argumentos del gobierno sobre sus éxitos económicos.
A causa de esta anulación del INDEC es difícil establecer con todo grado de certeza la verdadera condición de la economía argentina cuando Macri llegó al cargo. Pero la visión de consenso entre observadores relativamente desapasionados es que la inflación estaba en el 25% y que más o menos el 30% de los argentinos vivían en la pobreza mientras que el 4% vivían por debajo del nivel de subsistencia.
((Matías Di Santi y Martín Slipczuk, “¿Cómo evolucionó la pobreza con cada presidente?”, Chequeado, disponible en: bit.ly/2KYh46T.
))
En la campaña de 2015, Macri prometió que su receta de reformas económicas –que combinaba un programa modesto de privatización, un intento moderado de aligerar el poder de los sindicatos y un esfuerzo bastante radical de desregulación del transporte subsidiado por el gobierno, la energía y los precios de la comida básica– era necesaria para una recuperación del país y atraería la inversión extranjera directa a fin de revigorizar la economía argentina y a largo plazo conseguir los niveles de reducción de la pobreza que se habían alcanzado en Brasil bajo los gobiernos del pt dirigidos por Lula da Silva y Dilma Rousseff, y en Chile tanto con la concertación de la centro-izquierda como con la coalición de la centro-derecha dirigida por Sebastián Piñera.
Nada podía estar más lejos de la realidad. La pura verdad es que, según sus propios criterios, no de sus opositores peronistas, el gobierno de Macri resultó ser un fracaso de proporciones monumentales. En 2019, mientras Macri y sus oponentes peronistas se encaminaban a la elección presidencial de octubre, la tasa de inflación interanual alcanzaba el 57.3%,
(( “Argentine inflation decelerates for the second consecutive month with a rate of 3.1%”, Buenos Aires Times , disponible en: bit.ly/2TS7V48.
))
es decir, casi el doble que durante el último año de la administración de Cristina Kirchner. La tasa general de pobreza, que había caído levemente en los primeros dos años que Macri estuvo en el cargo, estaba más o menos en el mismo nivel que durante el último año del gobierno de Kirchner, pero en algunas partes del país, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y su provincia –que albergan, entre las dos, a más del 25% de la población argentina–, la pobreza subió mucho más. En 2015 la pobreza en la ciudad de Buenos Aires estaba en el 13.5%; en la actualidad, la cifra asciende hasta el 20.9%.
(( Fermín Koop, “Extreme poverty rate in ba City has doubled since 2015, new data shows”, Buenos Aires Times, disponible en: bit.ly/2KTuHnX.
))
De manera aún más horrible, las tasas de pobreza extrema en Argentina han subido hasta casi un 5%.
((“UCA: Más de 13 millones de argentinos bajo el índice de pobreza”, Agencia Informativa Católica Argentina, disponible en: bit.ly/2zbqJSq.
))
Durante todo el tiempo que Macri estuvo en el cargo, ni él ni las figuras más importantes de su gobierno dejaron de insistir en que las cosas estaban mejorando o que la mejoría estaba a la vuelta de la esquina. Como mucho, podían conceder en privado que tenía lo que un asesor de Macri me describió en 2017 como “un problema de comunicación”. El mantra personal de Macri era, como dijo en un discurso de 2019, que “los cambios profundos requieren paciencia”.
((Maylin Vidal, “Poverty and destitution in Argentina”, The Prisma, disponible en: bit.ly/2ZhhSgC.
))
El problema con este argumento, por supuesto, era que los cambios en cuestión habían ido, de manera casi uniforme, en la dirección opuesta. Incluso la inversión extranjera que, según reiteraba Macri, fluiría hacia Argentina cuando los mercados se dieran cuenta de que la era del corporativismo peronista había terminado, no solo no se materializó sino que la inversión que seguía existiendo estaba en buena medida restringida a las esferas de la energía y los productos agrícolas. Mientras tanto, las quiebras de empresas en Argentina, en especial las que implicaban a pequeños negocios, crecieron casi sin respiro en la parte final del gobierno de Macri.
Ante estas circunstancias, a un observador relativamente bien informado y no tan dado a confundir sus deseos con la realidad, la idea de que Mauricio Macri tenía la menor oportunidad de ser reelegido le resultaba, por decirlo de forma caritativa, algo más que un poco aventurada. Y sin embargo esta no era la visión de consenso en la propia Argentina. Cada país tiene sus apreciadas vanidades nacionales y una de las de Argentina es que las cosas son, de alguna manera fundamental, distintas allí que en cualquier otro sitio. No se trata de que, frente a los famosos chistes en sentido contrario –“¿Cómo se suicidan los argentinos?” “Saltan desde la altura de su propio ego”, etc.–, los argentinos sean más egocéntricos que los estadounidenses, los cubanos, los irlandeses, los turcos o los chinos, a menos que una obsesión con el psicoanálisis baste para asegurarte un lugar preferente en los Campos Elíseos del narcisismo. Pero, tras haber pasado mucho tiempo durante los últimos diez años en Argentina, me parece que los argentinos tienen una imaginación particularmente desarrollada del desastre –algo que, teniendo en cuenta la historia de su país, no carece de garantías– y que, de manera menos racional, esa percepción se complica con la idea de que las cosas no pueden ser mejores o peores que en tal o cual sitio sino lo absolutamente mejor o lo absolutamente peor, y que en medio no hay nada.
Simplemente, no podía ser tan sencillo como señalar que, salvo en circunstancias muy raras, en todos los sistemas presidenciales una competición electoral donde participa un presidente en ejercicio es un referéndum sobre la actuación de ese presidente. Y el elemento principal para evaluar esa actuación es valorar cómo ha manejado la economía. Y aparte de Macri y su círculo inmediato, nadie, ni siquiera sus defensores más fieles, pensaba que él y su equipo hubieran tenido éxito, sino más bien que el fracaso no había sido culpa suya, ya fuera porque el Congreso –que Macri nunca controló– había socavado su programa, o por las concesiones que tuvo que hacer a los gobernadores provinciales sin cuyo acuerdo no se puede administrar Argentina, o a los sindicatos dirigidos por peronistas que, obviamente, iban a plantar cara si Macri pensaba restarles poder. Sin embargo, en los días previos a las elecciones primarias del 11 de agosto, las primeras de un proceso electoral dividido en tres pasos, los argentinos de todas las orientaciones políticas anticipaban un resultado reñido, y las encuestas parecían confirmar esta previsión.
Al margen de las encuestas, los motivos para el optimismo macrista y la cautela de los peronistas eran por supuesto muy distintos. La gente de Macri pensaba que, aunque estaba en desventaja, tenía una oportunidad razonable de ganar en la segunda vuelta que ofrece el un tanto excéntrico sistema argentino para elegir presidentes y vicepresidentes. No se trata de que pensaran que Macri era popular: ni siquiera su pensamiento ilusorio –en esto, parecen haber aprendido del talento olímpico que tiene su jefe para negar lo obvio– y su capacidad para ignorar lo descontentos que estaban con ellos, no solo los pobres sino gran parte de la clase media, llegaba tan lejos. Lo que parecían creer, más bien, era que esa clase media, cuyos votos habían llevado a Macri al poder en 2015, estaría tan aterrada ante la posibilidad del regreso de Cristina Kirchner que ignoraría su cartera y votaría por el miedo. La elección, tal como la presentaban en el lado de Macri y sus aliados y medios, era entre demócratas que miraban hacia el futuro, respetaban el Estado de derecho y luchaban contra la corrupción –es decir, ellos– y autoritarios trogloditas kirchneristas que, si podían, convertirían Argentina en una versión modificada de la Venezuela chavista y saquearían la economía en beneficio propio. Desde el principio, esto implicaba concentrar casi todos sus ataques en la figura de Cristina Kirchner, que la gente de Macri veía con razón como una figura profundamente divisiva y que, de hecho, aterrorizaba a millones de argentinos comunes y corrientes.
El problema del lado de Macri era que, por odiosa que pueda resultar para muchos, Cristina Kirchner es también una de las políticas más perspicaces de la historia argentina reciente. Otro político podría haber intentado ir contra Macri, igualando miedo con miedo, juego de suma cero con juego de suma cero. Y, sin duda, algunos kirchneristas de la línea dura hicieron exactamente eso. Antes de las elecciones el periódico Página 12 publicó un artículo tras otro donde los columnistas proclamaban que el gobierno de Macri había sido poco más que una nueva versión de la dictadura militar de mediados y finales de los años setenta con (apenas) un rostro humano y que reelegirlo significaba un regreso al horror y la injusticia de esa época. Pero, por mucho que le gustara esa retórica, Cristina Kirchner tenía una estrategia muy distinta en la cabeza. En mayo, cuando faltaban menos de tres meses para las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (paso), anunció que Alberto Fernández (con quien no tiene parentesco) sería el candidato peronista y que ella se postularía como vicepresidenta. Fue un golpe brillante: Alberto Fernández era un peronista de la vieja hornada que había sido jefe de gabinete de Néstor Kirchner, y brevemente también de Cristina, pero que había roto con ella para apoyar a figuras del peronismo que estaban mucho más a la derecha. Entre ellas se encontraba Sergio Massa, a quien generalmente se consideraba el rival más importante de Cristina dentro del movimiento.
Macri intentó responder enrolando a un senador peronista, Miguel Ángel Pichetto, como candidato a la vicepresidencia, una decisión que hizo que el politólogo argentino Sergio Berensztein publicara un libro breve de entrevistas titulado ¿Somos todos peronistas? y dio apoyo a la visión ampliamente compartida en Argentina, una idea que precede a la actual competición política, de que el peronismo es sencillamente el partido natural de gobierno en Argentina o, en su versión más extrema, que a fin de cuentas los peronistas son los únicos capaces de gobernar el país. Pero el esfuerzo de Macri era fútil: Pichetto no podía hacer nada para quitarles votos a Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Entretanto, Fernández lograba convencer a peronistas antikirchneristas como Massa para que se unieran a su coalición que se llamaba a sí misma, y no sin justificación, el Frente de Todos. En la Argentina de 2019, que es un lugar donde la gente habla rutinariamente de “la grieta” (y no en el sentido que le da Leonard Cohen cuando canta que hay una grieta en todas las cosas y que es ahí “por donde entra la luz”), una división fundamental en la sociedad argentina entre peronistas y no peronistas que es esencialmente infranqueable, resulta imposible exagerar el atractivo de trascenderla, algo que Alberto Fernández ha prometido hacer en repetidas ocasiones. En cambio, teniendo en cuenta lo perjudiciales que muchos de los cambios que trajo el gobierno de Macri ahora resultan a una mayoría de los argentinos, el nombre de la coalición encabezada por Macri, Juntos por el Cambio, parecía tan desafortunado como inspirado parecía el Frente de Todos.
Ese es sin duda el veredicto que emitieron los votantes el 11 de agosto cuando le dieron a la coalición de Alberto Fernández y Cristina Kirchner una victoria abrumadora. Por supuesto, como hablamos de Argentina, hay trampa: las paso fueron unas primarias, no unas elecciones generales, fue solo una especie de concurso de belleza política. Técnicamente, Macri podría seguir en el cargo tras las elecciones generales del 27 de octubre, e incluso, si es segundo y se acerca lo bastante, podría ganar la ronda final que bajo la ley argentina se debe realizar si ningún candidato obtiene más del 45% de los votos, o más del 40% si también hay una diferencia del 10% entre los candidatos ganador y perdedor. Pero esto es muy poco probable. La mayor parte de los argentinos considera a Mauricio Macri el hombre de ayer y a Alberto Fernández el presidente electo de facto. La pregunta que se plantea ahora no es si Macri ganará a Fernández sino más bien si Alberto Fernández será capaz de ejercer el poder, frente a la posibilidad de que, tras haberlo hecho todo salvo instalarlo en la presidencia, Cristina Kirchner intente gobernar desde las sombras. ~
___________________
Traducción del inglés de Daniel Gascón.
Copyright © David Rieff
David Rieff es escritor. En 2022 Debate reeditó su libro 'Un mar de muerte: recuerdos de un hijo'.