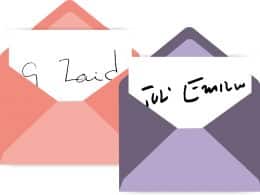Una malsana y fallida aventura literaria me mandó por una breve temporada a leer novelas del oeste. Se trata de libros de bolsillo editados principalmente por Bruguera para venta en quioscos. Mis ediciones van desde los años sesenta hasta inicios de los noventa. Según finas diferencias, las colecciones se llamaban Kansas, Bisonte, Bravo Oeste, Oeste Legendario, Búfalo, Ases del Oeste y denominaciones afines. Por su parte, las novelitas llevaban títulos tan atractivos como vulgares: Una forajida, Luna de miel con la muerte, El sheriff que tuvo miedo, El justiciero de la pradera, Célebre partida de póker, Una tumba ocupada, Temido en California o Un ataúd de 120 mil dólares. La palabra preferida era “Plomo”; apenas en el lote que tengo aquí a la mano leo: Sonó la hora del plomo, Clinton plomo y Tratamiento con plomo y cáñamo.
La mayoría de los autores publicaba con algún seudónimo que los hiciera parecer gringos: Silver Kane, Keith Luger, Donald Curtis. El más prolífico en el género fue Marcial Lafuente Estefanía, quien firmó la mayoría de las novelas con su nombre. Se dice que llegó a publicar cerca de tres mil. Aunque lo cierto es que todos estos autores utilizaban varios motes porque igual escribían novelitas de vaqueros que de espionaje o guerra o amor o ciencia ficción.
En la portada aparecían hombres rudos y viriles porque en aquel entonces la rudeza y virilidad eran atributos. Las páginas tenían poca narración y mayormente diálogos; pero el inicio era casi siempre narrativo: “Mirna Prater contempló extasiada desde la ventanilla de la diligencia aquellas llanuras interminables, aquellas nubes limpísimas que lo dominaban todo, aquellos jinetes veloces como rayos que en unos instantes se perdían en la lejanía”.
O: “El alguacil Ike Martin estaba afeitándose en la puerta de la oficina, frente a un trozo de espejo”.
O: “Rawlings era una ciudad ganadera. Una de las más ganaderas del próspero Wyoming.”
A los mexicanos nos parecía claro un gran defecto de estas novelas que los españoles nunca alcanzaron a notar: los pistoleros hablaban como gachupines. “No perdáis más tiempo. Dick y tú debéis disparar.” “No os preocupéis, estoy la mar de bien.” “Vosotros la seguís tocando a ella y yo empiezo a tocar el gatillo, chicos.”
Resulta que ayer estaba yo leyendo un grueso tomo sobre la historia de la cultura oriental. Además de Buda y Confucio, de Ashoka y Lao-tse, además de zigurats, pagodas, murallas y el Taj Majal, además de poesía, textiles de seda, pintura, caligrafía, filosofía, religión y misticismo, parte de la cultura es también el castigo y las formas de tortura.
Plutarco cuenta sobre el tormento aplicado por los persas. “Se toman dos artesas hechas de madera que ajusten exactamente la una con la otra, y tendiendo en una de ellas de espaldas al que ha de ser penado, traen la otra y la adaptan de modo que queden fuera la cabeza, las manos y los pies, dejando cubierto todo lo demás del cuerpo, y en esta disposición le dan de comer. Si no quiere, lo obligan punzándole los ojos. Después de comer le dan a beber miel y leche mezcladas, echándoselas en la boca y derramándolas por la cara. Lo ponen bajo el sol, de modo que continuamente le dé en los ojos, y toda la cara se le cubre de infinidad de moscas. Como dentro de las artesas no puede menos de hacer las necesidades de los que comen y beben, de la suciedad y podredumbre de las secreciones se engendran bichos y gusanos que carcomen el cuerpo, y se le van metiendo en las entrañas”. Y nos habla de un atormentado que así duró diecisiete días hasta que murió. Cuando destapan las artesas, hallan carcoma, pestilencia, heces y un voraz gusanerío.
Más adelante me topo con una tortura aplicada por los chinos. Tiene que ver con enjaular la cabeza de alguien por demás atado y meter en la jaula una rata. La descripción era breve y sobria. Pero yo me sé un hombre de lecturas exquisitas, y me dije: “Esto ya lo había leído y mejor descrito”. Así es que fui a mi librero y ahí estaba: Murieron como chinos, de Silver Kane. Ocurre en San Francisco, en Chinatown.
“El chino colocó la pequeña boca de la jaula de metal bajo la cabeza del aterrado prisionero que ahora lanzaba gritos espasmódicos. Mediante el movimiento de un resorte, la boca de aquella jaula se abrió de repente, permitiendo que pasase al interior la cabeza del desdichado. Luego volvió a cerrarse en torno a su cuello, quedando férreamente ajustada allí. De modo que dentro de la jaula quedaban, metidas en un reducido espacio, la cabeza del hombre… ¡y la rata!”
“El prisionero lanzó un aullido atroz, abriendo la boca con todas sus fuerzas.”
“Fue su error.”
“Su último error.”
“Porque la rata se le metió materialmente dentro de la boca.”
“Le apresó la lengua.”
“Y a partir de entonces se oyó solamente un murmullo atroz, una especie de convulso horror que palpitaba en el aire.”
El chino torturador considera un cobarde a su víctima, pues “cuando la rata se le ha metido en la boca, la tenía que haber partido en dos de un mordisco”.
No sigo con la narración. Al final, se sabe, el héroe se queda con la chica.
El bachiller Carrasco dice a don Quijote: “No hay libro tan malo que no tenga algo bueno”.
Yo pensaba echar todos mis libros vaqueriles a la basura, pues no me viene en voluntad ni deseo que otro pierda el tiempo con tales lecturas; pero en una de ésas Murieron como chinos, de Francisco González Ledesma, alias Silver Kane, habrá de tener la gracia que el cura y el barbero concedieron a tanto libro de la librería quijotesca.
(Monterrey, 1961) es escritor. Fue ganador del Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2017 por su novela Olegaroy.