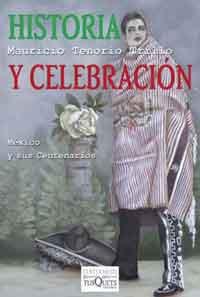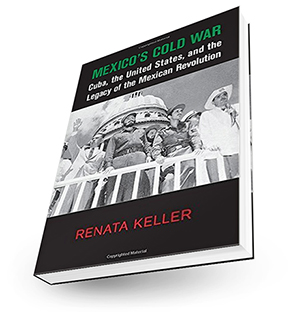En una de las primeras líneas de un ensayo dedicado a dar noticia de la última novela de Juan José Saer en 2005, Beatriz Sarlo escribió: “Fue un escritor perfecto desde el comienzo. En realidad, Saer no conoció las vacilaciones de un comienzo”. La grande, novela de enormes pretensiones y grandes hallazgos, quedó, justo al comienzo de su último capítulo —con esa maravillosa línea que es en la misma medida extensión y clausura: “Con la lluvia, llegó el otoño, y con el otoño, el tiempo del vino”—, por la casi súbita muerte del autor, inconclusa.
Como a los grandes artistas, a Saer la muerte lo sorprendió trabajando. Dentro de esta situación, su obra por inacabada encontró su sentido definitivo en el momento mismo de la extinción: el autor muere frente a su creación y se hace uno con ella, resolviendo así el eterno conflicto entre arte y vida. Sin embargo, La grande no es de ningún modo la culminación de una carrera, pues de no haber muerto aquel once de junio de 2005, Saer seguiría escribiendo y la muerte, por tanto, lo hubiese sorprendido frente a algún otro relato. El hecho de que fuera La grande y justo hacia el comienzo de su último capítulo, el cual había planeado breve —como una coda de no más de veinte páginas—, es un hecho puramente circunstancial que de ningún modo debe contribuir a la percepción que tengamos de su obra. Se trata, pues, únicamente de la confirmación de una verdad que ya estaba en el aire desde el momento mismo que recibió el llamado de la vocación. Y es que el reconocimiento, que no la fama, “esa ruidosa cosa que Shakeaspeare equiparó a una burbuja y que ahora comparten las marcas de cigarrillos y los políticos” —diría Borges—, estuvo presente desde sus inicios. A propósito, casi veinte años antes de su muerte, de Ricardo Piglia recibiría un elogio exacto y elocuente en el que a mi modo de ver se cifra la estatura misma de su creación: “decir que Juan José Saer es el mejor escritor argentino actual es una manera de desmerecer su obra. Sería preciso decir, para ser más exactos, que Saer es uno de los mejores escritores actuales en cualquier lengua y que su obra —como la de Thomas Bernhard o la de Samuel Beckett— está situada del otro lado de las fronteras, en esa tierra de nadie que es el lugar mismo de la literatura”. Con estos grandes autores, Saer compartió entre otras cosas la incertidumbre de la creación. Consciente de la crisis de su época y de la imposición de nuevos valores, Saer buscó en su arte la condensación que diera cuenta del momento único a través del decir y la forma. No obstante, lejos de inscribirse en una época su realización encontró el sentido de lo intemporal en la potencia de las palabras. De ahí que su obra sin ser política resultara una fuerte denuncia de todas las arbitrariedades de su tiempo. La intensidad de la imagen que se va diluyendo con la frase misma mientras avanza en infinitas subordinaciones creando una suerte de poema río, la respiración entrecortada casi asmática que evoca en proporciones más o menos iguales a Robert Musil y a Thomas Bernhard, la descripción minuciosa y reiterativa que busca desesperadamente la aprehensión del detalle y las situaciones siempre triviales de las que parten sus relatos y novelas constituyen lo que de manera simple podríamos resumir como capacidad de narrar y dar forma. Con este mecanismo, siempre a tono y siempre diferente, Saer violentó las formas narrativas tradicionales circunscribiéndose, sin embargo, de modo paradójico, en la tradición más arraigada del realismo. Su experimentación no fue nunca un artefacto, sino la indagación honesta de nuestra relación con los sentidos: cómo palpamos, cómo miramos, cómo respiramos.
Por las singulares características de su obra, Saer es —sin serlo— un raro. Un autor que desde la esencia misma del arte, partiendo de la realidad más tangible, indagó en las abstracciones humanas más puras. En esta dirección, su búsqueda de la verdad es equiparable a la de autores como Gustave Flaubert o Hermann Broch, quienes sostenían que la precisión de las palabras, el ritmo de los signos de puntuación y los tiempos marcados por la extensión de las frases en una narración no resultaban diferentes a los que reclamaba la poesía. En el sentido de que la condensación y el rigor en un relato no debía ser menor al practicado en un poema. La palabra lo es todo y las buenas narraciones no pueden prescindir de ninguna de sus oraciones, de ningún acento o signo siquiera, pues su individualidad forma parte de un gran todo, unidad indisoluble, que es el relato. Ahora, la rareza de Saer no radica tanto en su marginalidad (que hoy en día no lo es tanto), sino en la radicalidad con la que se enfrentó a la literatura de su tiempo, a veces con la opinión, pero sobre todo desde la literatura misma. Fiel a sí mismo, despreció la noción de público y la participación en gremios literarios. Su consigna fue siempre escribir para nadie o en todo caso hacerlo para el vecino, pero pensando que el vecino es Robert Musil. Entretanto, su desprecio por los gremios literarios no le impidió reconocerse amigo de otros escritores y artistas. Con ellos compartió lecturas, asados, diálogos y el buen vino. De hecho, la amistad fue un tema central en su obra. Allá están Cicatrices, Glosa y La grande (por mencionar algunas de sus novelas) que lo prueban. Pero no la amistad entendida como un valor sino, lejos de toda carga moral, como una densidad incomprensible que ante todo es. La amistad como aquello que hace participar tanto a la palabra como al gesto. Sus personajes hablan en todo momento, pero sus intervenciones en el diálogo no están simplemente acotadas en uno o dos renglones, sino que en muchas ocasiones entre la pregunta y la respuesta hay un abismo que Saer intenta llenar con interminables descripciones de la situación, de los movimientos y de los lugares, pues sabe que la gesticulación, la manera de caminar o permanecer de pie —por poner algunos ejemplos a bote pronto— forman parte de la relación íntima que establecen dos o más seres humanos.
Finalmente, habrá quienes sostengan que en las aproximaciones de Saer había cierta voluntad por intelectualizar la vida, y algo habrá de verdad en ello, sin embargo lo que se deja fuera con este juicio es la intención misma de ese gesto. El tono y la manera de abarcar los acontecimientos de un lugar y tiempo específicos en una geografía imaginaria fueron para Saer las herramientas de las que se valió para, por el camino de la ironía, otorgar una visión crítica de la realidad. De este modo se aproximó a la vida y a la más cruda realidad. Es por estas —y otras— razones que su ausencia de ya mas diez años es una pérdida importante que sigue pesando para la literatura, no sólo porque su desaparición significa el inevitable silencio de uno de los narradores más determinantes de las últimas décadas, sino porque también ha callado una de las voces más críticas e inteligentes de Latinoamérica. Al pensar en Saer es necesario pensar en sus novelas, cuentos, relatos, ensayos y poemas como una totalidad en la que ningún texto resulta circunstancial, pues cada uno fue pensado como parte de esa maquinaria que se inserta en el panorama cultural, no para alcanzar la consagración ni mucho menos celebrar el aparato, sino para reventarlo desde dentro, ya que sólo desarticulando la inercia en la que cae el arte cada tanto tiempo es posible reencontrarse de nuevo con la verdad de la existencia. De ahí que sea posible sostener que para Saer el crítico es siempre un creador y todo creador es siempre crítico. La reflexión y la escritura se alinean con el complicado oficio de vivir, su separación es prácticamente azarosa. La evidencia de estas declaraciones sobreviven en la obra del autor al que ahora hacemos, con estas líneas, un mínimo homenaje.