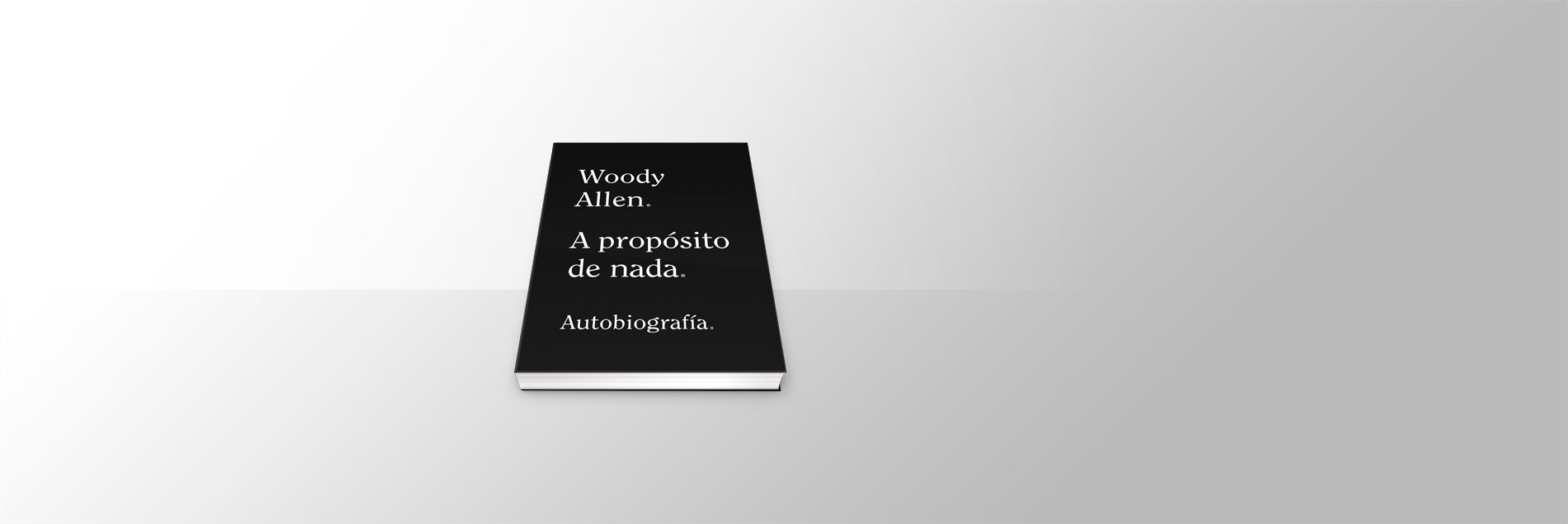El Otro digital
En algún lugar remoto o quizás abrumadoramente cercano, se agrega toda clase de información sobre nosotros: nuestras compras, formas de pago, hobbies, empleo, suscripciones, preferencias sexuales, visitas a sitios reales y virtuales, enfermedades, temores, agenda de conocidos, interacciones en línea con amigos y extraños, opiniones políticas (en 140 caracteres o menos), dieta y todas las fechas relevantes en nuestras vidas. Si de algo podemos estar seguros es que varios servicios de recolección de datos engullen y clasifican gigabytes de información cada segundo para rastrear y reconstruir mapas de consumo, costumbres y emociones de todos y cada uno de los cibernautas. Estos sistemas fabrican, a la manera del doctor Frankenstein, monstruos con fragmentos de nuestra cotidianidad, de nuestra historia y hasta de nuestras confesiones más íntimas. Estos espectros de información conforman a ese Otro que usan los gurús de mercadotecnia para optimizar la economía.
El lugar donde se ensambla el Otro tiene el nombre etéreo de la nube o the cloud, y más que un recinto celestial suele ser una granja de datos: galerones repletos de servidores y equipo de aire acondicionado, donde se almacenan estas enormes cantidades de información. Si pudiéramos visitar esa nube y confrontar a este doppelgänger de lo que somos, fuimos o seremos quizás sentiríamos lo que Borges describe en su relato “El otro”: “Éramos demasiado distintos y demasiado parecidos. No podíamos engañarnos, lo cual hace difícil el dialogo.” Podríamos sorprendernos, rebelarnos o conformarnos con ese espectro de datos creado para afinar anuncios y campañas publicitarias enfocadas en blancos específicos, pero no hay forma de erradicarlo ni cuestionarlo ya que su existencia en la vertiginosa economía digitalizada es hasta cierto punto más real que nosotros mismos. Las revelaciones del espionaje masivo por agencias como la NSA y la GCHQ de que somos objeto todos los que usamos internet, teléfonos y prácticamente cualquier medio de comunicación resultan impactantes y representan una injustificable violación de nuestra privacidad. Sin embargo, la información que alimentamos nosotros mismos a la nube por negligencia, por diversión, por error o por ingenuidad puede ser más comprometedora que aquella que es obtenida mediante actos clandestinos de espionaje. Como dice Evgeny Morozov: “El KGB solía torturar gente para obtener este tipo de información, hoy todo está disponible en línea.”
En 1998 Erik Davis escribió: “El momento en que tienes la noción de que realmente somos información en vez de cuerpos o almas, entonces tienes la posibilidad de tecgnosis.” Ese Otro fabricado con algoritmos estadísticos adquiere cualidades casi sobrenaturales en la imaginación de una época de renovado gnosticismo y rechazo del materialismo. Este ser proteico podría ser transformado en una entidad consciente en el momento de iluminación ciberdivina que los creyentes, como Ray Kurzweil, denominan la singularidad: el instante en que la información alcanzará el punto crítico para adquirir consciencia y los Pinochos digitales se liberarán de sus hilos para reclamar el planeta por ser la especie dominante.
La turba sabia
La singularidad no es el único mito de la era digital. El entusiasmo por las posibilidades que ofrece el ciberespacio ha llevado a algunos a creer literalmente en la idea de la mente de colmena o de enjambre que pregonaba entre otros Kevin Kelly (director ejecutivo y cofundador de la revista Wired), en su libro Out of control, de 1994. De acuerdo con esa visión, cada individuo frente a su monitor se transformaba en un elemento-neurona de una mente planetaria que, como habría dicho Ludwig von Bertalanffy en su Teoría General de los Sistemas, es más que la suma de sus partes. Esto hacía imaginar que el enjambre tenía propiedades emergentes, como una especie de sabiduría y clarividencia de las multitudes. Por simple estadística la visión de la masa tenía que ser más acertada que la del individuo. Esta paradójica visión pseudosocialista en un contexto hipercapitalista (como es el consumo de alta tecnología) hacía a un lado la certeza histórica de que las turbas rara vez tienen razón y apostaba por una masa iluminada que podía tener mejor juicio que el individuo. Visiones como esta han creado una ilusión de igualdad que ha propiciado la devaluación de la creatividad, un fenómeno que se ha enquistado en la cultura de internet. Esto es, que se asume que el artista, el músico y el pensador no tienen por qué ser recompensados por su trabajo, sino que deben ofrecer su creación de manera gratuita, como hace el resto del mundo, y en cambio deben concentrar su interés en encontrar maneras de ganar dinero a través de anunciantes o al vender productos promocionales como camisetas, tazas, termos o llaveritos.
Somos (literalmente) lo que consumimos
En el mundo de las redes sociales estamos ante un dilema sin precedentes, en donde el cliente es a la vez el producto. El usuario o cibernauta crea contenido simplemente al describir sus emociones, al contar sus experiencias y al exponer su universo imaginario. Las redes sociales ofrecen ágoras y espacios para que la gente comparta ideas, discuta prejuicios y produzca sin esperar nada a cambio más que el eventual reconocimiento en forma de likes y comentarios amables. Estos servicios se encargan de convertir en mercancía y de hacer circular esas impresiones y voces al explotar su diversidad, que va de lo formal a lo improvisado, del exabrupto infantil y estéril a la reflexión profunda y académica. Este proceso tiene además la función de aniquilar el concepto de autoría.
Las grandes corporaciones que dominan el universo digital, como Google, Facebook y Yahoo, aseguran que estamos avanzando hacia una era de total transparencia, fantástico bienestar y comodidad, donde los servicios y los bienes seguirán abaratándose, al seguir el ejemplo de la cibereconomía, hasta alcanzar el proverbial precio cero. Sin embargo, para llegar a ese paraíso digital de apertura y generosidad estas empresas (que se han enriquecido hasta lo inverosímil) parten de la noción de que la información es poder, por lo que necesitan recolectar cualquier dato imaginable de todo el mundo. La ilusión es conquistar nuestra identidad al clasificar y desmontar nuestras fortalezas, gustos y debilidades. Si el mundo se reduce a un megamercado digital, el cibernauta renuncia a ser ciudadano y tan solo puede ser productor y consumidor de contenido. Gmail escanea el contenido de nuestros correos para enfocar a sus anunciantes (esos misteriosos anuncios de Viagra no están ahí por casualidad), Yahoo hace lo mismo y, si bien Apple no ofrece (aún) anuncios a la medida del cliente, en cambio rastreaba todos los movimientos de los usuarios de sus dispositivos móviles con el Unique Device Identifier (UDID) que permitía a los anunciantes saber cómo, para qué y en dónde se usaba el dispositivo; la información se almacenaba en un archivo secreto y escondido que automáticamente se copiaba en iTunes, al alcance de la empresa. Tras numerosas quejas Apple se vio obligado a eliminar el UDID, sin embargo lo reemplazó por el Identifier for Advertisers (IFA), el cual puede ser apagado (si uno sabe que existe).
Cerebros electrónicos y procesadores húmedos
Desde tiempos anteriores a internet el ordenador podía considerarse una “máquina metafísica”, como escribió Sherry Turkle: un dispositivo que moldea la manera en que definimos lo inerte y lo consciente, y al que nos referimos como si estuviera vivo, como si tuviera estados de ánimo y deseos. A la vez es común que hablemos de nosotros mismos como si fuéramos entidades programables, máquinas de carne y, siguiendo con esa lógica, que pensemos en internet como si fuera una entidad semiconsciente. Aunque este proceso de asimilación a un ecosistema cíborg no es tan nuevo, seguimos confrontando una variedad de interrogantes que no han sido resueltas. Debido a las mitologías que rodean al ordenador no hemos despejado la confusión respecto de cómo comportarnos en diversas interacciones humanomaquinales. En la era del Wi-Fi el terreno de ambigüedad se ha extendido a todos los aspectos de lo cotidiano y en particular se han vuelto muy complejas las posibilidades de la intimidad (¿es aún posible el sexo sin texto y el coito sin webcam?). En 1995 Turkle apuntó que las tecnologías de comunicación creaban una ilusión de control y seguridad; hoy los nuevos códigos sociales y la realidad tecnosocial que se construyen día a día han hecho de toda interacción entre dos un ménage à trois que incluye a nuestros dispositivos en el papel de interlocutores, jueces y voyeurs.
Should I send a pic of my penis?
En los años setenta, los padres se preocupaban por el efecto de la televisión en los niños, en la década de los noventa corría el pánico de los efectos de los videojuegos y en el siglo XXI las inquietudes radican en el miedo a una cultura moldeada por Twitter y a que los memes frenéticos de Tumblr sustituyan a la lectura. Ya no nos preocupa que los menores vean revistas pornográficas, sino el hecho de que hagan sus propias producciones pornográficas y las distribuyan en el mundo con tan solo subirlas a la red. En cierta forma nuestra relación con los medios digitales recuerda el desconcierto que trajo el teléfono doméstico cuando recién comenzó a popularizarse. ¿En qué ocasiones usarlo? ¿Cómo dirigirse a una persona invisible sin saber su posición social o edad?
Las redes sociales son la arena de encuentro, discusión, gozo y fraternidad entre amigos y friends en donde se redefine hoy el concepto de individuo. Pero este parque de recreo digital es también un espacio hostil, infestado de criminales y trolls tóxicos capaces de saquearnos o de escribir las aberraciones más increíbles. Este es un territorio en donde la precaución, la mesura y el autocontrol son frivolidades irrelevantes. La principal complicación que imponen estos espacios de coexistencia es que no hay precedentes en cuanto a las normas de etiqueta que los rigen. Las reglas se escriben y reescriben día con día, por tanto no hay un veredicto respecto de cuestiones como el tiempo que una persona puede pasar mirando la pantalla de su teléfono celular en una cena romántica, cuándo y dónde es apropiado el sexting, o bien, qué malas noticias se pueden dar por mensaje de texto: ¿Rompimientos amorosos, despidos del trabajo, muertes de mascotas, la confirmación de que un avión se ha perdido en el océano y nadie a bordo ha sobrevivido? Y por supuesto que nadie tiene la respuesta al dilema clásico de nuestra era: ¿Debo mandarle una foto de mi pene a la chica que me gusta? A estas cuestiones debemos añadir una más inspirada en el epígrafe de Borges: ¿Al recordarnos, seguiremos encontrándonos con nosotros mismos? ~
(ciudad de México, 1963) es escritor. Su libro más reciente es Tecnocultura. El espacio íntimo transformado en tiempos de paz y guerra (Tusquets, 2008).