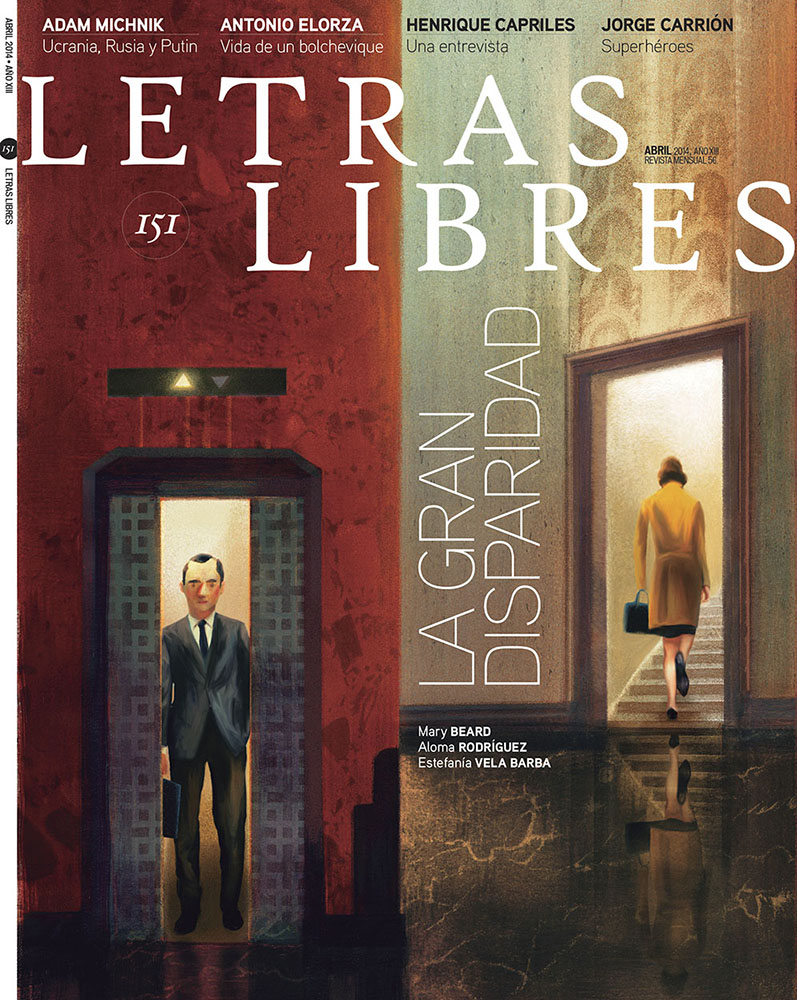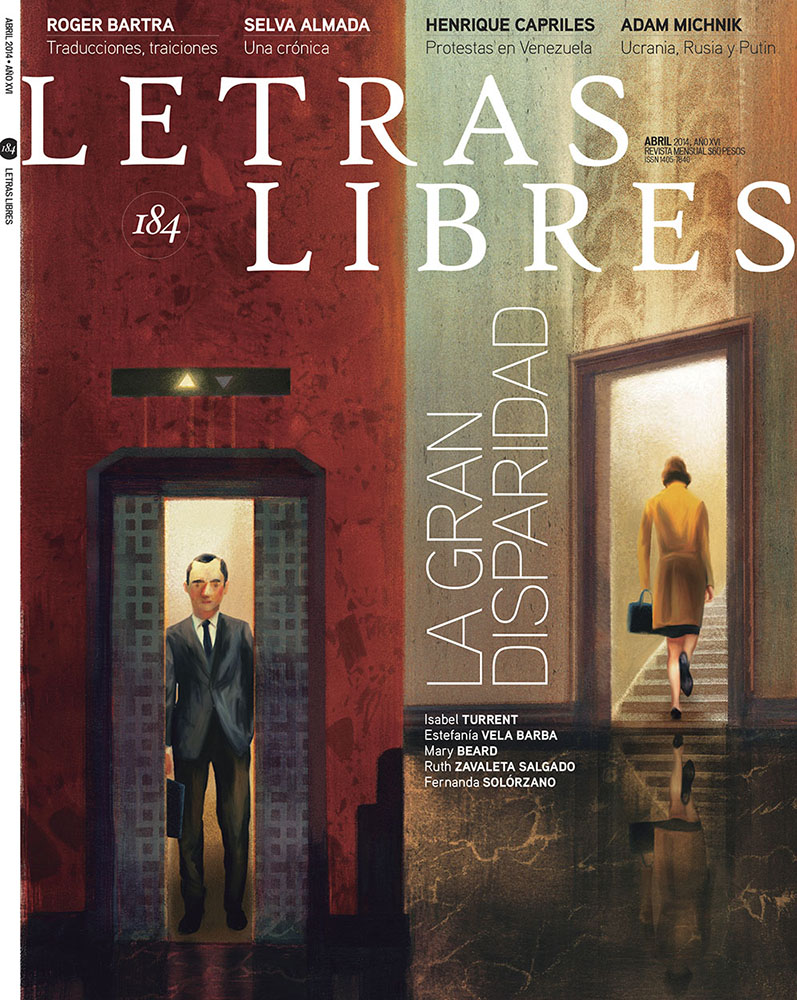Hace unos años, para discutir los problemas de comunicación y de lenguaje que ocurren entre científicos y humanistas, se me ocurrió inventar la historia de las relaciones, en un lejano futuro, entre los habitantes de la Tierra y los extraños seres de un planeta lejano que llamé Odorn. Cuando un día los extraterrestres llegan a nuestro planeta, los científicos humanos logran elaborar un sistema cibernético para traducir las señales olfativas con que se comunican los odornios. Su lenguaje usa señales similares a aquellas con que se comunican insectos como las hormigas. Usan olores con funciones significativas, llamados feromonas, que son sustancias semioquímicas. Los científicos han logrado por casualidad encontrar una clave estructural para programar la traducción y poderse comunicar con los visitantes de otro mundo. Gracias al aparato traductor se inicia una larga y fructífera relación entre los dos planetas. Al cabo de muchos años, una expedición de antropólogos terrícolas hace un viaje de investigación a Odorn, el lejano planeta. Descubren asombrados que casi todos los nombres, verbos y adjetivos expresados en forma olfativa no corresponden a los significados que les atribuye el artilugio electrónico. Se dan cuenta de que la eficacia de la supuesta traducción depende de procesos metafóricos que no entienden bien. Los antropólogos deciden ocultar su descubrimiento, con el objeto de mantener sin problemas la relación entre los dos mundos. A fin de cuentas, piensan, los humanos vivieron felices y muy contentos creyendo en el falso modelo de Ptolomeo para descifrar los movimientos de los astros. Se niegan a impulsar una revolución copernicana en las relaciones interplanetarias. Así, durante varias generaciones los antropólogos guardan con celo el secreto, no se sabe si para bien o para mal.1
Este ejemplo imaginario me pareció útil para describir lo que sucedía con el antiguo modelo de la melancolía, basado en la teoría humoral hipocrática griega. Aunque el modelo sirvió durante muchos siglos para explicar los disturbios mentales de personas aquejadas de lo que hoy se suele llamar depresión, la explicación que ofrecía del padecimiento tenía muy poco que ver con la realidad natural. Lo interesante e inquietante de la teoría humoral es que fue recuperada y traducida en épocas y contextos culturales muy diferentes. Aparentemente, médicos como Galeno, griego que escribió y ejerció su oficio en la Roma del siglo ii de nuestra era, entendían y aplicaban los textos de Hipócrates escritos a finales del siglo V y principios del siglo IV antes de Cristo. El sistema humoral fue retomado por la medicina medieval árabe y persa, cuando Avicena y Averroes, en los siglos XI y XII, se inspiraron en los antiguos textos griegos. Es curioso que la teoría humoral vuelva a ser usada por médicos medievales europeos en gran medida gracias a las traducciones que se hicieron en el siglo XI de los textos médicos árabes. Constantino el Africano, un musulmán que se había convertido al cristianismo, impulsó el conocimiento en Europa de Hipócrates y Galeno mediante sus traducciones latinas de las versiones árabes de los antiguos médicos griegos.
La teoría humoral fue una especie de sistema traductor que permitió que filósofos y médicos se comunicaran a través de los siglos y de las fronteras culturales. En el siglo XVI grandes médicos como el italiano Giovanni de Monte, el francés Jean Fernel y el español Juan Huarte de San Juan se entendían entre ellos y comprendían a los clásicos griegos y árabes gracias a ese aparato traductor de ideas que fue la teoría humoral. Todavía en el siglo XVIII, cuando Kant se interesó por las enfermedades mentales, usó el antiguo sistema humoral.
El famoso adagio italiano se puede invocar aquí para abrir paso a nuestras reflexiones: “traduttore, traditore”. Toda traducción contiene una traición. Podemos asumir que los médicos romanos traicionaron al canon hipocrático, lo mismo que los pensadores árabes cuando retomaron a Hipócrates y Galeno. Y nos podemos preguntar: ¿cuántas traiciones cometieron los médicos renacentistas cuando adoptaron las ideas de los médicos árabes? Cuando llegamos a las interpretaciones europeas más modernas, como la de Kant, la cadena de traiciones ya es de una gran complejidad, y sin embargo podemos reconocer el antiguo arquetipo hipocrático, aunque mucho se haya perdido por el camino. Nos enfrentamos al mismo problema de traducción cuando estudiamos la transmisión de mitos. En la historia de un mito podemos comprobar cómo es retomado y refuncionalizado en diversas culturas y en épocas diferentes. ¿Acaso los románticos europeos entendieron los mitos clásicos de la misma manera que los griegos? Con seguridad traicionaron a los originales.
La palabra traición tiene connotaciones muy negativas que los diccionarios relacionan con la comisión de delitos. Presupone la existencia de un lazo que ata o compromete al sujeto traidor con una persona, una comunidad, una institución, una religión, una cultura o una ideología. Se trata de un lazo que se rompe de manera intencional y voluntaria para lograr un beneficio. El proverbio italiano es un juego de palabras basado en el hecho de que traición y traducción tienen una raíz latina similar; forman parte de un conglomerado de ideas que incluye también la palabra tradición, y en cuyo eje se encuentran las nociones de continuidad y ruptura, de un objeto que cambia de manos o de un sujeto que cambia de ideas. El ejemplo ficticio con que inicié estas reflexiones sugiere la existencia de un aparato traductor que en realidad es un sistema de incomunicación que sirve para comunicarse. Es un caso extremo y exagerado de algo que ocurre realmente en la sociedad, donde hay un grado variable de incomunicación y de mala interpretación que a veces tiene consecuencias trágicas. Mi reflexión parte de la idea de que si no hubiera un cierto grado de incomunicación no se podrían desarrollar la cultura, el lenguaje o la ciencia. Los humanos carecemos de un nicho ecológico definido, como lo tienen otros animales. Por ello no hay una restricción tan fuerte como en otras especies que limite la pluralidad de hábitos y conductas. Podemos comprender que la gran diversidad resultante genera una profunda diferenciación en los humanos y, con ello, aparece un sentimiento de soledad desconocido en el resto del mundo animal. La soledad acompaña e impulsa la búsqueda de medios de comunicación. Por ello se puede postular que la sociedad humana únicamente existe a partir de la incomunicación y la soledad. Los otros animales rara vez están solos y la comunión con sus semejantes debe ser perfecta, pues en caso contrario los amenaza la extinción.2 De aquí se desprende la propuesta de que no puede haber tradición sin traición. Si en las redes de comunicación no hubiera vacíos, cambios, saltos, errores y ruidos, no nos servirían para entendernos.
El hecho de que en las cadenas de comunicación haya eslabones rotos o faltantes es un fenómeno extendido de gran interés y muy significativo. Los estudios antropológicos y sociológicos han hecho un gran énfasis en que la sociedad no podría existir si no hubiese medios simbólicos generalizados de comunicación. Niklas Luhmann, el conocido sociólogo alemán, ha afirmado que los medios simbólicos de comunicación son dispositivos o mecanismos que permiten que la improbable comunicación se realice con éxito. Al traspasar el umbral de improbabilidad estos medios simbólicos permiten que la sociedad pueda funcionar. Los símbolos forman las matrices semánticas que permiten la comunicación. Así se forman matrices sobre el amor, la verdad, el poder, el dinero y muchos otros temas. La melancolía y la teoría humoral son un ejemplo de estas matrices. Luhmann ha explorado con agudeza una de ellas, el amor pasional, que es un conglomerado simbólico muy cercano al de la melancolía.3
Para que la matriz que sustenta a los medios simbólicos generalizados de comunicación pueda funcionar con eficacia, paradójicamente debe contener rupturas y formas de incomunicabilidad. La evolución de los mitos, en especial de aquellos que han durado siglos, es un buen ejemplo de la manera en que se forman largas cadenas de señales que comunican, de una época a otra y de una cultura a otra, los elementos básicos de la estructura mítica. La transmisión implica, además de una continuidad, también mutaciones y rupturas. Un mito es transmitido y traducido, y con ello cristaliza una tradición. Pero también hay rupturas y traiciones, por así decirlo, al arquetipo original. La melancolía, a la que me he referido, además de ser un concepto creado por la medicina, es un mito de larga duración. La historia de los mitos es un excelente laboratorio para explorar sus líneas de continuidad y las rupturas que sufre.
La continuidad de los mitos ha sido explicada por Claude Lévi-Strauss como un resultado de la existencia en el cerebro de todos los humanos de una especie de módulo que genera estructuras míticas similares en diferentes culturas. La larga duración de un mito, según la interpretación estructuralista, se explicaría por el hecho de que los signos serían los transmisores de significados antiguos; estos signos son los llamados mitemas, similares a los fonemas, que formarían un conducto que uniría una supuesta arquitectura espiritual generativa con la cristalización histórica de los mitos. La continuidad de los mitos no sería debida a una cadena de comunicación sino a la presencia universal de un módulo cerebral emisor de mitemas.
De acuerdo con este modelo, los mitos se ligarían en una larga línea sin necesidad de traducción de una época a otra y de una cultura a otra. La traducción se daría en el cerebro de cada ser humano cuando los códigos internos generasen expresiones míticas adaptadas a cada circunstancia, pero conteniendo la misma estructura original. Esta explicación estructuralista me parece insuficiente y no permite entender ni la continuidad ni las transformaciones de los mitos. Yo he adoptado una visión evolucionista que rechaza la presencia de un código estructural impreso en la mente. Nos enfrentamos a una especie de selección cultural que no sigue un camino predeterminado por instrucciones generadas en un módulo cerebral. La extensión y la continuidad de los mitos se explica ex post facto, una vez que un mito sobrevive. Es entonces cuando podemos comprender por qué se ha refuncionalizado y estudiar las causas que lo han vuelto apto en un nuevo contexto.
Quiero ahora abordar el problema desde un ángulo muy diferente, y que también he explorado en mis investigaciones. Me refiero a los mecanismos de legitimación del poder político basados en redes imaginarias, como las he llamado. Estas redes son estructuras de mediación que conectan y comunican las esferas del poder con la población. Con frecuencia se alude a estas mediaciones como la vinculación entre el “gobierno” y el “pueblo”. Podemos comprender que entre estas dos instancias crecen formas de representación y de comunicación. Se trata de estructuras mediadoras que traducen los intereses de la población a los intereses de la clase política hegemónica. En otras palabras, traducen las aspiraciones “populares” a las expresiones políticas de los sectores dominantes. Pero sabemos muy bien que entre la base social y las élites políticas no solo hay mecanismos de representación y comunicación. Hay también vacíos, interrupciones y ruidos que con frecuencia son considerados traiciones. Hay en estas estructuras mediadoras una peculiar alquimia que transforma o traduce una voluntad o una realidad a formas que permiten a otros comprenderlas, o creer que las entienden; y permiten, sobre todo, manipularlas en su provecho. Este tipo de fenómenos mediadores ocurren tanto en sistemas autoritarios como en regímenes democráticos.
Los partidos políticos, en las democracias modernas, cumplen estas funciones mediadoras, que pueden ser vistas como una peculiar combinación de traducciones y traiciones, a la que sin duda podemos agregar los ingredientes de tradición que cada organización política acumula en sus usos y costumbres. La legitimidad de un sistema político depende, en buena medida, de la peculiar combinatoria de traducciones, tradiciones y traiciones que se genera en las estructuras mediadoras.
Los mecanismos de mediación no son exclusivos de las estructuras democráticas. Resulta fascinante e inquietante comprobar que en las dictaduras y en los regímenes autoritarios también funcionan sofisticadas y complejas redes mediadoras que conectan la masa popular con los poderes gubernamentales. Aun en las condiciones menos democráticas podemos encontrar en las relaciones entre el Estado y la sociedad civil un denso tejido mediador que complementa a los instrumentos represivos. Mi ejemplo preferido han sido los caciques mexicanos, quienes tanto en el medio rural como en el sector obrero han trenzado muy complicadas tramas mediadoras para proteger al sistema autoritario de las peligrosas sacudidas que provoca una sociedad cruzada de tensiones y contradicciones. Hoy en día, cuando el tejido mediador se encuentra muy deteriorado, podemos comprobar la importancia que ha tenido en el mantenimiento de los equilibrios sociales. El resultado de la decadencia de las mediaciones sociales es una violencia extendida en vastos territorios de México; el ejemplo más reciente y dramático es lo que está ocurriendo en muchas regiones de Michoacán, donde el Estado retrocede y se encoge ante la expansión de grupos violentos armados. Allí se han roto las tradiciones políticas, han dejado de surtir efecto las traducciones y el ruido traicionero invade sin contrapesos a la sociedad civil. He dicho que ciertas dosis de desconexión son necesarias para que operen procesos mediadores. Pero cuando predominan la incoherencia, las fracturas y las discontinuidades, el sistema político se enfrenta a serios peligros.
Ahora quiero dar un salto para enfocar el problema desde una perspectiva muy diferente. Comenzaré con una anécdota. En 1881 Nietzsche se encontraba en Génova enfermo y la vista le fallaba. Le costaba mucho leer y escribir, pues sus ojos no enfocaban bien. Para poder seguir trabajando compró un curioso artefacto, la llamada bola de escribir Malling-Hansen, inventada y fabricada en Copenhague. Se trataba de una especie de esfera con 52 teclas dispuestas en forma concéntrica, un diseño concebido para escribir a gran velocidad. Debajo de las teclas se colocaba una bandeja para el papel, la cual se movía un espacio cada vez que se apretaba una tecla. Nietzsche se acostumbró muy pronto a escribir con esta máquina. Estaba tan contento que incluso escribió un poema a la bola de escribir. Pero al cabo de un tiempo un amigo le hizo notar que el artefacto tenía una ligera influencia en su obra: ahora su prosa era más telegráfica y apretada. Su amigo, el compositor Heinrich Köselitz, le comentó que los instrumentos para escribir y el papel tenían un efecto en sus composiciones. Nietzsche le contestó que la bola de escribir “participaba” en la formación de sus pensamientos.4
Nietzsche se percató de que las prótesis e instrumentos que usaba para escribir formaban parte de su mente. Son una pieza de lo que he llamado el exocerebro, un sistema simbólico de sustitución que permite, digámoslo así, traducir las señales electroquímicas de nuestro cerebro a símbolos compartidos con nuestros semejantes para comunicarnos.5 Nuestra conciencia no se encuentra únicamente dentro del cráneo: se extiende en un continuum que une los tejidos neuronales con las redes culturales que nos envuelven. Si dividimos las partes de esta cadena, separando lo interno de lo externo, lo biológico de lo cultural, no podremos comprender bien el funcionamiento de la conciencia. He dedicado dos libros a explorar esta idea, Antropología del cerebro y Cerebro y libertad, y me limitaré aquí a señalar que la conciencia es una cadena híbrida biocultural en la que también encontramos las traducciones, las tradiciones y las traiciones de las que he estado hablando.
Podemos preguntarnos si la conexión que une al cerebro con las prótesis culturales no es algo similar al aparato cibernético traductor del odornio, al que me refería al comenzar. Surge la inquietante pregunta: ¿acaso lo que escribimos y hablamos no corresponde a aquello con lo que nuestro cerebro funciona? ¿Habrá un lenguaje interior que es falsificado durante el proceso de traducción de las señales químicas a los símbolos culturales? Podría ser que cuando nos sumergimos en las profundidades de nuestro yo, como quería Rousseau, en lugar de encontrar las pulsiones naturales libres de la artificialidad social y cultural, encontremos que el habla auténtica ha sido traicionada y mal traducida. Derrida ha interpretado el pensamiento de Rousseau para afirmar que la misma voz interior no es en realidad una expresión natural sin mediaciones. Se trata más bien de una textura de signos infinita que nunca llega al fondo de la naturaleza humana.6
Así, por más que ahondemos en las profundidades cerebrales, según estas ideas, jamás podremos llegar al fondo de lo humano. Ya lo había advertido Roland Barthes al declarar que no hay autores, sino solo textos generados en la cadena de sucesivas lecturas y en las interpretaciones que se van depositando con el tiempo en un gigantesco palimpsesto. Sin embargo, desde la perspectiva neurocientífica actual, sí podemos bucear en las profundidades, más allá de los símbolos, del lenguaje y de la escritura para conectarnos con el espacio de las señales químicas y eléctricas con las que trabaja nuestro cerebro. El problema es que aún no se ha descubierto la clave que podría permitir la traducción de estas señales, ni se ha logrado explicar su funcionamiento. Pero cuando al fin la ciencia encuentre las claves, acaso no llegaremos a una explicación última de lo humano, pues la dimensión humana está formada por toda la cadena, la que une la artificialidad de la cultura con la naturalidad de los circuitos neuronales. Las claves de aquello que nos hace humanos están en las traducciones, las traiciones y las tradiciones con que está tejida la red que une de manera indisoluble la cultura con la biología.
Así, si pensamos en la bola de escribir que usaba Nietzsche, podemos comprender que los artilugios que hoy empleamos –como las computadoras, los teléfonos inteligentes, internet, las inmensas bases de datos– son parte de nuestra conciencia, como creyó él. Se agregan a viejas prótesis como los libros y los mapas, así como las artes y la música.
Los problemas de comunicación entre los humanos de alguna manera son la prolongación social del enigma que es la cadena de signos, señales y símbolos con que se forma la conciencia individual. Cuando Ortega y Gasset abordó el espinoso problema de la traducción, concluyó que traducir es un mero afán utópico, lo mismo que todos los quehace- res humanos. Los humanos son para Ortega seres extraños y equívocos, como si fueran unos orangutanes melancólicos: una rareza y una contradicción, pues los animales por lo regular son felices. No así los humanos, que “andan siempre melancólicos, maniáticos y frenéticos” debido a que sus quehaceres son irrealizables.7 Para Ortega escribir bien es subvertir los usos establecidos vigentes y es también un acto de rebeldía contra el entorno social. Si el traductor encierra al autor en la prisión del lenguaje normal, por fuerza lo traicionará, ya que el estilo personal implica desviarse del sentido habitual de las palabras. Por lo tanto, la verdadera traducción es algo improbable: únicamente logramos aproximaciones. Para Ortega no solo la traducción es una faena utópica: lo es también el habla. Por eso afirma que “el habla se compone sobre todo de silencios”. Aunque, dice Ortega, “al conversar vivimos en sociedad, al pensar nos quedamos solos”. Allí radica la paradoja, y Ortega se aprovecha de ella para proponer que la traducción, a pesar de todo, tiene un sentido.
Ortega se enfrenta a la famosa disyuntiva de Friedrich Schleiermacher: o bien se traduce trayendo al autor al universo lingüístico del lector, o por el contrario se atrae al lector al universo del autor. Como sabemos, cuando Lutero tradujo la Biblia usó la primera alternativa. Schleiermacher, y con él Ortega, preconizaron el segundo camino. La traducción es un viaje al extranjero, al absoluto extranjero. Hay que hacer este viaje.
Octavio Paz ofreció una interpretación muy diferente, pues le repugnaba la idea de que los textos –en particular, los poéticos– fueran intraducibles. Admite que traducir es difícil, pero no imposible. Aun los versos preñados de connotaciones se pueden trasladar a otra lengua. Los significados denotativos presentan menos dificultades. A Paz le parece estrafalaria la idea que expresa Unamuno cuando habla de “el tuétano intraducible / de nuestra lengua española”.8 La naturaleza inexpugnable de la identidad de la lengua le parece, con razón, un absurdo. Pero reconoce que la traducción es, en esencia, un trabajo literario y creativo que provoca transmutaciones. La más difícil de las traducciones –la que se aplica a la poesía– es posible porque, según Paz, los poetas europeos y americanos “escriben el mismo poema en lenguas diferentes”. No estaba lejos de las ideas estructuralistas, que ya he mencionado, que postulan la presencia de una arquitectura espiritual universal (aunque Paz la limita a Occidente).
El peso de la tradición con frecuencia cristaliza en la exaltación de los valores patrios y en la reivindicación de una esencia eterna de las lenguas. Las identidades nacionales son consideradas por muchos como estructuras que no cambian y que expresan las peculiaridades del alma inmortal del pueblo. Cualquier modificación, cualquier traducción a la vida moderna es vista con sospecha. La Real Academia Española tiene como misión “velar” para que los cambios “no quiebren la unidad que mantiene [la lengua] en todo el orbe hispánico”. La Academia Mexicana de la Lengua, más sensata, renuncia a una postura vigilantista y se propone el “estudio” de la lengua española y los modos en que se habla y se escribe en México. En un caso se vigila la unidad esencial; en el otro se estudia la diferencia.
Las ideas esencialistas sobre la identidad nacional parten del convencimiento –explícito o implícito– de que la sustancia de que se compone el alma de un pueblo es intraducible. Y cuando hay intentos de traducción aparece de inmediato el fantasma que denuncia la traición al verdadero espíritu nacional, que cristaliza en una estirpe o una raza. Hoy muchos hemos abandonado estas ideas fundamentalistas, pero hay que reconocer que permanecen enquistadas en algunos sectores de la sociedad, sea en Alemania, en China, en Egipto, en Francia o en México. Es curioso comprobar que cada nacionalismo subraya el carácter irrepetible y único de la identidad de su pueblo, y al mismo tiempo todos se parecen.
Hay varias maneras de criticar los nacionalismos. Esta crítica la han abordado los historiadores que rastrean su origen común; los sociólogos que han observado los efectos desastrosos que en ocasiones han producido; los filósofos que han estudiado sus inconsistencias y absurdos. Yo he preferido emprender la crítica de las identidades nacionales –en especial, la mexicana– desde otro ángulo, que se encuentra estrechamente ligado a la práctica de la traducción. Me refiero a la ironía. Uno de los más complejos problemas que enfrentamos es el hecho de que quienes interpretan las peculiaridades de un momento histórico, una sociedad o una expresión ideológica como el nacionalismo, descifran los signos de una época para enseguida volverlos a codificar con las claves de su propio estilo y de sus interpretaciones. Cuando pase el tiempo, estas interpretaciones, a su vez, tendrán que ser interpretadas.
Estamos encerrados en un círculo hermenéutico. La exaltación de la identidad nacional que expresa, por ejemplo, Vicente Riva Palacio en el siglo XIX, acaso es retomada por José Vasconcelos en el siglo XX, pero la traduce a otro lenguaje. A su vez, la tradición vasconceliana influye en Octavio Paz, pero el poeta la transforma de modo radical. Y así sucesivamente, y de manera muy compleja, se va formado un denso tejido. Estamos ante una serie de traducciones y traiciones que forman una tradición. Hay un método para tratar de escapar del círculo hermenéutico. Se trata de la antigua manera de decir algo diferente (y aun contrario) a lo que se quiere significar. Se dice una cosa para dar a entender otra. No es un truco: el objeto es invitar al lector o al que escucha a un trabajo de interpretación. Los románticos, que rescataron la antigua ironía, creyeron que un mundo en esencia paradójico, solo podía entenderse con una actitud ambivalente. Como las identidades nacionales son paradójicas al extremo, una manera de enfrentarlas es con una actitud irónica. Por ello me ha gustado afirmar que la identidad del mexicano puede representarse a la perfección con la figura del axolote.
He aprovechado el problema de la traducción –junto con sus sombras inseparables, la traición y la tradición– para hacer un recorrido por algunos de mis temas preferidos de investigación. Creo que he mostrado que hay íntimos vínculos entre el mito de la melancolía, la antigua teoría humoral, las mediaciones sociales y políticas, los medios de comunicación, las teorías sobre la traducción literaria, las estructuras neuronales y las prótesis exocerebrales.
El periplo me ha servido para proponer una idea que me parece central: que la cultura y la sociedad existen gracias a la incomunicación, a las discontinuidades y a las interrupciones. Parafraseando lo que Séneca decía del genio y la locura, podría afirmar que no hay relaciones humanas sin un toque de incomunicación; no hay compañía sin un punto de soledad. Por ello, la tradición y la traducción siempre van acompañadas de la traición. Por lo tanto, a modo de conclusión, diré que en la Academia Mexicana de la Lengua –y por extensión en todas las academias– debemos admitir e incluso estimular dosis de traición en el uso del lenguaje. Ello redundará en el fortalecimiento de las tradiciones necesarias y en la vitalidad de la cotidiana traducción que debemos emprender para interpretar a nuestros semejantes y para entender el mundo que nos rodea. ~
1 Esta historia imaginaria la reproduje en Cultura y melancolía. Las enfermedades del alma en la España del Siglo de Oro, Barcelona, Anagrama, 2001, p. 198.
2 Esta idea la expresé originalmente en 2001 en el libro citado en la nota anterior.
3 Love as passion: The codification of intimacy, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1986.
4 Véase Christian J. Emden, Nietzsche on language, consciousness, and the body, Champaign, University of Illinois Press, 2005, pp. 27-29.
5 Véase mis libros Antropología del cerebro (2006) y Cerebro y libertad (2013), México, FCE.
6 Véase una discusión más amplia de este tema en mi libro El mito del salvaje, México, FCE, 2011, pp. 413-416.
7 “Miseria y esplendor de la traducción” [1937], en Obras completas, Madrid, Taurus, tomo V, pp. 433-434.
8 “Literatura y literalidad”, en El signo y el garabato, México, Mortiz, 1973, p. 61.