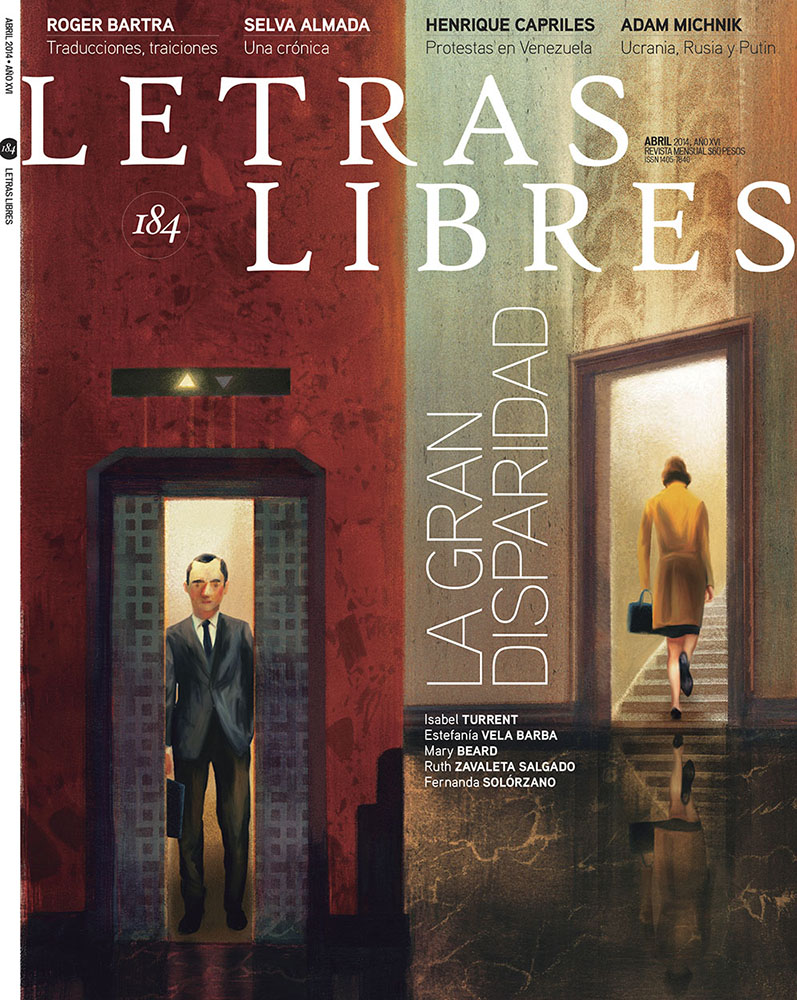Mal de muchos, consuelo de sordos. El reciente escándalo alrededor del japonés Mamoru Samuragochi ha vuelto a poner en evidencia la sordera característica de nuestro tiempo. Desde hace algunos años este personaje se hacía pasar por compositor sordo, lo que le valió el aburrido epíteto de “El Beethoven japonés”. “Autor” de una célebre Sinfonía Hiroshima, fue otra de “sus” obras, una tal Sonatina para violín y piano, lo que desató el escándalo cuando, en los recientes Juegos Olímpicos de invierno, un atleta japonés se presentó a patinar con dicha música. Sentado ante su televisor, el verdadero compositor de la pieza en cuestión –un maestro de música llamado Takashi Niigaki– no soportó más la idea de que su música alcanzaba la efímera fama de algunos minutos olímpicos y, aunque había recibido varios millones de yenes como pago, contó la historia a una conocida revista en Japón. Como consecuencia los discos de Samuragochi fueron retirados del mercado y un escándalo de cierta proporción alcanzó diversos medios internacionales. Para la compañía Nippon Columbia, el sello discográfico del “compositor”, las pérdidas serán relativas toda vez que Samuragochi había vendido ya varios cientos de miles de discos.
Por supuesto, uno se pregunta por qué esa compañía discográfica o las orquestas que tocaron la música falsa de Samuragochi no pudieron darse cuenta que se trataba de un impostor. Incluso puede pensarse que quizá no quisieron hacerlo a pesar de la evidencia sonora: la música de Niigaki-Samuragochi es totalmente rutinaria, un bonito pastiche de fórmulas de la música del siglo XIX que puede sonar algo a Beethoven, algo a Rachmaninoff, algo a Mahler, algo a… pero que no es, por supuesto, nada comparable a los ilustres modelos.
La triste historia no sorprende. Aunque ahora Wikipedia señala casi con rencor que Samuragochi es “un impostor japonés de la prefectura de Hiroshima”, lo cierto es que el engaño deja en evidencia el esparcido fenómeno de la sordera de nuestro tiempo. ¿Cuántas malas obras no se aplauden? ¿Cuántas malas interpretaciones no se aclaman? ¿Cuántos malos discos se venden?
Todos los musicólogos solemos preguntarnos por qué la música es así. Es decir, cómo y por qué llegamos al triste punto donde la música terminó por generar un engaño tras otro y por despojarse de sus parámetros críticos. La democrática premisa que concede prioridad al gusto parece tener una perversa parte en ello. Suelo decir a mis alumnos que, al menos en clase, está prohibido hablar de gusto: es de mal gusto hablar de gusto porque ese gusto no es sino el termómetro de la mala educación, la medida de la ignorancia. Toda persona cree poseer un gusto infalible, y eso explica tanta diversidad y tanta locura, pero al menos la literatura o el cine poseen la ventaja de contar con ciertos parámetros críticos, con reseñas de especialistas y con una larga y famosa lista de publicaciones en las que los expertos juzgan y evalúan las producciones recientes. En música, en cambio, tales canales son mínimos e impera la razón del número: si un disco vendió tantos ejemplares, si un concierto agotó tantas localidades, si un video tuvo tantos clics, entonces es bueno. En la perversa lógica de nuestro tiempo, tantos es igual a bueno.
No hay que correr a condenar la moral del asunto. El señor Samuragochi, que no sabe música pero se disfraza de compositor y hasta se hace pasar por sordo, no se distingue mucho de tantas y tantas personas que todos los días se dedican a tomarnos el pelo: el vendedor de remedios en cualquier mercado, la eficiente cajera de algún banco, el respetuoso chofer del microbús, el honesto comerciante de los precios abusivos, la patriótica diputada que se alza el sueldo y se manda retratar en anuncios espectaculares… Larga es la lista como largo el teclado, decía el Cronopio. Lo verdaderamente triste es que el respetable (¡vaya adjetivo!) público japonés, como el respetable local, es presa fácil de los engaños musicales. Pero no tiene la culpa el indio, sino el que le compra los discos…~
es pianista y doctor en musicología por la City University de Londres. Prepara un catálogo con las piezas del compositor zacatecano Ernesto Elorduy.