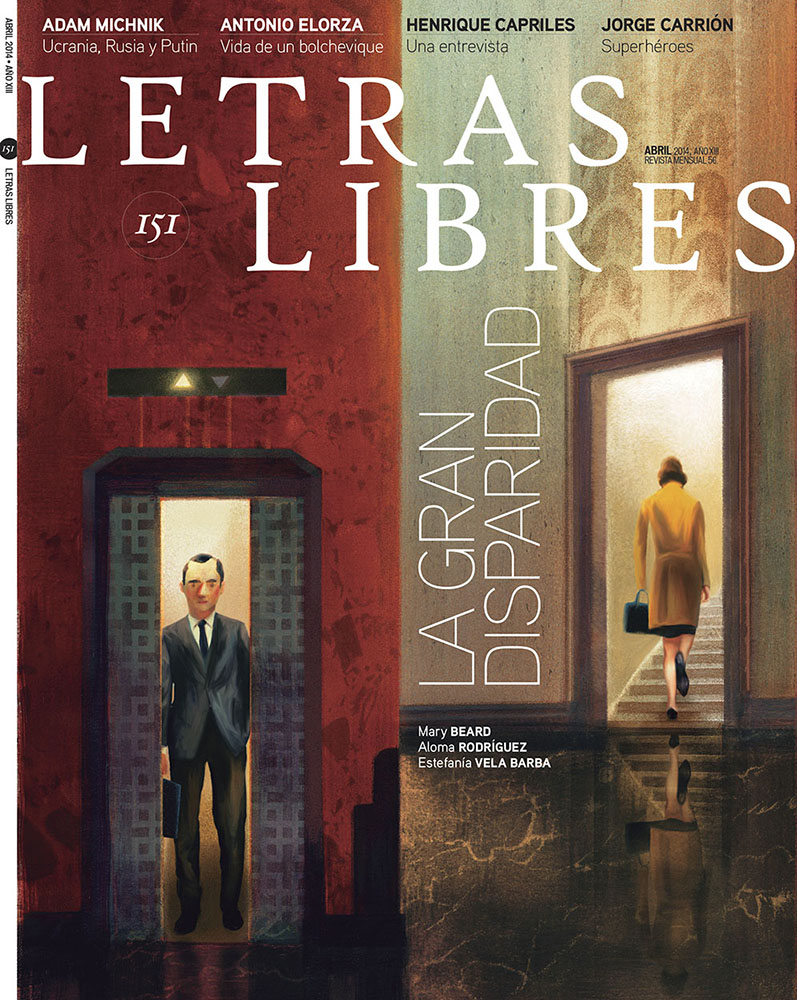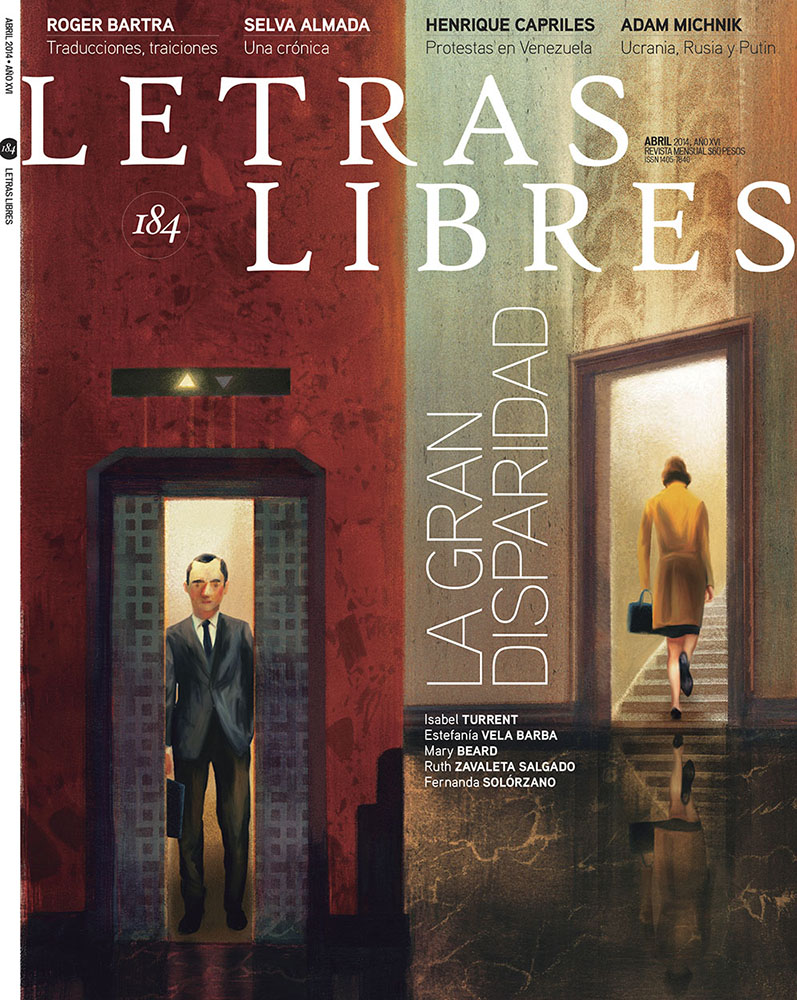Hasta hace poco, el humor español había tenido una fuerte proclividad a la deformación grotesca de las pasiones humanas, en particular las que la Iglesia cataloga como pecados. La tradición que va del Libro de buen amor a los caprichos de Goya, de la poesía satírica de Quevedo a los esperpentos de Valle Inclán, establece un paralelo entre las flaquezas del cuerpo y la suciedad del espíritu, con una saña moral que a veces raya en la escatología. Ese regodeo en la mierda, en la pus, en la carroña, buscaba tender un cordón sanitario alrededor del alma, sobre todo en los autores de la Contrarreforma, que escarnecían los apetitos carnales y hasta las necesidades fisiológicas en nombre de un ideal de perfección ascética. Pero es evidente que bajo el pretexto de sermonear, el Arcipreste de Hita, Fernando de Rojas, Quevedo y muchos otros talentos obscenos se deleitaban con el morbo y la procacidad como cualquier pecador. Más aún: su actitud moralizante era un subterfugio para escribir literatura licenciosa, o en el caso de Goya, para plasmar la belleza plástica de la locura y el mal.
Nuestra novela picaresca nació con tres siglos de retraso, en plena guerra de Independencia, cuando se aflojaron los controles inquisitoriales y José Joaquín Fernández de Lizardi pudo publicar El periquillo sarniento, una crónica novelada de la vida cotidiana en México a principios del XIX. Sin duda, los léperos son los personajes más inquietantes del Periquillo. Conocidos también como “gente de la chichi pelada”, llevaban “echada la sábana o frazada sobre el hombro izquierdo y terciada bajo el brazo derecho, dejando al descubierto la teta derecha”, pero en ocasiones podían compartir la sábana con algún compañero de farra a quien llamaban “su valedor”. Desayunaban un jarro de pulque o un trago de aguardiente, se dedicaban al juego, al robo, a las riñas callejeras, a la copulación con las “leperuzcas” y escandalizaban a la buena sociedad por las obscenidades escandalosas que proferían. De manera que en vez de aceptar sumisamente la injusta sociedad de castas, los léperos eran rebeldes marginales que libraban una guerra pasiva contra el orden colonial. Sin embargo, la mención de sus “obscenidades escandalosas” refleja una ruptura con la proverbial delicadeza del indio, como si en la disyuntiva de elegir la identidad que más les cuadraba, los ancestros del pelado y el naco hubieran tomado partido por el temple bravucón de la casta superior. ~
(ciudad de México, 1959) es narrador y ensayista. Alfaguara acaba de publicar su novela más reciente, El vendedor de silencio.