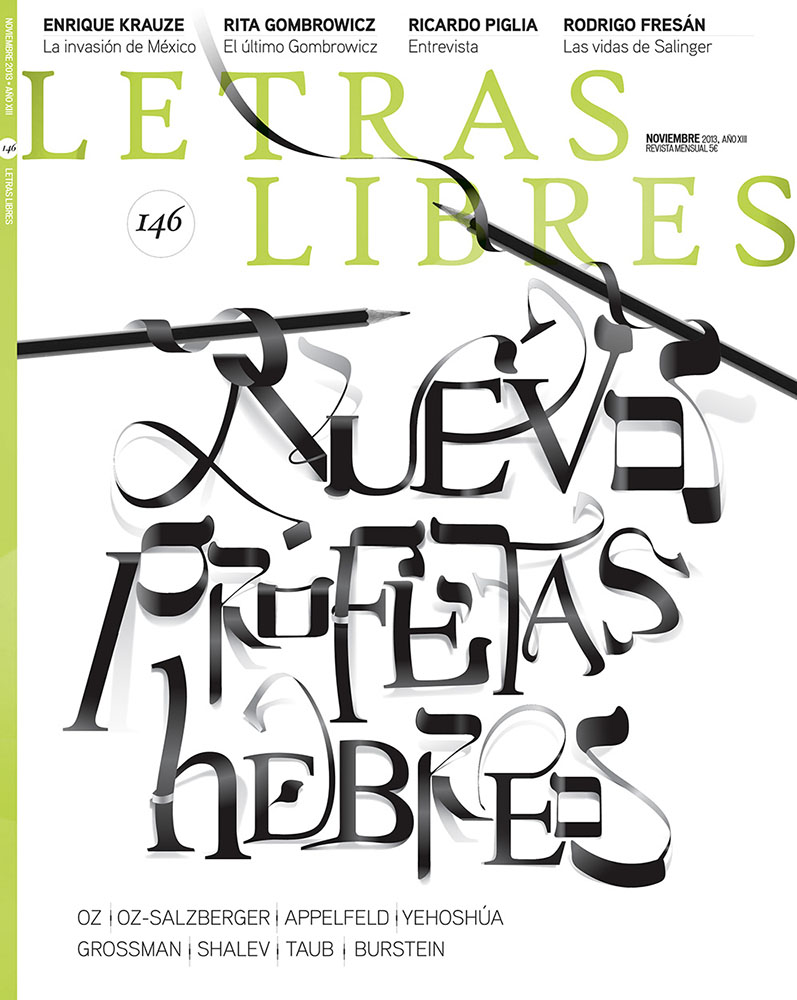El cine nació, naturalmente, como un efecto, el que producía en los espectadores la movilidad de las imágenes y, en el famoso plano del tren llegando a la estación filmado en 1895 por Louis Lumière, la amenaza de ser arrollados por la locomotora. Los efectos fueron atemperándose con el refinamiento del lenguaje cinematográfico y el hábito de las moving pictures, aunque el componente ilusionista, literalmente mágico, del nuevo arte, nunca ha dejado de producirse voluntariamente: Méliès, el Fellini de Y la nave va, las anamorfosis de Aleksandr Sokurov.
La pujanza comercial del actual cine en tres dimensiones, que ha dado a mi juicio solo dos obras de sustancia (Pina de Wim Wenders y La cueva de los sueños olvidados de Werner Herzog), se está tragando a muchos directores de talento, como Scorsese (La invención de Hugo), Ang Lee (La vida de Pi), y ahora el mexicano Alfonso Cuarón, quien tras haber realizado con Hijos de los hombres una de las más indiscutibles obras maestras de la ciencia-ficción fílmica, presenta estos días esa ingrávida demostración de mero efectismo aeroespacial que es Gravedad. Menos mal que Bertolucci, tentado por los efectos estereoscópicos, no filmó al fin en relieve su excelente película de cámara Tú y yo.

La espuma de los días no hay que verla con gafas especiales, ni los objetos y las figuras que pululan en el interior de los fotogramas se nos echan encima, aunque la finalidad de sus imágenes es la misma: ofuscar. Michel Gondry, un director franco-americano cuyo cine anterior (efectista sin efectos especiales) nunca me ha deslumbrado, intenta en esta ocasión el equivalente visual de la imaginería verbal de Boris Vian, y en ese ejercicio de adaptación sale muy airoso, dando vida brillantemente a los mil inventos con los que el escritor francés contó en 1947 su historia de amor entre el joven millonario Colin y la dulce Chloé, invadida mortalmente por los nenúfares. Más que en los recovecos de la tercera dimensión, Gondry se inspira en el dibujo animado, y también en ello acierta, ya que el libro de culto de Vian es una novela adolescente y evanescente, con un fondo de patafísica surreal y una gran dosis de puerilidad exquisita. El ojo del espectador del filme de Gondry no descansa nunca, como tampoco leyendo las páginas de Vian dejamos de celebrar casi en cada párrafo la ocurrencia de las palabras. La novela describe, por ejemplo, “un frasco de formol en cuyo interior dos embriones de pollo parecían mimar el Espectro de la Rosa en la coreografía de Nijinsky”, o el repetido baile de unos ratoncitos movidos al compás del agua de los grifos de la cocina. Pues bien, todo eso y pasajes aún más alambicados obtienen su correlato en la pantalla, con gusto compositivo, con medios adecuados (nada menos que diecinueve millones de euros de presupuesto) y con ingenio.
Claro que el texto no solo se detiene en los efectos léxicos (que tanto influyeron, junto con alguno de los poemas de En la masmédula de Oliverio Girondo, en el capítulo sesenta y ocho de la Rayuela de Cortázar) sino en una poética de los afectos, y en ese sentido Gondry lima demasiado las aristas del original, edulcorando los sentimientos hasta extremos empalagosos a los que Vian no llegaba. La adaptación, firmada por Gondry y su coguionista Luc Bossi, es fiel, aunque las pérdidas son más de una vez lamentables. La escena de la boda de la pareja, que en el libro ocupa cinco capítulos magistrales, del XVII al XXII, resulta demasiado sintética en la película, y también la presencia del filósofo obsesivo, Jean-Paul Sartre, memorablemente rebautizado por Vian para la eternidad como Jean-Sol Partre, sabe a poco, siendo tan determinante en la novela. Aunque el actor Philippe Torreton está muy bien caracterizado (en el estrabismo catódico de sus gafas), la escena de la conferencia no trasmite el descarrachante humor del retrato escrito del autor de El ser y la nada, que fue por cierto el padrino, junto a su compañera Simone de Beauvoir, del lanzamiento literario del escritor (es recomendable, si se quiere saber más de la vida, corta y trepidante, de Vian, la lectura de Piscina Molitor. La vida swing de Boris Vian, que acaba de publicar Impedimenta).

La película acierta más en la caligrafía de los ambientes que en la de la intimidad. La oficina siniestra de rodantes máquinas tiene, por ejemplo, una potencia icónica que nunca alcanzan las escenas amorosas de la pareja, quizá porque a Audrey Tatou no se le quita del todo, haga el papel que haga, el síndrome de Amélie, y Romain Duris, excelente actor, no parece aquí bien dirigido. Vian fue un artista múltiple en diferentes facetas ligadas al espectáculo: letrista de canciones y libretista de ópera, compositor, cantante, dramaturgo copioso, actor secundario (le recuerdo en Las relaciones peligrosas de Roger Vadim, entre Gérard Philippe y Jeanne Moreau), y el cine le ha devuelto con creces su interés; de La espuma de los días existen tres versiones anteriores a la de Gondry, que no conozco, incluyendo una hecha en Turquía y otra, más recientemente, en Japón. Novelas tiene muchas, algunas con su nombre y otras negras firmadas con su seudónimo de V. Sullivan. ¿Se llevarán al cine? A una de mis preferidas, El lobo-hombre, y sobre todo a su fantástico Cuento de hadas para uso de las personas medianas, que Boris le escribió en 1943 a su esposa Michelle convaleciente, no les faltan efectos, susceptibles quizá de despertar la avidez de los efectistas hoy tan prevalecientes sobre los artistas. ~
Vicente Molina Foix es escritor. Su libro
más reciente es 'El tercer siglo. 20 años de
cine contemporáneo' (Cátedra, 2021).