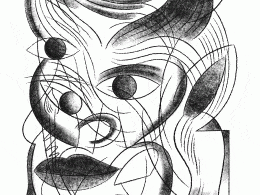Este libro, Mírame. Enigma y razón de los autorretratos, que acaba de publicar la editorial Confluencias, es el fruto de una larga relación de contemplación y estudio del género pictórico del autorretrato. A lo largo de años y de visitas a museos y exposiciones he ido alimentado secretamente una pasión íntima por los autorretratos pictóricos que quiero hacer pública para compartirla con los lectores. Sí, ya sé que todas las pasiones tienen algo de obsesivo y adictivo, pero me tranquiliza que esta pasión tenga ilustres precedentes que le redimen a uno más que cualquier terapia o tratamiento psicológico. Por ejemplo, en el siglo XVII, el cardenal Leopoldo de Medici, cuando era aún joven, a los 18 años, comenzó su colección de autorretratos; en realidad, en aquel momento todavía no existía la palabra, que aparecería en el siglo XIX en la mayoría de las lenguas europeas. Leopoldo llegó a reunir en torno a ochenta de los más destacados pintores italianos. A su muerte en 1675, se haría cargo de la colección su sobrino Cosme III de Medici, duque de Toscana, que la conservaría y la uniría a la suya, incorporando también pintores de otros países europeos. Cosme compró un autorretrato al mismísimo Rembrandt pocos meses antes de que el genio de Leiden muriera en Ámsterdam. La colección del florentino, continuada posteriormente por sus herederos, se convertiría en la Meca para los artistas del género, y todos aspirarán a formar parte de tan prestigiosa colección de autorretratos. En 1865 esta colección se integró en la Galleria Uffizi de Florencia, instalándose posteriormente en el famoso Corridoiro vasariano, que une, sobre el Ponte Vecchio, el museo con el palacio Pitti.
¿Por qué esta pasión u obsesión? ¿Qué razones han motivado el enigma de los autorretratos? Lo cierto, lo que he comprobado a través de este proceso de contemplarlos y analizarlos, es el poder seductor e hipnótico. Los artistas desde el otro lado del espejo nos abducen y embaucan con sus miradas. Pero, ¿por qué y para qué se retratan los pintores? ¿Cuáles son las reglas de este género? ¿Qué nos atrae o repulsa del rostro que miramos en un autorretrato? ¿Por qué nos acaban interesando? Este libro trata de responder estas preguntas y otras más que nos hacemos al contemplar un autorretrato, porque detrás de una imagen hay casi siempre una historia o un misterio por desvelar.
Para terminar realizo una suerte de galería personal de siete salas con mis autorretratistas favoritos. Aunque no están todos los que podrían estar, los que figuran acreditan una genialidad soberbia a la hora de mostrarse en una serie de autorretratos, con los que terminan haciendo una autobiografía plástica de su derrotero vital. Los elegidos son Sofonisba Anguissola, Rembrandt, Courbet, Ensor, Munch, Schiele y Kahlo, pero en las páginas precedentes aparecen otros maestros del género como Van Eyck, Dürer, Artemisa Gentileschi, Goya, Picasso o Lucian Freud, entre otros muchos. En todos ellos se nos revela una común fascinación que va más allá del simple exhibicionismo o narcisismo (que también se encuentra, por supuesto), pero sobre todo en ellos anida la secreta e irreductible necesidad de verse y ser vistos, de reconocerse y ser reconocidos, de quererse y de ser queridos. El autorretratista se muestra con la esperanza de ser mirado, y lo demanda, porque sabe que el yo propio no existe sin relación con los otros.
Al mostrase, no como son, sino como se ven, los pintores aceptan el desafío más arriesgado. Si se ven con presuntuosa perfección, el ejercicio puede devenir en un gesto frívolo, narcisista o megalómano. Si se muestran débiles o vulnerables, el resultado es de modestia, humillación o penitencia. Estas obras pictóricas hablan de sus autores, pero nos hablan directamente a los espectadores como pocas lo hacen: nos ofrecen un espejo oblicuo en el que mirarnos y reconocernos.
Juego de miradas
El elemento fundamental de los autorretratos es la mirada. Mejor aún: los autorretratos ponen en juego un intercambio de miradas entre el espectador y el artista. No hay autorretrato sin alguien que lo mire. No existiría la imagen si no hubiese quién la contemplase. Tampoco el yo o la identidad existirían sin su interrelación con los otros. En el autorretrato se plantea el problema de la identidad personal tal vez de manera más nítida y evidente, si cabe, que en la escritura autobiográfica.
Todos los autorretratistas nos piden que los miremos, porque nuestra mirada les saca de la fantasmagoría de su mismidad y de su aislamiento. El autorretrato representa un yo aislado y solo. Si no lo miramos, no existe. ¡Venga, miradme, miradme! –parecen pedirnos silenciosamente los autorretratos. Y en principio con eso basta. Si esto funciona, se produce la experiencia de hacernos sentir a nosotros también distintos, aunque no sea verdad, y nos confundamos. Una excepción que confirma la regla la encontramos, entre otros, en los numerosos autorretratos escultóricos de los siglos XVIII y XIX (Antonio Canova, Rauch, Messerschmidt, Dannecker, Schadow) sin ojos ni mirada, con las cuencas oculares vacías o los globos ciegos, resultan difíciles de reconocer como autorretratos. En este contexto, El guerrero (1881), de Jean Carriès, constituye una excepción: Carriès se presenta con casco de guerrero del siglo XVII, con los ojos abiertos y pintados en expresión meditabunda. Pero la inmensa mayoría de los autorretratos escultóricos no pueden fijar la atención del espectador por la mirada. Entonces todo se confía a la expresión de sorpresa o de incredulidad: la frente fruncida y la boca entreabierta. Estos autorretratos “ciegos” cuestionan o ponen en entredicho las virtudes y poderes del autorretrato, porque no nos miran.

Pero, antes de continuar, ¿qué es un autorretrato? Para unos es un monumento al narcisismo (no en vano su origen estaría en el mito clásico de Narciso); para otros, es un test (ligado al conocido “estadio del espejo” lacaniano) para conocerse o reconocerse, que exige poner el yo en observación; para la mayoría de pintores y artistas, una práctica para aprender a copiar del natural sirviéndose del modelo más cercano y barato: uno mismo… Para el que suscribe, constituye el reto de pintar algo tan volátil como la mirada.
[…]
Un autorretrato, poco conocido, que me fascina por la fijeza de la mirada y la capacidad de interactuar con el espectador, es el que el pintor lionés, Louis Janmot, hizo en 1832, a los 18 años, con el que ganaría el premio del Laurel de Oro. A pesar de su juventud me atrevo a catalogarlo de obra maestra por su perfección formal, fuerza comunicativa e introspección. No es un simple ejercicio académico ni de aprendizaje, es algo más.

Autorretrato
El pintor parece jugarse algo serio. Da forma y expresión a su inconfundible personalidad, y en la intensidad de su mirada, junto al cuidado peinado y atrezo, parece que no es una simple escena, ni el típico retrato del pintor que se pinta pintándose, sino la búsqueda de sí mismo en su representación. Lo encontré, casi escondido, en un rincón de la sala 17 del Musée de Beaux-Arts de Lyon. La primera reacción que me produjo fue de inquietud y duda. Frente a mí se encontraba el rostro y el busto de una figura: alguien que se dispone o está en trance de pintarse, porque sujeta en la mano derecha la paleta y el pincel en la izquierda. ¿Cómo? ¿Es zurdo? Creo que no, pero no lo sé. Se trataría una vez más del conocido efecto inversor del reflejo especular, que, por perfeccionismo realista: pinta lo que ve frente a él y no ha querido corregirlo. Nos mira de frente con intensidad a través del espejo: la expresión franca y absorta de su rostro me atrapó, cuando lo vi por primera vez. Entonces, su mirada se clavó en mis ojos, y ya no pude apartarlos de los suyos. Al mostrar su mirada abiertamente, también parecía retarme: ¿qué te parezco? La inquisición no es gratuita, pues este rostro de piel pálida de boca apretada y labios sonrosados tiene un peinado muy estudiado y un vestido con escote ¿femenino? Podría pensarse que es una mujer (es lo que pensé a primera vista), pero es evidentemente un hombre. Louis Janmot, que fue persona de profundas preocupaciones religiosas y ferviente espiritualidad, es más conocido por ser autor de un gran políptico, titulado Poema del alma, que se conserva en el mismo museo de Lyon: la veintena larga de oleos compone una suerte de capilla laica. Vuelvo al autorretrato. Janmot se pintó de esta manera como si se buscase a sí mismo o tuviese necesidad de afirmarse bajo esta apariencia. En fin, parece que se mira a sí mismo con el fin de contestarse la eterna pregunta sin respuesta satisfactoria: ¿Quién soy yo?
[…]
Nadie conoce su cara
El ejercicio de representar el propio rostro, además de voluntarista, tiene mucho de compleja y laboriosa reflexión, pues nadie puede contemplarse directamente, sino a través del reflejo especular o fotográfico, ni desde otra perspectiva que no sea la suya. La observación y el estudio de sí mismo son, por fuerza, subjetivos. Aunque el autorretratista persiga la verdad de su rostro, lo hará desde la ignorancia, y el resultado siempre será dudoso, pues como apunta Rafael Argullol: “Nadie sabe cómo es su cara” (Visión desde el fondo del mar). El que se pinta trata de apresar su verdadero rostro, su cara, pues, como es sabido, la cara es el espejo del alma. Y el espejo, como veremos, resulta ser un instrumento necesario de este conocimiento, pero nos devuelve nuestra imagen de manera limitada y deformada. El autorretratista busca, por tanto, un objeto escurridizo, fugitivo y cambiante, que no se alcanza a la primera. Es preciso porfiar una y otra vez para conseguirlo, por eso, autorretratista no es aquel que se pinta una vez, sino el que persigue su presa sin tregua y repite el ejercicio en sucesivas ocasiones sin estar seguro de conseguirlo ni completamente satisfecho. Ahí están los grandes pintores, los que no han cesado de pintarse a lo largo de su vida en una suerte de autobiografía permanente: Rembrandt, Courbet, Fantin-Latour, entre otros muchos que se podrían añadir.
El de Leiden se pintó, que nos consten, de unas ochenta maneras distintas en diferentes momentos, desde la juventud hasta la vejez, en las que se va apreciando el inevitable y progresivo deterioro físico. En fin, del joven, que se pinta ufano y seguro, engalanado con turbante y joyas de acuerdo a la moda oriental de la época, hasta el viejo deteriorado que se ríe de sí mismo, despreocupado de su boca desdentada. El conjunto de autorretratos, junto a otras pinturas en las que muestra el ambiente personal y familiar, constituye, como digo, una autobiografía pictórica, pues no solo se representa, sino que hace una verdadera indagación, a través del grabado, dibujo y el óleo, de cómo el paso del tiempo fue transformando el aprecio de su identidad personal y su talla de artista. Primero se ve como un joven pintor de éxito, con buena posición social, vestido y alhajado suntuosamente, después viejo, con un realismo riguroso y una extraña y lograda sensibilidad, enseña con ternura y acepta con delicadeza las inclementes miserias del tiempo, que, inmisericorde, deja sus huellas en el rostro.
No menos relevante que los autorretratos de Rembrandt es el conjunto de los pintados por Gustave Courbet, quien dijo de su propia obra: “He hecho en mi vida numerosos retratos de mí según cambiaba de ánimo. En una palabra, he escrito mi vida”. Entre los autorretratos de este pintor destacan aquellos en los que, con delectación y narcisismo, representa teatralmente los estados de desesperación o de pasión amorosa. En una ocasión, llega a pintarse muerto como un imaginario enamorado romántico con una herida en el pecho, resultado de un duelo. De los autorretratos de ambos, de Rembrandt y de Courbet, daremos noticia cumplida en el capítulo final del libro.
En cincuenta ocasiones, aproximadamente, se pintó Henri Fantin-Latour (1836-1905), entre dibujos y óleos. La mayoría, en un periodo corto de años, entre 1858 y 1861, aunque el primero que se conserva es de 1853 y el último de 1892, con un jalón destacado, y previo a este, en 1883, en que realizó el autorretrato destinado al Corridoiro vasariano de los Uffizi de Florencia. A esta cincuentena cabría añadir las copias de autorretratos de grandes maestros, que realizó en su aprendizaje, singularmente las copias de algunos autorretratos de Rembrandt, maestro y referencia máxima del género, al que trataría de emular. Se dice que Fantin-Latour era de carácter introvertido, retraído e inseguro, que le hizo desconfiar de sus posibilidades en el dominio de la pintura, y utilizó el autorretrato como un ejercicio de aprendizaje y perfeccionamiento. En este sentido sostenía que el modelo ideal para ejercitarse en el retrato era él mismo: “…está siempre dispuesto y ofrece todas las ventajas: es exacto, sumiso y se le conoce antes de pintarlo”. Por tanto, el autorretrato le serviría, sobre todo, de taller de pintura y de exploración de sus posibilidades pictóricas más que de ejercicio introspectivo, exposición narcisista o culto a sí mismo. Sin embargo, nos hacemos una idea bastante precisa de su compleja personalidad, que alberga dos perfiles o caras bien diferentes. En los oleos se pinta casi siempre de manera colorista en poses relajadas y sin ínfulas, pero con una imagen que refleja el estatus social de su condición de artista. En los dibujos a lápiz o tinta juega, indaga y experimenta de manera intencionada con la iluminación del rostro y con el claroscuro de la penumbra. El efecto resultante es un autorretrato fantasmagórico, tenebroso, inestable y atormentado, que mostraría la parte oculta de sí mismo, aunque él siempre lo justificaría como un juego exploratorio de las posibilidades del dibujo. Fuera lo que fuese, representa una manera de observarse que serviría de ejemplo o anticiparía los autorretratos de pintores como Munch. En esta misma senda, el pintor belga, y paisano de Ensor, Léon Spilliaert lleva la autorrepresentación espectral hasta el límite en Autorretrato en un espejo (1908). El rostro se refleja en un espejo oscuro, fúnebre. La expresión de la boca entreabierta, como si estuviese exangüe, los ojos desorbitados. A su espalda otro espejo, que no refleja nada (¿será un fantasma?). El jarrón sin flores, el reloj sin agujas, una lámpara apagada. El tiempo se ha parado. Es el fin. Autorretrato de un muerto.
[…]
Conocerse y pintarse
La dificultad de conocerse introspectivamente y de ponerse a sí mismo en cuestión, es decir, ser al tiempo objeto y sujeto, acusado y acusador, reo y juez de sí mismo, es de sobra sabida. Sin embargo, se podría pensar que la vista nos proveería de un conocimiento solvente y objetivo de nuestro cuerpo. Pero no es así. A poco que lo pensemos este deseo o aspiración se encuentra con escollos e impedimentos que no se pueden obviar. De un lado, la vista tiene una limitación insalvable: esta solo puede alcanzar ciertas partes de nuestro cuerpo, pero deja fuera de su alcance otras, en particular el rostro. De otro, el espejo, que se podría suponer que es un aliado fiable del artista en la representación, no es un instrumento ni una mediación totalmente fiel, de modo que el autorretrato no es la reproducción de la realidad, sino la reproducción de un reflejo, del reflejo especular. Además, el espejo nos devuelve nuestra imagen, pero rigurosamente invertida. El artista tendrá que optar por ‘corregirla’ o reproducirla como el espejo se la devuelve; es decir, por ser veraz a la realidad o con su reflejo especular. Por tanto, el conocimiento físico de la imagen propia, que se le supone o se espera del autorretratista, deberá enfrentar estos y otros obstáculos.

Con los ojos fuera de las órbitas y con ambas manos retirándose el cabello de la frente para ver bien su propio rostro, Gustave Courbet se pinta mirando fijamente y asomándose al espejo, que le devuelve su imagen. Este autorretrato del pintor francés, Retrato del artista, conocido como El desesperado (h.1843), es algo más que la representación teatral de un estado de ánimo o una pasajera desesperación. Es, en mi opinión, la confirmación de lo que representa el autorretrato para el artista: pintarse supone conocerse. O mejor aún, el intento de conocerse. Su cara, más que desesperación, muestra una reacción de sorpresa y de escepticismo ante el hecho de autorrepresentarse: de verdad, ¿soy este yo? Y es que, en este, como en los mejores autorretratos, flota siempre una reserva o una sombra de incertidumbre, impotencia y ambigüedad, que le dan complejidad y profundidad a la búsqueda.

A vueltas con la dificultad del autorretrato y la insatisfacción del artista a la hora de representarse hay que destacar el Autorretrato de la escultura (1928), de Julius Bissier. Este cuadro alberga un doble autorretrato y, a juzgar por la cara que pone el artista, ninguno de los dos parece satisfacerle. Bissier se pinta en trance de modelar su busto, de manera que vemos en primer plano, pintada, la escultura que está haciendo con arcilla, y detrás el autorretrato, la imagen del escultor que sujeta en la mano izquierda un resto de arcilla y en la derecha un cuchillo clavado en la mesita de trabajo. La imagen escultórica de color terroso reproduce con fidelidad, pero sin vida y sin color, la cabeza del artista, que vemos detrás, tocado con un gorro caído a la derecha, y la mirada escéptica y perdida en los dos casos, orientada en la misma dirección. Se supone que habría un espejo colocado a la derecha y fuera del foco del cuadro. Es decir, no nos mira, se mira sin convicción en el reflejo del espejo. Es el momento justo de la verdad y el óleo capta la decepción del artista. Dos intentos de apresar su rostro, en arcilla y al óleo, y los dos iguales de fallidos o insatisfactorios.En este mismo sentido, un ejercicio pictórico excepcional en su singularidad lo constituye el cuadro Las odaliscas (1902-1903), de Jacqueline Marval (pseudónimo de Marie-Josephine Vallet, 1866-1932). En esta tela de gran tamaño, la pintora francesa no se conforma con representarse una vez ni dos, sino cinco.

La tela, que representa la escena de un serrallo en el que cinco mujeres de rostro occidental posan vestidas o desnudas, disfrazadas de odaliscas, permitió a Marval pintarse cinco veces en otras tantas poses. Ella es cada una de estas mujeres, todas tienen su rostro, que conocemos por otros autorretratos y grabados en los que se representó a sí misma. Entre el juego y la versatilidad, el cuadro es un explícito ejemplo de cómo mostrar la múltiple, fragmentaria y plural identidad personal.
[…]
A través del espejo
¿Por qué y para qué miramos los autorretratos? ¿Qué buscamos en los rostros que no conocemos? ¿Por qué nos conciernen esas caras? Los miramos y nos fijamos en ellos, porque su mirada nos reclama, y hasta nos lo impone desde el otro lado del espejo. Unas veces nos atrae y seduce, pero otra nos repele o nos deja indiferentes. Al fin y al cabo, esos rostros son soberbios, humildes, geniales, comunes, únicos. También son frágiles, están solos, desean nuestra compañía, y la demandan. Porque el autorretrato es la obra de alguien que se reconoce y se siente distinto, diferente, pero necesita afirmarse, y para eso busca nuestra mirada, pide comprensión y, casi siempre, admiración.
El autorretratista establece un juego de miradas consigo mismo y con los otros: Yo me veo así –nos dicen los que nos miran desde el cuadro. Y, al mismo tiempo, nos preguntan: Tú ¿cómo me ves? ¿Qué te parezco? ¿Cómo te imaginas que soy? Bien, de acuerdo, esto es así. Pero insisto, como espectadores, ¿por qué y para qué miramos los autorretratos? Evidentemente miramos los autorretratos, nos quedamos ahí quietos, parados, fijos, pegados a sus rostros, presos por sus ojos, porque encontramos algo que nos cautiva. Hay algo en ellos, que nos atrapa, que nos posee o que nos inquieta. Pero, ¿por qué? Esta es la cuestión que ahora nos ocupa.
Lo primero que plantea un autorretrato al espectador es la cuestión de la identidad: ¿a quién pertenece la imagen que contemplamos? ¿Quién es la persona que nos mira desde el otro lado? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se mira y nos mira? En resumen, ¿quién y cómo es? En segundo lugar, desde el punto de vista del que mira, el autorretrato se convierte en ocasiones en un objeto hipnótico. El espectador comienza por mirar los ojos que le observan sin pestañear (¿por qué me observan tan fijamente?), y se queda atado a la imagen contemplada, a sus ojos, buscando en el fondo de su mirada a la persona que hay detrás de la representación. Su forma de presentarse condiciona o influye en la manera como lo vemos. Nos provoca reacciones de cercanía o distancia, de empatía, simpatía u hostilidad.
Por último, un autorretrato favorece, propicia o provoca un diálogo íntimo en el espectador por la figura interpuesta del autorretratista: observándolo buscamos al otro y a los otros que hay en nosotros mismos. En esos casos, el autorretrato es una suerte de espejo oblicuo, pues el espectador acaba buscando o sondeando de manera imaginaria una parte de su identidad o uno de sus varios, posibles y desconocidos yos, a través de los rostros ajenos, como un ejemplo más de la plural condición humana, que nos une fraternalmente a todos con todos.