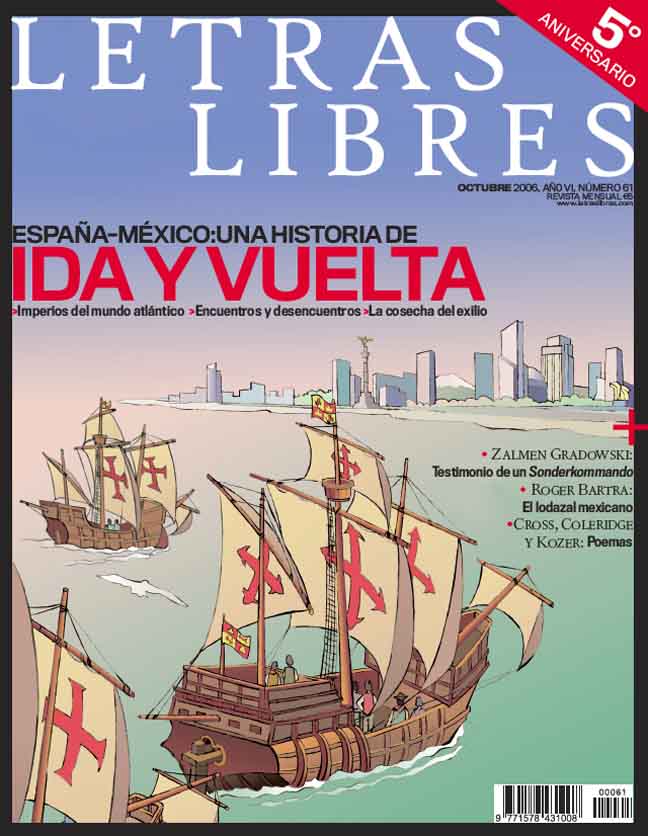El 28 de diciembre de 1895 tuvo lugar en un café de París la primera proyección cinematográfica de pago organizada por los hermanos Lumière, en la que, entre otras breves incidencias cotidianas tomadas con una cámara muy primitiva, se pudo ver La llegada de un tren a la estación de La Ciotat, filmación que, como es sabido, causó el pánico entre los asistentes a la abarrotada sesión, convencidos de que aquella locomotora en movimiento iba a descarrilar sobre sus cabezas. Se podría decir, así, que la sugestión catastrofista del cine es anterior a la propia existencia del Séptimo Arte, aunque pronto, en los albores de la industria fílmica norteamericana (1914), el pionero Thomas H. Ince ya realizó con toda determinación El huracán (The Typhoon) y La cólera de los dioses (The Wrath of the Gods), melodramas que alcanzaban su respectivo cenit mientras un tornado arrasa lo que encuentra a su paso y la erupción de un volcán echa más fuego a los amores difíciles de un oficial yanki con la hija de un samurai. Desde entonces, la filmografía de la catástrofe es inabarcable, mezclándose en su repertorio igual el relato del desastre sucedido (tipo Titanic) que las ensoñaciones fanta-científicas de unos descalabros aún por venir: invasión de platillos volantes repletos de extraterrestres aviesos, reptiles prehistóricos mutados en serial killers, robots con cuerpo de vampiresa y alma de batería eléctrica.
La cartelera reciente ha tenido con Poseidón de Wolfgang Petersen un ejemplo muy logrado del potente género del cataclismo náutico. Remake de un film de 1972, y hecho el de Petersen con más medios que aquél y algún guiño a la iconografía heroica de la actualidad (uno de los líderes del salvamento del trasatlántico siniestrado es antiguo bombero y alcalde de Nueva York), este nuevo Poseidón sigue la larga estela de las embarcaciones cinematográficas hundidas por el temporal o arrojadas a la deriva en el océano por un motín o un virus, tipología que no es privativa del cine; como recuerda Hans Blumenberg en su apasionante ensayo Naufragio con espectador, la imagen contrapuesta de un contemplar a resguardo la trágica estampa del mar tragándose en su seno un buque naufragado inspiró metafóricamente a grandes pensadores (y pintores), desde que Lucrecio escribiera en De rerum natura: “Es grato, cuando azotan los vientos en liza las altas olas del mar, observar desde la lejana orilla los apuros de otro, no para recrearse con el espectáculo de la desgracia ajena, sino para ver de qué calamidad nos hemos librado”.
Poseidón, con el aparatoso refinamiento de su decorado y sus efectos especiales explotados al máximo –los veinte pisos del buque volcado, unas veces ardiendo y otras inundados–, constituye quizá el no-va-más (por ahora) del mayor espectáculo del mundo: la fenomenología del ajeno dolor accidental. Pocas semanas después de su estreno llegan, coincidiendo con el quinto aniversario del 11 de septiembre y en un anticipo de otros films y series televisivas de similar inspiración, United 93, de Paul Greengrass, y World Trade Center, de Oliver Stone. Hollywood ha reproducido en ambas los esquemas del cine de catástrofes naturales, pero ni a las dos películas ni a nosotros nos es posible repetir mecanismos emocionales; al contrario que en el Poseidón ficticio, ningún pasajero del vuelo de la United Airlines tendrá un happy end, por mucho que un impulso ingenuo y sentimental nos lleve a desearlo y –contra toda evidencia– esperarlo.
Hay un segundo y más trascendental factor de diferencia. Greengrass y Stone tratan de modo muy distinto su material dramático, el primero componiendo una salmodia de voces anónimas en un crescendo que alcanza poderosamente el pathos, Stone inclinándose por la más manida exaltación patriótica, en lo que parece un lavado de cara oportunista para el sospechoso habitual de izquierdismo; ahora bien, tanto el humano drama sacrificial del avión como la titánica epopeya de las Torres Gemelas nos golpean, más allá de la angustiosa duración cinematográfica de sus relatos, con un presentimiento de pesar o amenaza al salir del cine: el nuevo orden internacional del terrorismo indiscriminado y suicida ha acabado con la placidez imaginaria del espectador de catástrofes alejadas. Ya no seremos nunca más ese sujeto imperturbable que, tras el pago de un pequeño precio en taquilla, contempla descuidadamente desde el margen la fatalidad de los demás. La espectacular minucia de las grandes hecatombes plasmadas en el cine acrecentaba antes la curiosidad del voyeur, siendo ahora el espejo de alta precisión de los peligros a que estamos todos expuestos. El suspense resuelto en el desenlace servía antes para reforzar nuestra tranquilidad de meros asistentes a una función. Antes. Ahora ya somos “espectadores trascendentales”, y empieza el tiempo del verdadero pánico escénico, al que llegaremos tras un largo trayecto por la era de la sospecha. ~
Vicente Molina Foix es escritor. Su libro
más reciente es 'El tercer siglo. 20 años de
cine contemporáneo' (Cátedra, 2021).