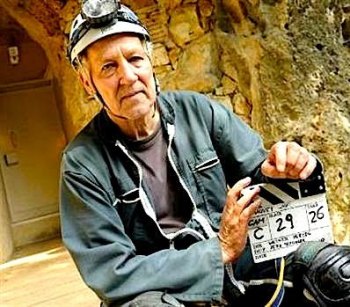Nunca es barata, no produce paraísos contemplativos, dista de ser alucinógena, y con frecuencia deriva en desasosiego y ansiedad. No importa: según la industria cinematográfica, no existe mejor droga que la cocaína. La euforia asociada con su consumo la convierte en el estupefaciente fílmico por excelencia. Lo de menos es cómo se presente, la cocaína siempre cataliza la acción. Aquí una guía para ilustrar los fines narrativos con los que este alcaloide tropánico cristalino –también conocido como “perico” o “niña blanca”– ha sido utilizado en el cine.
Como alegoría del poder corruptor. La cocaína es el gran símbolo del poder ilegítimo, así como de la ruina que sigue a su plenitud. En el cine no hay tal cosa como un cocainómano humilde: el narcótico es la elección predilecta de individuos consumidos por la idea de su propia importancia. El narcisismo se despliega con extravagancia espectacular. En Scarface (De Palma, 1983), el ansia de cocaína representa la reafirmación constante de que nadie es capaz de tocarte y “el mundo es tuyo”. Es, como bien señala el eslogan de su poster publicitario, “el lado oscuro del sueño americano”. No sorprende que la imagen icónica del “perico” en pantalla sea la de Tony Montana (Al Pacino) frente a montañas de polvo blanco depositadas en su escritorio.

Otro ejemplo de la cocaína como fetiche del “self made man”: el fin de la fiesta de bimbos y perico en Robocop (1987), de Paul Verhoeven: “Bitches leave!”
Las narices voraces no se circunscriben al cine de Estados Unidos. El hambre desquiciada de acumulación y fama materializadas en líneas interminables de coca también está presente en la británica 24 Hour Party People (Winterboottom,2002) y en la nipona Dead or Alive (Miike, 2006). Palabras más, palabras menos, la coca es la medalla mundial de la ambición vulgar.

Como inyección de audacia. Se podría argumentar que el alcohol es la sustancia preferida para “darse valor”. No exactamente. Las situaciones desesperadas en las que el licor se toma tienden a estar ligadas a un dilema moral en el que se le demanda al protagonista que “haga lo correcto”: sea como anestesia para una operación dolorosa, para combatir al enemigo, o hasta para decir “te amo”, un trago ayuda a ser valiente en una circunstancia crítica, y en consecuencia a tornarse en una mejor persona. La cocaína, en cambio, no incentiva la valentía, sino la audacia: es el empujón final que lleva a concretar el crimen.
Darse un pericazo para hacer algo enaltecedor es un contrasentido ocioso. En Pulp Fiction (Tarantino, 1994), tras inhalar un par de líneas en el baño del Jack Rabbit Slim’s, Mia (Uma Thruman) coquetea con Vincent (John Travolta), a sabiendas de que el flirteo podría redundar en una tragedia. No importa. Su “I say goddamn!” es cachondo y trasgresor. Thurman no tiene un momento así en las más de cuatro horas que duran los dos volúmenes de Kill Bill.
De regreso en su departamento, Mia confunde las drogas y se da un pasón de heroína. ¿Qué habría acontecido si la bolsa hubiera llevado cocaína? La seducción de Vincent, claro.

Hay literalmente cientos de secuencias en las que vemos cómo pequeños grupos de delincuentes inhalan cocaína antes de emprender un atraco. El ejemplo más reciente: Spring Breakers (Korine, 2012)

Como combustible de explosiones emocionales.El uso constante de la cocaína debilita el sentido crítico. Una vez rebasada cierta frontera, el sujeto ya no es consciente de su exaltación, al punto de que confunde su intensidad desaforada con un estado normal de conciencia. La lucidez desparece y el mundo se divide en dos bandos: amigos y enemigos. Los amigos se transforman en parte esencial de la vida: hermanos, carne. Véase la vinculación maternal de Amber (Julianne Moore) y Rollergirl (Heather Graham) en Boogie Nights (Anderson, 1997). El crescendo de la secuencia es prodigioso.
http://www.youtube.com/watch?v=ZfNmSpptyjc
En A Guide to Recognizing your Saints (Montiel, 2006), lejos de dispararles a los dos adolescentes que amenazan veladamente con robarle, Frank (Anthony DeSando) fraterniza con su desesperación y les brinda la oportunidad de alejarse del infierno urbano que los agobia. Frank sabe que, a diferencia de él, ellos quizá tengan una oportunidad de escapar del vecindario. El estallido de generosidad es un efecto colateral de fumar coca, pero no por eso es menos sentido. La actuación de DeSando es impresionante. Vergüenza, goce, miedo, enojo, amor, tristeza: no hay emoción que su rostro no capture en un espacio de cinco minutos.
Otra secuencia “cocofraternal” del cine reciente: el encuentro con Flash Gordon en Ted (McFarlane, 2012). El consumo de cocaína funciona como una consagración aspiracional. Ted y John (Mark Whalberg) ya son parte del club. El tono es similar al de Animal House (1978), de John Landis. El desmadre es épico: “Show us how, Flash!”

La “niña blanca” también distorsiona la percepción en el sentido opuesto.Lo ajeno puede lucir como un enemigo potencial, sobre todo cuando el narciso posee razones justificadas para sospechar que alguien le quiere hacer daño. El último tercio de Buenos muchachos (Scorsese, 91) es todo un ensayo sobre la paranoia cocainómana. El perico intensifica la aprehensividad de Henry Hill (Ray Liotta) hasta obliterar la objetividad. Es un mundo en el que supervisar una operación criminal y llegar a tiempo para ayudar a cocinar tienen el mismo peso para el protagonista. La rapidez de la voz en off, el soundtrack ecléctico, la edición acezante, los golpes de cámara y la descomposición en el rostro de de Hill crean un frenesí que se experimenta como un gramo de perico. Buenos muchachos no sólo describe las actividades de los personajes bajo el influjo de la cocaína; la película misma se siente infestada por la sustancia. La mezcla entre el genio y la experiencia personal del director producen un milagro estético que no ha sido igualado desde entonces (ni siquiera por Boogie Nights, obvia heredera del estilo coco de Scorsese).

Ah, y el helicóptero. No olvidemos ese maldito helicóptero.

La cocaína impulsa el despabilamiento de la cotidianidad agobiante. La victoria sobre la apatía merece una audiencia. No se trata de empatizar, sino de asegurarse que otro escuche. La coca reconfigura al apático como un parlanchín urgido de un interlocutor, el que sea. La verborrea rara vez se traduce en un flujo de ideas coherente o valioso. Nadie está más consciente de esto que el “dealer”, quien noche tras noche está obligado a escuchar el parloteo de sus clientes. Light Sleeper (Schrader, 1992) retrata con elegancia el desgaste de la nada. Botón de muestra: la secuencia entre John LeTour (Willem Dafoe), dealer a domicilio, y el personaje identificado en los créditos como “Theological Cokehead”, interpretado con naturalidad por David Spade.
Como estética capitalista. El capitalismo, nos dice Don DeLillo en Cosmopolis, posee un brillo especial, radiante; crea una estética de vehículos, luces y pantallas que es imposible odiar. ¿Para qué combatirlo? Es fantástico. El dinero es tiempo, ocio, irresponsabilidad. Cosmopolis fue publicada en 2003, pero DeLillo bien podría estar describiendo el universo de cintas como Less than Zero (Kanievska, 87) y Bright Lights, Big City (Bridges, 88), donde la adicción parece un destino seductor y hermoso, amén de los regañones castigos morales que aguardan al final de las narrativas. Es curioso: si bien existen algunas películas que lidian con la adicción a la coca para dibujar rigurosos estudios de carácter (Clean and Sober, Down to the Bone), no resultan tan memorables como las cintas de explotación “yuppie” que alcanzaron su cénit a finales de los ochenta. El concepto de la cocaína como artífice del vacío chic es más atractivo, por mucho: “Disappear here.”
http://www.youtube.com/watch?v=H8TsEr7CK9s
A diferencia de las cualidades espirituales asociadas con la marihuana y los alucinógenos, la cocaína es percibida como un producto de consumo entre la alta sociedad. Basta revisitar el gag clásico de Annie Hall (Allen, 77).
Como estimulante sexual. En 1884, cuando tenía 28 años, Sigmund Freud, quizá el entusiasta de “perico” más famoso de la historia, le escribió a Marta Bernays, su futura esposa, la siguientes líneas: “¡Cuídate, mi amor! Cuando esté contigo te abrazaré hasta ponerte colorada y te voy a hacer comer hasta que engordes. Y si no quieres obedecer, ya verás quién es el más fuerte de los dos: si la tierna niña que no quiere comer lo suficiente o el fogoso caballero que tiene cocaína en sus venas”. Así, sin proponérselo, Freud sentó las bases sobre las que se edificaría el mito de las propiedades afrodisiacas de la “niña blanca”. En realidad, como bien señala Antonio Escohotado en su Historia general sobre las drogas, “quien pretenda convertirse en semental o sacerdotisa de Venus por obra y gracia de la cocaína no tardará en conocer desengaños; no obstante, el valor de la autosugestión es tan grande, que la fama de esta droga como afrodisíaco puede contribuir a que funcione en tal sentido”. Al engrandecer la cocaína como insignia de poder, el cine tiende a atarla a escenarios de perversión sexual que oscilan entre lo extraño y lo ridículo. Dos ejemplos. Uno, la secuencia de The Departed (Scorsese, 2006) en la que un septuagenario Jack Nicholson arroja puñados de coca sobre una mesa para iniciar una orgia de tintes operísticos. ¿En qué estaba pensando Scorsese? Ni idea.
Dos, La furia de un dios (Felipe Cazals, 1987), adaptación libre de Calígula, de Albert Camus, extrapolada al universo de las cooperativas camaroneras de Yucatán. La historia se centra en el ascenso y caída de Claudio (Humberto Zurita), un cacique enloquecido por el poder que sostiene relaciones incestuosas, se coge a las esposas de sus socios, trata de manera degradante a sus empleados y abusa de la población. La secuencia clave: Claudia Ramírez, desnuda y hermosa, toma una cuchara con cocaína y la esparce sobre sus tetas antes de ofrecerse a Zurita. Lo bizarro del asunto es que el pasaje es una de las secuencias más aburridas en la historia de la cinematografía nacional. Pobre cine mexicano: ni la cocaína y el sexo lo sacan del espasmo.

Mauricio González Lara (Ciudad de México, 1974). Escribe de negocios en el diario 24 Horas. Autor de Responsabilidad Social Empresarial (Norma, 2008). Su Twitter: @mauroforever.