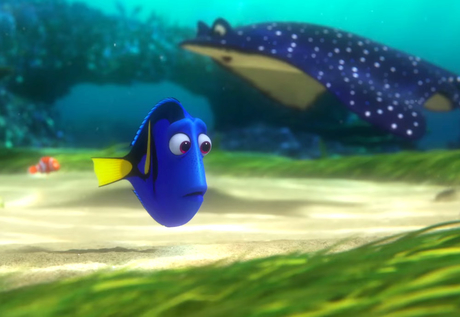En el último tercio de Una casa de dinamita (A house of dynamite, E.U., 2025), el más reciente largometraje de la vigorosa cineasta de acción Kathryn Bigelow, el presidente de Estados Unidos (Idris Elba, discreto) se encuentra en una cancha de basquetbol, tirando canastas al lado de un grupo de jovencitas, sonriendo, bromeando, posando para las cámaras, fallando un tiro, anotando otro en medio de sonoros aplausos. El encargado de su seguridad, el agente Ken Cho (Brian Tee) se dirige al muy serio teniente de la marina Reeves (Jonah Hauer-King), quien carga un voluminoso maletín siempre con él y, señalando con un dejo de sorna hacia el sonriente político, le comenta que los tres presidentes a los que él ha servido son idénticos: “Todos son unos narcisistas crónicos”, afirma. Luego, agrega, encogiéndose de hombros: “Aunque, bueno, por lo menos este sí lee los periódicos”.
Esta línea terminó flotando en mi memoria después de que el decimoprimer largometraje de Bigelow, disponible en Netflix desde hace un par de semanas, finalizó en una pantalla de color negro. Pues el reto que enfrentará el presidente estadounidense interpretado por Elba es, acaso, el más grande que cualquier otro mandatario haya afrontado en la historia de ese país y, de hecho, del mundo. Poco después de la escena ya descrita, el presidente estará obligado a tomar una imposible decisión de supervivencia que, según le dice uno de los militares con los que habla, consiste solamente en dos sopas de muy mal sabor: la rendición o el suicidio.
El guion escrito por Noah Oppenheim parte de una premisa proveniente de manera directa de la Guerra fría: Estados Unidos enfrenta un ataque nuclear desde algún lugar del Pacífico pero de origen desconocido (¿Rusia?, ¿China?, ¿Corea del Norte?), el “infalible” escudo antimisiles que costó 50 mil millones de dólares tiene un porcentaje de éxito muy pobre –básicamente, es un volado–, el susodicho misil se dirige hacia Chicago lo que provocará la muerte inmediata de 10 millones de personas, y el acorralado presidente tiene que decidir si lanza un ataque similar de represalia (¿pero a qué país, si no sabe quién es el agresor? ¿A todos sus enemigos, por si acaso?) o si espera el tiempo suficiente para recabar información antes de responder (pero, ¿no se entenderá esto como una señal de debilidad, lo que podría provocar otra serie de ataques aún más letales?).
Una casa de dinamita plantea en tres ocasiones recurrentes este mismo escenario. Bigelow fusiona, en este tenso thriller procedimental preapocalíptico una propuesta narrativa y una premisa argumental claramente kubrickianas: por un lado, la insensatez que podría llevarnos a todos a una tercera guerra mundial de corte nuclear, como sucedía en la insuperable farsa bélica Dr. Insólito (Kubrick, 1964), pero todo ello narrado a partir de un punto dramático clave, al que se regresará una y otra vez, como sucedía en Casta de malditos (Kubrick, 1956), solo que aquí no hay ningún asalto a un hipódromo visto desde distintas perspectivas, sino que veremos, a través de los ojos de varios personajes y en distintos escenarios, los mismos últimos minutos antes de que inicie la que podría ser la última guerra mundial, la definitiva.
Bigelow es una especialista en contar historias sobre personajes en el límite, desde sus thrillers iniciales Acero azul (1990) y Punto de quiebra (1991), hasta su injustamente ninguneado drama social Detroit: Zona de conflicto (2017), pasando por sus oscareados filmes bélicos Zona de miedo (2008) y La noche más oscura(2012). En todas estas cintas no faltan los profesionales obsesionados por cumplir con su deber, aunque este no sea muy aceptable, moralmente hablando. Sucede algo similar en Una casa de dinamita: los personajes que protagonizan cada uno de los tres segmentos en los que está dividido el filme –la capitana Olivia Walker (Rebecca Ferguson), que desde la Casa Blanca ve impotente cómo “la curva se aplana” y el misil de origen anónimo se dirige a Chicago; el recio general Brady (Tracy Letts, cortante), que desde un comando militar en Nebraska aconseja atacar a todos los enemigos de inmediato, y el titubeante presidente de Estados Unidos que es interrumpido en su feliz chacoteo deportivo para ser obligado a tomar una decisión– tienen responsabilidades que cumplir y, a pesar de que tienen todo a la mano para hacerlo –protocolos específicos, consejeros al por mayor, multitud de datos disponibles– entienden que, en el fondo, están perdidos de antemano.
La nerviosa cámara de Barry Ackroyd no descansa un solo instante, captando rostros desesperados y miradas incrédulas en la medida que avanzan los minutos antes del inevitable impacto nuclear, mientras que el acezante montaje de Kirk Baxter alterna implacablemente todos los escenarios posibles –del Fuerte Greely en Alaska al interior de cierto submarino nuclear en el Pacífico, pasando por las oficinas de inteligencia de la Casa Blanca, la base militar en Nebraska, un hogar en Chicago, la irónica dramatización de la batalla de Gettysburg en Pensilvania y varios más– sin que perdamos jamás el sentido de la gravedad de lo que estamos viendo.
Bigelow nos presenta un establishment estadounidense que, por lo menos en el papel, parece muy profesional, listo para enfrentar cualquier amenaza de esta naturaleza. Sin embargo, basta que lo hipotético suceda para que todo empiece a hacer agua: hay opiniones encontradas entre los especialistas, la multimillonaria tecnología “infalible” no funciona y, al final, todo termina en la decisión crucial de una sola persona que, en este caso, es el sensato presidente interpretado por Elba, una especie de Barack Obama menos elocuente.
Ignoro si esto es lo que quiso decir Bigelow pero, por lo menos en el escenario planteado en esta película, es evidente que la humanidad no tiene futuro porque con el armamento nuclear que tenemos almacenado, nuestra clase política global ha creado “una casa de dinamita” que en cualquier momento puede hacer estallar al planeta entero. O sea, estamos condenados a la extinción, aun cuando los responsables de este ¿inevitable? desastre sean como ese buenazo tipo prudente “que lee los periódicos” en la oficina oval de la Casa Blanca. Ahora bien, nomás imagínese que este no fuera el caso: que el presidente gringo sea, más bien, un tipo inmaduro, atrabiliario y sociopático que no lee nada y que amenaza a todo y a todos en sus redes sociales. Imagínese nada más ese escenario. ~