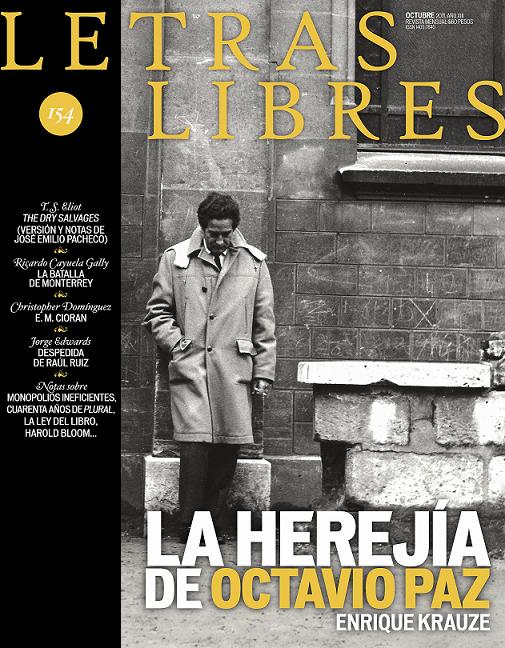De un lado están los acólitos de la cinefilia (según los llamó André Bazin, con algo de mala leche). Del otro, los que piensan que una película y lo que ofrece la dulcería del cine tienen, más o menos, el mismo valor cultural. Ambos bandos se desprecian y evitan discutir. Sus burlas son a distancia; si alguna vez se encuentran intercambian eufemismos cuyo único mensaje es: “Contigo ni para qué hablar.”
Esto dio un giro hace poco, cuando en distintas trincheras varias voces respetadas –o, por lo menos, públicas– se atrevieron a llamar a las cosas por su nombre: unos sostenían que el cine debía ser un reto, y otros exigían su derecho a la diversión. El primer detonador explotó el 29 de abril, cuando The New York Times publicó “Eating your cultural vegetables”, firmado por Dan Kois, un crítico que confesaba estar harto de buscar (y no encontrar) placer en las películas de, por ejemplo, Tarkovski. Sabía que era un cine con valor “nutricional” –de ahí el título del texto– pero ya no quería perder tiempo fingiendo que apreciaba el refinamiento de su sabor. Dada la visibilidad del Times, sus críticos titulares, A. O. Scott y Manohla Dargis, respondieron un mes después con el texto “In defense of slow and boring”,donde hablaban de lo que a ellos, en cambio, les parecía insípido (las tramas y personajes que se repiten al infinito).El reputado David Bordwell cerró filas con ellos desde su muy visitado blog. En un texto sereno y con afán genuino de análisis, Bordwell se mostró preocupado por lo que consideraba el corazón del asunto. En “Good and good for you” (aludiendo a la metáfora nutricional de Kois), Bordwell sugirió que la mayoría de las opiniones sobre el cine aburrido e insípido no tienen que ver con el gusto. Más preocupante aún –decía–, surgen de una carencia de herramientas necesarias para ver un tipo de cine no basado en el relato sino en el tipo de narración.
Justo a medio intercambio de provocación y reacciones se dio a conocer el nombre de la película que ganaba la Palma de Oro en Cannes. Era El árbol de la vida, del director Terrence Malick, algo así como el epítome del tipo de cine que se venía discutiendo desde unas semanas atrás. Como era de esperarse, el premio concedido a Malick provocó un cisma en la crítica. Los elogios y quejas furiosas confirmaron la urgencia de mantener el tema sobre la mesa: quizá el problema no estaba en las películas, sino en la corrupción de la palabra “aburrido”. Una vez que lo contemplativo se hizo sinónimo de tedioso, el cine se vio despojado de una parte de las estrategias que usa el arte para comunicar.
Un problema, por ejemplo, que enfrenta Terrence Malick: un cineasta que no tiene reparos en filmar durante minutos el vaivén de un pastizal. Con cinco películas en cuatro décadas, es un director legendario por su silencio y elusividad, por la desidia con que planea sus proyectos, y por cambiar de un día al otro el plan original de rodaje sin pensar en nadie más. Y más que por todo eso, por la marca que ha dejado su cine en directores, crítica y ciertos espectadores. Sus pastizales al viento (y decenas de equivalencias) son vistos no como un capricho de estilo sino como la expresión de un temperamento introspectivo y observador.
Tan solo por sus coordenadas, El árbol de la vida es su película más ambiciosa. Abarca desde el Big Bang hasta una dimensión parecida al más allá. El tema –y esto es una apuesta– son las formas en que el ámbito físico se conecta con la espiritualidad: siempre desde la experiencia humana y en esos momentos extraños en los que somos conscientes de nuestro paso por la eternidad. Malick tradujo a Heidegger, y eso puede explicar su obsesión con la dimensión del tiempo. El “ser en el mundo” de sus personajes no es solo una circunstancia, sino el tema a explorar. Y, sin embargo, a distancia de Heidegger, su cine sugiere que en la experiencia diaria se revela la divinidad. No habla de religiones, sino de un orden trascendental.
Si esto se dijera en off, todo sería más claro –y, entonces sí, aburrido. La antinarrativa de El árbol de la vida entreteje viñetas de una familia tejana en la década de los cincuenta con imágenes de estrellas ardiendo, volcanes que escupen lava, un dinosaurio errante y células en reproducción. Todo de alguna manera converge en el centro del drama: cuando, al inicio de la película, la muerte de uno de los hijos de la familia O’Brien hace pedazos lo que hasta entonces era el retrato de la vida ideal. El mayor de los hijos, Jack, reaparece como adulto (Sean Penn), atrapado en un mundo infernal de rascacielos y ejecutivos. A lo largo de la cinta, Jack recuerda su niñez y al hermano que perdió. Tanto la voz de Jack (de adulto y niño) como la de su rígido padre (Brad Pitt) y la de su madre angelical (Jessica Chastain) se escuchan en frases cortas, susurradas, que recuerdan los soliloquios de otros personajes de Malick, y a veces parecen interrogar al Creador. En el funeral del hijo, la madre hasta entonces devota deja ver su resentimiento hacia Dios: una escena que hace eco del epígrafe de la película, un verso del Libro de Job. (No un reclamo del miserable hombre sino la sugerencia que le hace Dios de no perder el tiempo juzgando designios divinos, a riesgo de que le recuerde lo limitado de su visión.)
Se ha comparado El árbol de la vidacon 2001: Odisea del espacio, de Stanley Kubrick. Ambas hablan de la conciencia humana, reflexionan sobre lo metafísico y, claro, se desarrollan entre planetas y estrellas. Pero en Malick la poesía no es solo yuxtaposición de imágenes. Es también la expresión de emociones (algo no muy kubrickiano) a través de escenas mundanas. Los momentos en los que mamá e hijos juegan despreocupados –fotografiados por Emmanuel Lubezki– escapan a su contexto y tienen el tono agridulce de todo recuerdo feliz. La cinta descansa sobre una ironía amarga: el ser humano, tan accidentado y frágil, es la única forma de vida que se niega a verse a sí mismo como un montón de moléculas. Malick lo deja claro: depende de cómo se viva, la naturaleza dual del hombre le sirve de salvavidas o lo hunde en la desesperación.
El árbol de la vida podrá ser excesiva en sus propuestas de interpretación. Un problema, por definición, opuesto al “no pasa nada”. Un cine castigado por no llevar incluido el manual acaba siendo, diría Bordwell, ilegible para un público adicto a las historias claras y “de corridito” y enganchado a la (sobre)explicación. “El comercial de seguros más largo del mundo” o “Un niño que muere. Un dinosaurio. Fin.” –frases que se usaron para desacreditar la película– dejan ver un desinterés en buscar las piezas faltantes en algún otro lugar. El rechazo al cine esnob e intelectualoide tiene fundamentos claros y entra en la discusión. Otra cosa muy distinta es la falta de referencias dentro del espectador. Cuando esta situación sea absoluta, habremos dejado de ser la especie angustiada que retrata Malick, que mira hacia todas partes buscando una explicación. El cine “lento”, si se le permite, suele lanzar señales que lo hacen sentirse a uno parte de un plan mayor. ~
es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.