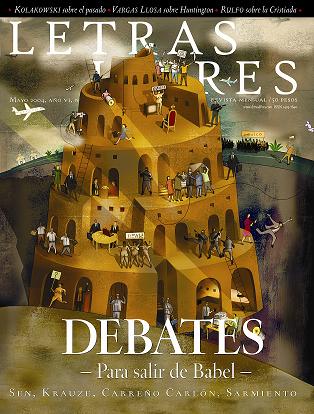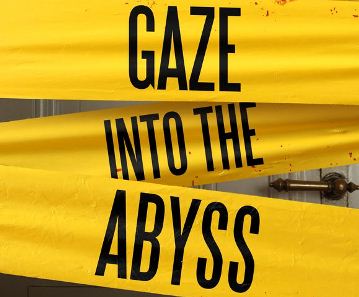“Nuestra única certeza es la capacidad de actuar con el cuerpo”, dice un gordito llamado Rémy, con el índice levantado al mismo tiempo que las cejas, en señal de que esta certeza entrecomillada —un apropiado de Wittgenstein— vale para legitimar su compulsión: fornicar, si se pudiera, con todas las mujeres del mundo. Rémy es un profesor de historia de la Universidad de Montreal, pero en el contexto de este relato su nombre no importa mucho: podría ser él o cualquiera de sus amigos y colegas —todos intelectuales de izquierdas, todos con la cita en la boca— quien por fin da sentido mundano a la abstracción de un filósofo insondable. Son sentenciosos, verborreicos y autosuficientes; lo saben y se enorgullecen de ello: personajes que respiran el aire de una película de Denys Arcand.
La escena —que, como en el caso del personaje Rémy, podría ser ésta o cualquier otra en la secuencia de la película— corresponde a La decadencia del imperio americano, el monólogo a distintas voces que diera notoriedad al director canadiense en 1984, y que sirve de precuela a su reciente Las invasiones bárbaras. Con diecinueve años de diferencia entre la primera y la segunda (y cinco películas intermedias, entre ellas Jesús de Montreal y Amor y restos humanos), las dos forman un compendio teórico sobre el amor, el sexo y las relaciones que los rozan, expuesto por personajes que pelotean sus interminables y dúctiles certezas. Son interminables porque así nos lo parecen; son dúctiles porque al final no son varias sino mutantes de una misma, apenas parafraseada por sus enunciantes, y que es la glosa de Arcand a otros entrecomillados de Wittgenstein: si el pensamiento en sí mismo es incapaz de producir sentido, el lenguaje escrito y hablado —pero, sobre todo, recordado y referido— es el único proveedor real de significado para el hombre. Cuando los personajes de La decadencia del imperio americano y Las invasiones bárbaras hablan sin cesar de lo que piensan, hacen y/o piensan de lo que hacen los demás, no lo hacen como interpretación de sus actos, sino como el acto mismo que confirma su existencia. Su única certeza, como dice Rémy, es su capacidad de actuar con el cuerpo: ya sea concentrado en la punta de una lengua que produce palabras y sentidos, o en coitos que, en sus casos particulares, son siempre una afirmación del ser.
En aquella primera de las dos películas, dos parejas heterosexuales, una mujer y un homosexual se hacían confesiones íntimas al tiempo que ellos cocinaban y ellas hacían ejercicio; ahora, en Las invasiones bárbaras, estos mismos personajes se reúnen casi dos décadas más tarde para acompañar a uno de ellos en los últimos días de su cáncer terminal. En un hospital de Quebec vemos agonizar a Rémy, el seductor, aquel que citaba a Wittgenstein, y no por coincidencia el elegido por el director para ilustrar una jornada de vida voluptuosa y por lo tanto ejemplar. Ni el escenario ni las enfermeras ni la peculiar nueva circunstancia inhibe a los amigos de Rémy para hacer lo que tanto les gusta, con el mismo entusiasmo que años atrás: hablar de sus confesiones sexuales y de las teorías sobre sus confesiones sexuales. Lo del ejercicio se vuelve complicado; ya no se diga cocinar. Esto último se soluciona preparando la comida desde antes: entre postes de suero y medidores de signos vitales, los sibaritas ya maduros devoran platos salseados y pasean por el cuarto sus copas de vino tinto. Pero Arcand es puntilloso y la discordancia no es casual: el contrapunto es justo el mensaje, anunciado desde una cinta atrás: a la muerte de Rémy se le opone la manifestación de vida que irrumpe en forma de placeres mundanos —la comida, el vino, la sensualidad de ambos consumos— y conversaciones que son a la vez existencias. Ahora incluso la muerte es un tema del discurso vital.
Dicen algunos detractores de Arcand que en sus películas la palabra y el sexo —actos fríos, automáticos y excluyentes— hacen sonar la puesta en escena como una acrobacia de circo chino. Puede ser. Vistas de cierta manera, tanto La decadencia como Las invasiones son la sucesión de viñetas en locaciones aburridas, con hombres y mujeres que se mueven con marcajes de gis, y que hablan sin parar de lo que nunca llegamos a ver: las chaquetas de un onanista sólo capacitado para satisfacerse solo. Pero también puede ser lo contrario. Vistas desde el reverso del lente, las dos películas son casi ilustrativas del imperativo de actuar con el cuerpo, entendido no sólo en lo obvio —el retrato obsesivo de personajes que ejercitan lo mismo su mente que las extensiones corporales de ésta—, sino porque el director comprende que el creador a distancia sólo podrá provocar un estímulo —a la larga placentero, en el mejor de los casos orgásmico— a través de una obra irritante y machacona.
Ganadora en el 2003 de la Palma de Oro en Cannes, del Óscar en 2004 a la Mejor Película Extranjera, y hace unas semanas estrenada en las salas comerciales de México, Las invasiones bárbaras reafirma las certezas pasadas de Arcand pero es también una reconciliación con aquéllas, sobre todo las ideológicas, que en su momento parecían antitéticas. Al grupo reunido en el lecho de muerte de Rémy, se les unen los hijos de unos y las nuevas parejas de otros, heraldos de muerte de las ideologías que sustentaban en su juventud (“¿Hay algún ismo que no hayamos venerado?”, pregunta uno de ellos, después de que sus amigos se turnan para mencionarlos todos.) En la inclusión de la nueva camada —representada en el personaje de Sébastien, hijo de Rémy y portador de cualquier valor capitalista concebible— yace la otra aparente paradoja, como aquella entre teoría y acción, en el núcleo de las dos películas: el choque ideológico que da nombre a sus películas, ambas condenas aparentes al expansionismo de Estados Unidos.
Si en La decadencia del imperio americano una de las académicas verborreicas denunciaba la satisfacción inmediata (el concepto de “felicidad personal” defendido por los estadounidenses) como una de las claves del desmoronamiento axiológico de Estados Unidos, en Las invasiones bárbaras hay una alusión casi pueril al discurso que incrimina al extranjero por los atentados del 9/11, y que respalda el argumento de causa y efecto que simplemente coloca a Estados Unidos en el otro lado de sus campañas militares. “Hasta el momento”, dice un comentarista que aparece por televisión en una escena de la película sin más propósito que ése, “los norteamericanos habían conseguido mantener a los otros fuera de sus fronteras. Éste es el momento [los ataques a las Torres] de las grandes invasiones bárbaras“.
El sesgo irónico con el que Arcand tituló sus películas y sacó a colación el tema al interior de la trama es, en la primera película, un asunto de situaciones, y en la segunda, de discurso. Mientras que, En la decadencia del imperio americano, los denostadores de los placeres inmediatos no pensaban más que en comer, coger, cocinar para luego comer, y hacer ejercicio para coger mejor, en Las invasiones bárbaras las preguntas sobre quiénes son los verdaderos criminales históricos y a quiénes hay que culpar por sus ambiciones expansionistas se resuelven con una repartición conciliatoria de culpas que incrimina tanto a regímenes como a religiones, y a líderes que apenas tienen en común un talante fundamentalista y la práctica del genocidio como método elegido de imposición. Observador de los procesos históricos, a Arcand le interesa la complejización de los conceptos y denuncia su muy peligrosa simplificación. Si bien aquellos intelectuales beligerantes, que en su primera película abrazaban cualquier causa concebible, siguen siendo el pilar emocional de la segunda, el contrapunto ahora se erige en la forma de una apología del capitalismo encarnada en el personaje de Sébastien, el hijo de Rémy, yuppie prototípico y —como su padre en su momento— orgulloso de cada uno de los tokens que le dan identidad.
“Un puritano capitalista”, como lo llama su propio padre, autodenominado “socialista cachondo”, Sébastien compra para Rémy la mejor agonía posible, a pesar de la renuencia de éste para viajar a Estados Unidos y hacerse atender por tecnologías más desarrolladas. Desde el soborno a los funcionarios del hospital en Quebec, hasta la compra ilegal de heroína y la contratación de alumnos que lo visitan en el hospital para hacerle creer que era un maestro querido, los paliativos a la muerte dolorosa del socialista cachondo no sólo son adquiridos con dinero del puritano capitalista, sino que son vistos sin filtro moral por el que está dispuesto a pagar. Lo más importante: son moneda corriente de un sistema económico al punto de, como este caso, permitir ser revestidos de una connotación positiva. Por alguna razón que podrá tener justificación narrativa pero no mucha congruencia teórica, Arcand parece arrepentirse de su osadía amoral, y reviste con dignidad melodramática a una de las alumnas contratadas que al final no acepta el pago convenido, a la par que somete a un programa de rehabilitación a la yonqui que ha dotado al enfermo de ayudaditas químicas que le permiten sobrellevar el dolor físico del cáncer, y a morir con la visión final de los muslos de su actriz favorita.
Puede entonces que Sébastien no sea, como lo calificó su padre, un “puritano capitalista”. Es sólo uno de los dos adjetivos, y sus actos en la película dejan ver claramente cuál. Arcand por su lado, quizá no se conciba como una cosa o la otra; si acaso como un socialista cachondo, o lo que quedaría de él. Por un mínimo gesto narrativo —volver bueno lo malo de lo bueno—, la última ironía de su obra se cumple al margen de su voluntad: de las cuatro palabras que combinadas conforman el muestrario humano que puebla su obra —puritano, capitalista, cachondo, socialista—, se aproxima por un momento a la que se ha dedicado a bombardear con su obra. Despunta, sin embargo, la intención de hacer de la película un alegato de la libertad individual y el derecho a concluir la existencia de acuerdo con los preceptos propios. Más que una teoría argumentada sobre la vida, Las invasiones bárbaras es contundente en su postura final: todas las directrices del hombre —sus discursos, inclinaciones y alineaciones políticas y económicas— deben converger el día de su muerte en el valor ahistórico de la dignidad. ~
es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.