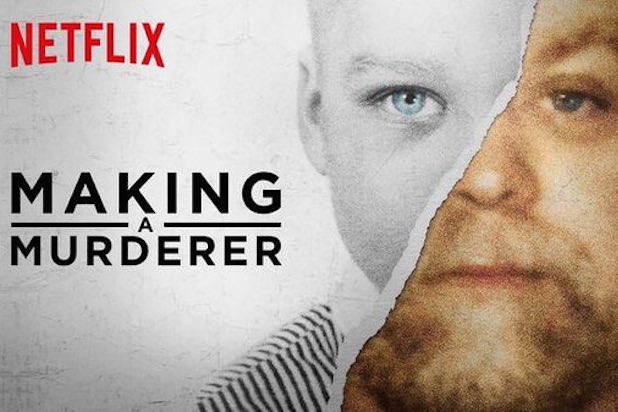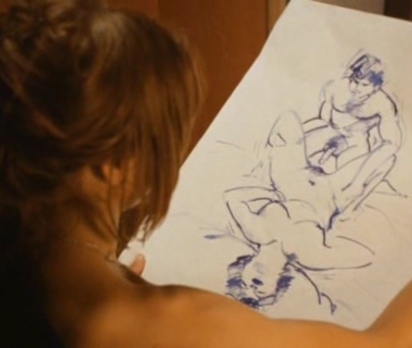«Pero en Utopía, cada hombre es un astuto abogado.»
—Tomás Moro, Utopía
(Por si las moscas: este texto contiene detalles de la trama de la serie.)
Making a murderer comienza así: Steven Avery —un mecánico pobretón, ignorante y, por si fuera poco, no muy brillante—, culpable de algunos crímenes —matar a un gato, apuntarle a su prima con una escopeta—, es declarado culpable y sentenciado a prisión, acusado de agredir sexualmente a Penny Bernsteen, una mujer del condado de Manitowoc, Wisconsin. Dieciocho años más tarde, y con la intervención de The Innocence Project, ONG dedicada a la defensa legal de presos injustamente convictos, Avery fue liberado gracias a una prueba de ADN que demostró que el atacante había sido otro hombre. Fuera de prisión, armó una defensa y una demanda: 36 millones de dólares al condado de Manitowoc en compensación por los dieciocho años que pasó preso. El 11 de noviembre de 2005 —apenas dos años después de su liberación—, Avery fue detenido, acusado del asesinato de Teresa Halbach, una joven que debía fotografiar una camioneta de Avery para un anuncio de venta. Making a murderer sigue de cerca los detalles de su juicio.
* * *
Netflix ha cambiado o al menos democratizado una forma de ver cine: el binge-watching, que consiste básicamente en ver una serie de una sentada. Lo que nuestros ancestros cinéfilos llamaban maratón, vaya. No es fácil enganchar a un televidente promedio para que vea toda una temporada de un sopetón. Hace falta oficio, técnica, destreza; se requiere dosificar la información de manera que cada capítulo genere la necesidad de saber qué sucede después de ese corte a negros. Hace falta, también, una historia efectiva: algo que reúna las cantidades exactas de morbo e intriga e interés público.
En 2014 y en 2015, tres productos narrativos se ocuparon de casos reales: Serial —un podcast que investiga el caso de Hae Min Lee, una estudiante surcoreana asesinada por estrangulamiento, crimen atribuido a su exnovio, Adnan Syed, quien mientras escribo esto espera regresar a los juzgados en febrero—, The jinx —una miniserie de HBO y Blumhouse, dirigida por Andrew Jarecki de Capturing the Friedmans, ocupada en rastrear la vida y los muertos de Bob Durst, un millonario neoyorquino que, gracias a que tiene los mejores abogados que el dinero puede conseguir, ha salido libre de un par de investigaciones por homicidio— y Making a murderer. El cruce entre el documental sobre el error judicial —que nace con The thin blue line, del gran Errol Morris, pero que cuenta con antecedentes como "La corte del último recurso", columna del escritor Erle Stanley Gardner, después dramatizada como serie de televisión— y la narrativa por entregas deriva en que la información que los documentalistas poseen se dosifique de diferente forma a la del largometraje documental. Esta segmentación genera un suspenso necesario para que uno, ya encarrerado, le dé al botón de "Reproducir siguiente capítulo" como un adicto arrastrándose en busca de su próxima dosis —justamente el negocio de Netflix.
La adicción que genera Making a murderer no sería posible sin uno de los grandes villanos de la historia del cine —vean la serie y descubrirán que mi hipérbole es justa: el fiscal Ken Kratz. Un tipo repulsivo, aceitoso, incesantemente corrupto, que parece regodearse en el sufrimiento y el encarcelamiento de Steven Avery. Kratz se relame sus bigotes cada que aparece en pantalla, añadiendo piezas y evidencia turbia que contribuyen a la lenta y dolorosa destrucción de Avery. Este enfrentamiento —atípico, por otro lado, o al menos atípico en términos de ficción cinematográfica: Avery y Kratz no se enfrentan cara a cara, no hay catarsis, no hay escupitajos de odio ni rencores liberados— genera empatía porque Avery es un tipo cualquiera: pobre, ignora las leyes, parece solo querer una oportunidad para vivir en paz. «Poor people lose», dice en algún momento, «poor people lose all the time». Uno de los nuestros, pues. Kratz, por su parte, es casi el exacto opuesto: un burócrata de cabello relamido, evidentemente conocedor de los tejemanejes del sistema judicial y, también, evidentemente dispuesto a usarlos a su favor y en contra de Avery. Sus apariciones en pantalla dejan claro el gusto —un gusto como de gato gordo— que siente al ver caer en prisión a Steven. Y si nuestro villano es estupendo, los héroes no se quedan atrás: Jerry Buting y Dean Strang, abogados defensores de Avery, son quizá los abogados más comprometidos que se haya visto desde, no sé, George Clooney en Michael Clayton. Buting y Strang pertenecen a un noble linaje de leguleyos del cine: están donde está Atticus Finch de Gregory Peck en Matar a un ruiseñor, Martin Vail de Richard Gere en La raíz del miedo, Jonathan Wilk de Orson Welles en Compulsion. La diferencia estriba, como es obvio, en que Buting y Strang son reales: real es su compromiso, reales son las conversaciones en las que meditan y cavilan y encuentran una luz al final del túnel, y real es la frustración que dejan ver cuando algo no sale bien.
Making a murderer, además, es atípica en otra cuestión crucial: su estilo. A diferencia de The jinx, o de la misma The thin blue line, o de tantos otros documentales que concentran su atención en entrevistas y recreaciones, Laura Ricciardi y Moira Demos, directoras de Making a murderer, encuentran su materia prima en el metraje del juicio de Steven Avery y en las grabaciones de interrogatorios y cateos. Y esto es algo tan poco común como refrescante, porque los juicios, a diferencia de lo que uno podría pensar después de ver demasiados courtoom dramas, no son naturalmente dramáticos, ni están llenos de suspenso. Los juicios son procedimientos burocráticos extenuantes, farragosos; por sí mismos no resultan dramáticos. Pese a ello, Making a murderer es emocionante, incisiva, despierta la necesidad de seguirla viendo. La herramienta para lograrlo es la edición y una cuidadosa escritura de guion: una vez que la realidad sucedió y fue documentada, corresponde darle forma de serie televisiva. Nacen así los ocultamientos de información —por ejemplo, nosotros no sabemos que Brendan confesó a marchas forzadas sino hasta mucho después, y tampoco sabemos quiénes fueron los detectives que encontraron las evidencias decisivas en el caso de Avery sino hasta que vemos el juicio. Estas elipsis —que en buena medida podrían llamarse mentiras, dado que falsean la realidad a fin de generar un efecto en la audiencia— son el auténtico gancho de Making a murderer.
(Abro un paréntesis aquí para hablar de una cuestión que he discutido en torno a Making a murderer y que me parece notable: es un documental que en apariencia sucede de manera casi automática. De pronto vemos diez minutos de filmación de un juicio —reacciones de los implicados incluidas—, los alegatos de los abogados, los regaños del juez y demás eventos y parece que eso de verdad sucedió así. El metraje, que es el de las cámaras de la corte, luce casi como si se encontrara puro, sin adulteraciones producto de la mente de un par de cineastas. Es decir: el estilo de Making a murderer es casi invisible; su estilo es la ausencia de un estilo casi en su totalidad. Claro, hay tomas aéreas del deshuesadero de Steven Avery y del condado de Manitowoc, pero poco más: el metraje encontrado de las entrevistas, de las audiencias, de los careos y los interrogatorios es la verdadera carne de Making a murderer. Su magia —que por supuesto, no es magia: es chamba pura y dura de recopilación y estructura y edición, pero llamémosle magia— es hacernos creer que presenciamos un juicio sin adulterar. A diferencia de Serial, por ejemplo, donde Sarah Koenig está dispuesta a realizar pruebas y a contactar personalmente a The Innocence Project para intervenir en el caso de Adnan Syed, o de The Jinx, donde las recreaciones están cargadas de elementos "cinematográficos" (digamos, fotografía, cámara lenta, acercamientos, todo lo que caracteriza a una obra de ficción), Making a murderer se abstiene —al menos en apariencia— de intervenir. «Este caso está tan manoseado», parecen decir, «que lo mejor será no intervenir: ya ustedes sabrán».)
Lo que las directoras hacen con el metraje del juicio de Avery —y, más tarde, con el de su sobrino, Brendan Dassey, acusado de participar en el asesinato de Teresa Halbach— se parece en algo a la escultura: de un bloque que podría parecer insulso extraen una pieza fascinante. En su concepción, Making a murderer me recuerda a Anti-Humboldt, de Hugo García Manríquez: la apropiación de un texto emanado de las estructuras de poder —en Anti-Humboldt, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica; en Making a murderer, los interrogatorios y los juicios— del que se extrae un profundo cuestionamiento, una afrenta dirigida a la autoridad: una apelación enunciada con los mismos términos de la sentencia.
* * *
Hay un planteamiento ético en Making a murderer que me parece interesante, además de las posibles errores judiciales: el papel que los medios tienen en la impartición de justicia[1]. Es probable que en los meses previos a un litigio los noticieros y los periódicos se llenen de encabezados tendenciosos, de juicios antes del juicio y sentencias antes de las sentencias. La serie apunta ese problema en boca de Dean Strang, uno de los abogados de Avery, quien declara durante la última conferencia de prensa del juicio —aquella que sucede después de la sentencia final por el homicidio de Teresa Halbach— que los medios intervienen en las nociones de culpabilidad o inocencia que se forman entre la audiencia, audiencia de la que salen los miembros del jurado, miembros del jurado que podrían o no llegar viciados por la carga noticiosa que se ha ocupado de juzgar a los acusados antes de que el proceso comience. El ciclo continúa: otro crimen se comete, y los medios se ocuparán de juzgar o exonerar primero que todos los demás. Making a murderer no está exenta de esa tendencia: más bien se inserta en ella, incluso a mayor escala que los noticiarios o los periódicos de Wisconsin, pero al menos se da el trabajo de apuntar la pregunta.
En The New Yorker apareció un texto de Kathryn Schulz que, entre otras cosas, afirmaba que Making a murderer falla porque «está más preocupada con vindicar individuos vejados que con arreglar el sistema que los vejó». El argumento es para botarse de risa: ¿por qué diablos un documental tendría que proponer una reforma legal? Además, Schulz olvida que el caso de Avery —y la cobertura que realizaron los medios, las documentalistas de Making a murderer y la gente de The Innocence Project— sí incidió en la creación de una ley que pretende evitar que otros acusados caigan injustamente en prisión.
En eso, Making a murderer triunfa de forma extraordinaria: su existencia plantea dudas, siembra incertidumbres, genera cuestionamientos. De forma similar a Presunto culpable, Making a murderer no necesariamente pretende liberar a un ciudadano sino cuestionar un sistema que —de manera comprobada— encierra inocentes de manera sistemática. Según yo —corríjanme si me equivoco— cualquier sociedad «democrática» agradecería la existencia de esos cuestionamientos.
[1]Hay otro planteamiento ético en la serie, uno que he tratado insistentemente de omitir, pero la conciencia ya no me lo permite: ¿hasta qué punto se vale convertir en entretenimiento el penoso deambular de un hombre o una familia por los vericuetos del sistema judicial? La duda me carcome: pienso que he consumido Serial, The jinx y Making a murderer no solo como documentos, como hechos reales, sino también como entretenimiento, como thrillers judiciales cuidadosamente elaborados para mi goce y disfrute. Me emocionan e intrigan de forma no tan distinta a cómo me emocionan e intrigan una buena serie de procedural o una buena novela hardboiled o una película de crimen; no obstante, el sufrimiento que veo en pantalla es real; el hombre injustamente convicto existe y, de hecho, probablemente esté en prisión mientras yo miro los episodios de este programa. Supongo —así pretendo calmar mi conciencia— que parte de las consecuencias de filmar un documento y exhibirlo al mundo es que parte de ese mundo lo consuma como quien consume una pepsi.
Luis Reséndiz (Coatzacoalcos, 1988) es crítico de cine y ensayista.