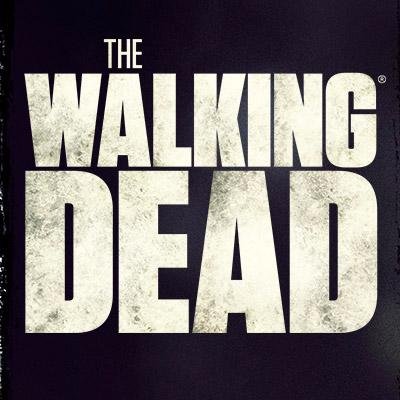Es el año 2093. En el interior de una nave espacial, la arqueóloga Elizabeth Shaw le explica a la tripulación hacia dónde se dirigen. Ella y su pareja –dice– encontraron pinturas rupestres que muestran a un hombre gigante apuntando hacia un grupo de círculos. Aunque otras civilizaciones antiguas plasmaron imágenes semejantes, agrega, solo el grupo de círculos representados en esta pintura coincide con una constelación estelar. ¿Conclusión? Ahí se originó la vida. Sus habitantes colonizaron la tierra y –a juzgar por el gigante dibujado– dejaron una invitación para que los humanos los visiten. La nave en la que viajan está a punto de sobrevolar una luna de esa constelación que reúne condiciones de vida. Al parecer, los humanos están a punto de conocer a quien los creó.

Nadie más obligado a hacer un regreso digno al cine de ciencia ficción que el director Ridley Scott. Sus incursiones en el género –Alien (1979) y Blade Runner (1982)– son “clásicos contemporáneos”: un título muy honroso pero que acaba paralizando a un autor. Previendo las comparaciones y con un pie en la salida de emergencia, Scott ha descrito Prometeo como un regreso al universo de Alien que no es del todo una precuela y mucho menos una secuela (si fuera el caso, sería la sexta). Es una película, dice, que retoma uno de los cabos sueltos –lo que sea que eso signifique–. Más allá de los merodeos de Scott, es un hecho que en la nave Prometeo viajan las criaturas y obsesiones del director: jefes de corporaciones que buscan colonizar el espacio, científicos que les sirven de conejillos de indias, humanos artificiales que hacen de policías o esclavos, y, llegado el momento, el alienígena que los pone en su sitio.
Aunque la referencia de Prometeo sea Alien, el aire de familia le viene de Blade Runner: en el centro de ambas películas está la angustia de la orfandad. Otra vez es un replicante el que se roba la película, y quien deja al espectador preguntándose: ¿dónde hay más potencial de nobleza: en las acciones de un humano con emociones reales –pero intereses propios–, o en las de androide diseñado específicamente para empatizar?
En la escena en la que la doctora Shaw (Noomi Rapace) quiere contagiar a su equipo de entusiasmo, el paneo de cámara muestra reacciones escépticas, burlonas y hostilidad. Solo uno en todo el grupo escucha a la antropóloga con fascinación: erguido en su silla, con ojos atentos y la boca medio abierta en asombro, el androide David 8 (Michael Fassbender) es el único entusiasmado –o eso aparenta– con la posibilidad de encontrar “algo más”. Es irónico pero comprensible: descrito por su creador como “lo más parecido a un hijo”, David es producto de una fabricación amorosa. En su experiencia de robot, la relación entre criatura y creador ha sido amigable y feliz. Si los humanos, sus creadores, encuentran a sus fabricantes, sabrían de dónde vienen, cuál es el propósito de su existencia y qué les espera después. ¿Por qué no habrían de desear el encuentro? ¿Qué podría salir mal?

El creador de David, el millonario Peter Weyland (Guy Pearce, bajo plasta de maquillaje) es clave para entender la crueldad del Proyecto Prometeo. Por desgracia, los matices de su narcisismo no se explican en la película sino en el sitio www.weylandindustries.com, lanzado desde hace meses. Que el guion de Damon Lindelof lo reduzca a un viejito mandón y caprichoso apunta hacia una secuela, pero el dibujo se echa de menos en la película. En una “pista” deparada a quienes permanezcan en sus butacas hasta el final de la secuencia de créditos (o sea, a nadie) Weyland cita una frase de Así habló Zaratustra, de Nietzsche. Esto no se aclara en el fragmento mismo, sino en un sitio web al que se llega tecleando siguiendo otra pista dentro del mensaje. Si suena complicado, lo es.
El recurso de suplir con “extras” el trazo débil de un personaje es engorroso. Peor aún, es un obstáculo para apreciar el homenaje de Prometeo a otro clásico contemporáneo del género: 2001: Odisea del espacio. Si Kubrick hizo una oda a las tesis nietzscheanas del eterno retorno, la voluntad de poder y el superhombre que trasciende sus límites, Scott la usa como marco teórico de la megalomanía de Weyland. No solo señala a Nietzsche como filósofo de cabecera de su excéntrico personaje, sino que expone esos mismos principios dentro de la película. La raza de superhombres que dejaron su huella en la Tierra considera que para crear primero hay que destruir (un giro dramático de la trama reservado para el espectador).
Después de todo, aquello que une a los personajes más disímiles de la película –el pragmático David y la vehemente doctora Shaw– es su disposición a creer en algo más que ellos. Shaw lleva un crucifijo al cuello y está segura de que la humanidad tiene un origen divino; fue elegida por Weyland por su entusiasmo y determinación. El androide fue programado para apegarse a esa creencia y para usar su inteligencia en el cumplimiento de la misión. Desde centros e intenciones distintas, tanto Weyland como la doctora Shaw y David son seres que ilustran la voluntad de poder.
Aunque Prometeo es anterior a Alien en la cronología de la saga, en cuestión de efectos especiales está a millones de años luz por delante. En comparación con la deslumbrante nave Prometeo, el equipo comandado por la teniente Ellen Ripley (Sigourney Weaver) tiene la sofisticación tecnológica de una Commodore 64. Aunque un purista diría que esto afecta a la verosimilitud de la historia, lo anacrónico sería desperdiciar el único aspecto del cine que ha avanzado en las últimas décadas. Esto no significa que Scott haya sustituido atmósfera con explosiones. Prometeo aprovecha los recursos del cine de alto presupuesto, pero cumple con las expectativas que despertaba el solo hecho de ser una película de Ridley Scott. Su uso de la tecnología 3D es tan preciso y apropiado que, paradójicamente, no es lo primero que uno menciona al describir el estilo visual. El recorrido por los paisajes lunares tiene un efecto hipnótico, así como la visita a la pirámide que aloja los vestigios de los primeros hombres y los organismos alienígenas que esperan a los tripulantes. Como sería de esperarse, Scott aprovecha el nuevo realismo visual no solo para fotografiar paisajes y hacer suspirar a su público. Mezcla de reptil, arácnido y molusco, el nuevo modelo de alien cubre todo el espectro de fobias latentes en el espectador. Por no hablar de las nuevas formas de “contaminación” al organismo humano. Si la reflexión espiritual-filosófica de Prometeo es un guiño a la obra de Kubrick, las escenas de invasión alienígena al cuerpo de los tripulantes podrían pasar por fragmentos perdidos de la fase más oscura de Cronenberg.

Quien conozca el mito de Prometeo sabe que el nombre de la misión no es precisamente optimista. Por haberse robado el fuego, el titán griego acabó encadenado, condenado a que todos los días un águila le despedazara el hígado. Quien haya bautizado el proyecto no aprendió la lección –cosa improbable en el caso de Weyland.
Quizá la lección es otra, en cuyo caso estaría contenida en un fragmento de la película. Por ejemplo, cuando el androide David estudia la escena de Lawrence de Arabia donde este apaga un cerillo con las yemas de los dedos. David copia los modos y el aspecto de Peter O’Toole, y memoriza la frase: “El truco [para tolerar el fuego] es que no te importe sentir el dolor.”
Aunque aparenta ser una fábula sobre el origen del hombre, su moraleja es pedestre y cínica. Más que poner su esperanza en un dios insensible, el hombre se debe escoger compañeros de viaje rudos. Si en verdad quiere robarse el fuego, el truco es que no le importe convertirse en chicharrón. ~
es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.