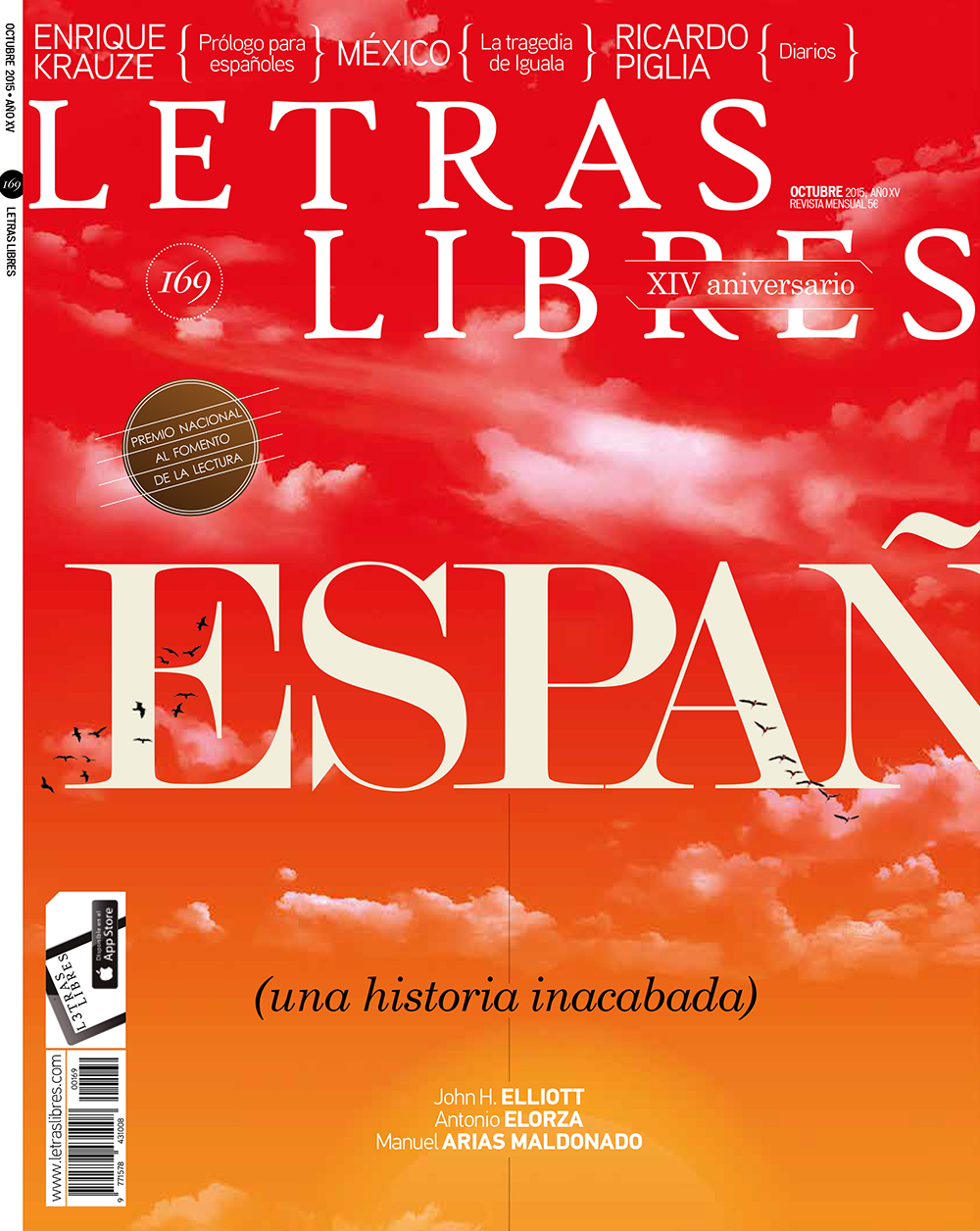Fue uno de los logros de un género que siempre hemos execrado, la traducción española de los títulos de películas extranjeras. Con una rara inspiración poética, nada sintomática, a alguien, en algún lugar, se le ocurrió cuando su estreno en 1961 que One-Eyed Jacks, el extravagante pero nada desdeñable western interpretado y dirigido por Marlon Brando, se llamase El rostro impenetrable; un título que esquivaba el difícil juego de palabras con un naipe y un comportamiento insincero, conteniendo a la vez –si le seguimos dando crédito de ocurrencia al anónimo retitulador del original– una mordaz alusión a la manera estudiada, metódica, con la que el gran actor ocultaba sus facciones en una máscara de opacidad, de impermeabilidad.
Me he acordado de esa película, que vi de adolescente y me penetró, leyendo el libro de Manuel Gutiérrez Aragón A los actores (Anagrama, 2015), en el que se hace una lúcida separación del relato fílmico y el literario no basada en la manera de contar sino en el cociente de los actores, que, escribe el cineasta y novelista, “son un antes, una señal en el tiempo, una prioridad, no una preferencia”, añadiendo, páginas después, con característica sorna: “siempre he procurado no perder de vista al actor, por si me engaña con la cámara, esa desaprensiva”. Las cámaras de cine, incluso ahora, en su portátil conformación digital, son desaprensivas en la gula; se tragan todo lo que tienen delante, y en ese festín las personas son los tropezones más sustanciosos del paisaje. Ahora bien, un actor no es solo el intérprete de un personaje. No me acuerdo apenas de la enrevesada trama edípica de El rostro impenetrable, pero cincuenta años después me acuerdo de los tics de Brando debajo de un sombrero mexicano. El actor crea memoria en el espectador, y esos recuerdos se superponen, creando una especie de urpersonaje o supermarioneta que unas veces es solo mecánica, y no por ello decepciona, y otras inteligente, significativa.
He visto en las últimas semanas películas que no eran ni mucho menos obras maestras y complacían enormemente mientras duraba en pantalla la escapada adúltera del actor y la actriz con la cámara, que les amaba tanto que se olvidaba de su legítimo enlace con el director. Filmes como Cut Bank, de Matt Shakman, en el que un genio como John Malkovich decide que la historia narrada y el modo de narrarla son tan elementales que hay que compensarlos facialmente. Su personaje, improbable, y por ello más apetecible, de sheriff en un remoto villorrio de Montana, “el pueblo más frío de Estados Unidos”, conduce la película cuando él aparece en pantalla, mirando lo que sucede a su alrededor con una conmiseración escéptica que completa el sentido del thriller grotesco. En Mi casa en París (My Old Lady), de Israel Horovitz, comedia ñoña en la que tres excelentes actores, Maggie Smith, Kevin Kline y Kristin Scott Thomas, se han de desgañitar para dar verdad a una trama de poco recorrido, quien sale más airosa es la “vieja dama” inglesa, que recurre a una añagaza en la que los actores de experiencia se sienten a sus anchas: los acentos recreados. La anciana interpretada por Smith es una francesa que habla perfectamente el inglés pero con un deje, algo similar a otro tour de force reciente, el de Helen Mirren, británica de pura cepa, deformando su inglés con erres francosuizas en la comedia culinaria Un viaje de diez metros.
Los grandes actores, una vez alcanzado el estrellato, quieren no ya solo acumular premios, sino hacer el ganso, una de las facetas más nobles y más primigenias de su oficio. De ese modo, en una comedia hábil, de éxito en Italia, Latin Lover, aquí traducida, esta vez con poca poesía, como Mi familia italiana, la realizadora Cristina Comencini, semejante a su padre Luigi en la combinación de intencionalidad crítica y trazo grueso, cuenta el vacío estruendoso que deja al morir un actor celebrado y conocido también por su donjuanismo. Los sucesos, que tienen una gracia limitada y una interesante sorpresa final, importan menos que el desmadre a la española que aportan, en un reparto donde también despuntan Valeria Bruni Tedeschi y Virna Lisi (que murió poco después del rodaje), Marisa Paredes, Candela Peña, Lluís Homar y Jordi Mollà, haciendo un sainete gestual y vocal en un italiano macarrónico que vitaliza mucho las escenas en que aparecen. La Paredes en particular se desboca y se deja poner un pelucón intolerable que, lejos de rebajarla entre el elenco de viudas del difunto donjuán, le da una dimensión de gran histriónica dueña de los recursos cómicos incluso cuando los desborda.
En Mr. Holmes, el director Bill Condon, que ya sabía por un trabajo conjunto anterior, Dioses y monstruos, lo que Ian McKellen es capaz de hacer, le deja suelto en una extensión japonesa más bien inverosímil de las andanzas del detective imaginario, y una subtrama familiar con cansina fabulación apiaria. Los incidentes detectivescos apenas importan, cuando el espectador tiene delante dos rostros, dos dicciones y una duplicación somática en un solo intérprete. Pues de eso trata Mr. Holmes esencialmente, de un actor, McKellen, haciendo de un Sherlock Holmes nonagenario que se levanta dificultosamente de los sillones y olvida las cosas, y de otro hombre que con treinta años menos está en plenitud deductiva y viveza corporal. Esa misma cara y voz a los noventa McKellen la convierte en un paisaje derrelicto de ojos sin lustre y labios sumidos que pronuncian, en uno de los grandes momentos del filme, la palabra “Portsmouth”, con un odio a ese lugar costero donde su ama de llaves quiere irse a trabajar en un hotel que hace del fonema un castigo bíblico. La palabra, la cara, las extremidades: el romance privado que los actores de cine sostienen con la cámara, distinto al que ejecutan sobre las tablas teatrales. Ante el objetivo copulan sin que nadie ajeno al equipo les vea. Por eso el director puede sentirse celoso y cortar el plano, o montarlo sincopadamente. La pasión clandestina quedará. ~
Vicente Molina Foix es escritor. Su libro
más reciente es 'El tercer siglo. 20 años de
cine contemporáneo' (Cátedra, 2021).