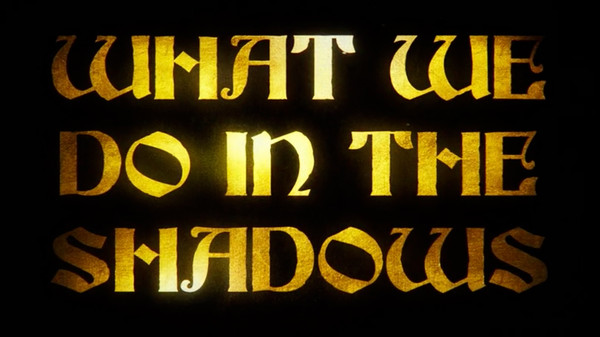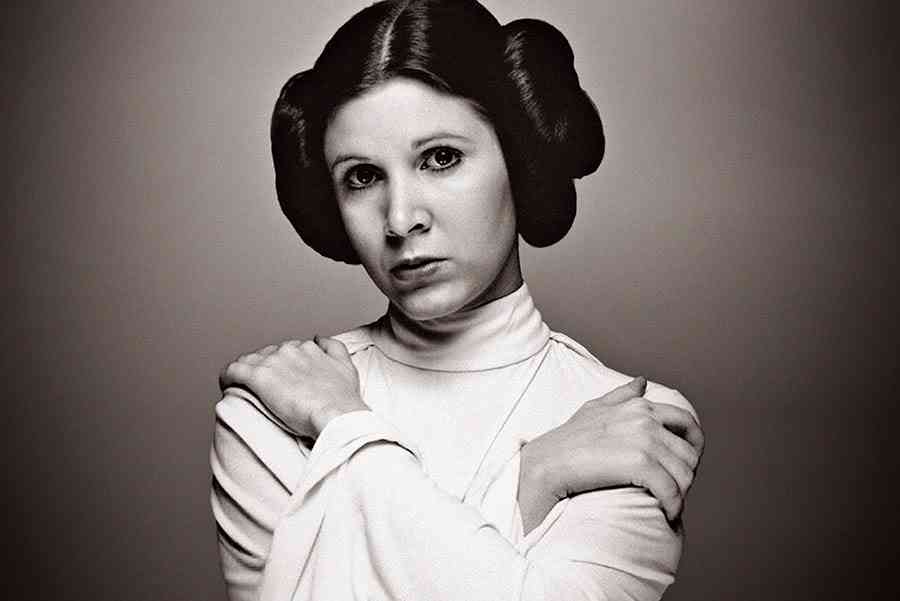He leído en varios medios a críticos de cine y televisión condenar a Stranger Things. Está, por ejemplo, este texto de Telegraph, que dice: «[…] la primera temporada fue un cargamento de mierda. Y no solo mierda, sino mierda complaciente y vacía». En GQ España, por ejemplo, se puede leer que «la serie estrella de Netflix ha demostrado estar más vacía que nunca en su segunda temporada: las referencias pop no son un aliño, sino la misma base de su no-discurso». También en Motherboard, el sitio de Vice, se han visto esta clase de comentarios: «¿Acaso toda esta nostalgia hace cojear a su narración mientras estorba a sus posibilidades creativas? […] No puedo sino concluir que la respuesta es “sí”». En suma, a más de un crítico le estorba la nostalgia que Stranger Things —a todas luces— se esfuerza por capitalizar.
Y no habría mayor problema con esto de no ser porque este rechazo a la nostalgia proviene no de un análisis de la obra en cuestión sino de un lugar recóndito de la moralidad de cada crítico. Ahí es donde comienzan a hacerme ruido estos argumentos. En primer lugar, porque me causa extrañeza que un crítico juzgue moralmente una estrategia utilizada por alguna obra, más cuando esta estrategia se reduce a imitar a otras obras. No es algo particularmente estridente, vaya.
Quizá el problema de ese rechazo comience desde cierta culta ignorancia. De los textos que mencioné, solo uno, el de Motherboard, señala la evidente condición de pastiche de Stranger Things. Y me resulta curiosa esa omisión debido a que la serie, al menos para cualquiera con dos dedos de frente, es un pastiche descarado. Lo sé porque leo pastiches todo el tiempo. Mi experiencia como lector comenzó con las aventuras de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle que, como muchos saben, están limitadas a cuatro novelas y 56 cuentos, un número nada despreciable pero quizá minúsculo una vez que se compara con las siete novelas —cada una más extensa que la anterior— de Harry Potter o las miles de páginas de El señor de los anillos. El caso es que las aventuras de Sherlock Holmes, a diferencia de las de Batman o Spider-Man, son finitas. Y una vez que se acaban, el lector voraz se queda sin nada más. O casi nada más, porque para eso existen los pastiches.
Los pastiches sherlockianos surgieron cuando Doyle aún vivía y escribía y publicaba a su detective, y respondían a una demanda: los lectores querían más Holmes y no había de dónde sacarlo. Los escritores, en consecuencia, crearon aventuras apócrifas del detective, y después de las demandas por derechos de autor, aventuras disimuladas de Holmes, como las historias de Herlock Sholmes (es en serio) o las de Solar Pons o Harry Dickson. Y eso tampoco bastó. Una vez que las historias de Holmes comenzaron a entrar en el dominio público, más y más escritores decidieron sumarse a la creación de nuevas aventuras del detective. Así, hay novelas de escritores españoles (Rodolfo Martínez enfrenta a Holmes con Superman, Indiana Jones y los mitos de Cthulhu), estadounidenses (Philip José Farmer enfrenta a Holmes con Tarzán; Lyndsay Faye puso a Holmes a investigar a Jack The Ripper, y hasta Michael Chabon tiene una novela holmesiana), canadienses (Shane Peacock narra las aventuras de un Sherlock adolescente) o británicos (Andrew Lane cuenta otras aventuras de otro Holmes adolescente). En México tenemos al menos uno: Sergio J. Monreal, que escribió una muy solvente novella sherlockiana llamada La sombra de Pan, y recientemente, una antología de Francisco Haghenbeck reúne nuevos relatos holmesianos de escritores mexicanos. Nadie, que yo recuerde o sepa, se ha escandalizado del gran número de pastiches holmesianos que aparecen en las librerías del mundo mes con mes, de los miles de ejemplares que venden al año o de la —más que evidente— capitalización de la nostalgia que esos libros ejercen.
De Stranger Things, en cambio, es posible encontrar decenas de textos condenando esa capitalización. Muchas de estas condenas estriban en una superstición que no sé por qué persevera en nuestras mentes: la bendita originalidad. Se afirma que Stranger Things no es original y se usa eso como un argumento que sella su falta de calidad, su intrascendencia. ¿Es Stranger Things original? Quizá no. Es claro que la serie bebe de fuentes muy concretas: las películas basadas en novelas de Stephen King (¿Será coincidencia que Stranger Things suene como Stephen King? ¿Es una teoría conspiranoica descabellada y ha llegado ya mi inevitable turno de ponerme el sombrero de aluminio y darle paso a gente más sensata?), las películas y series ochenteras tipo The Goonies y de la estética derivada de obras de por sí derivativas de los mitos de Cthulhu, como Alien. En ese sentido —que a mí me parece superficial—, no, Stranger Things no es original. Como tampoco lo son cosas muy interesantes, como el cine de Quentin Tarantino, o series, como The Handmaid’s Tale, o cómics imperdibles, como Fables, o novelas geniales, como El complot mongol. La originalidad es el arma por excelencia del crítico mediocre: prácticamente cualquier obra contemporánea es susceptible de ser atacada por su falta de originalidad. En una cultura donde todo es un remix, descalificar a algo por no ser original es o de una pereza impresionante o de una miopía tal que borda en la ceguera.
Otro rasgo que he visto que se le endilga a Stranger Things —ya presente en las citas mencionadas— es la vacuidad. La serie está vacía, dicen. Y eso la hace mala. Curiosamente, rara vez se logra argumentar esa vacuidad. Yo entiendo la sensación. Blade Runner 2049, por ejemplo, me pareció “vacía” las dos veces que la vi en el cine. Incluso lo tuiteé. Pero estoy equivocado, tan equivocado como aquellos otros críticos que afirman que Stranger Things está vacía. En primera instancia, porque la vacuidad es difícil de argumentar: cualquier cosa tiene el potencial de albergar el universo gracias a los alcances de la interpretación. Rick y Morty, para algunos, entre ellos Elon Musk, es un alegato nihilista. Y a mí me puede parecer que Rick y Morty más bien es una caricatura muy divertida sobre un nieto blandengue y un abuelo imbécil, pero aquellos otros ya hicieron su interpretación, dotando de contenido a la serie. Creo que su interpretación es muy endeble, pero está ahí, y en consecuencia a mí me tiembla la mano para decir que Rick y Morty es solo una caricatura muy divertida, en parte porque veo las interpretaciones de los otros y, aunque no estoy de acuerdo, reconozco que algo de verdad hay en sus análisis. «No hay cosas carentes de interés», decía Chesterton, «sino gente que no quiere interesarse». Suscribo.
Pasa lo mismo con Stranger Things. Donde algunos ven vacío, yo veo a una serie preocupada por la adolescencia. En su segunda temporada me parece ver una minuciosa exploración de los problemas que llegan cuando las hormonas estallan. Lucas y Dustin, por ejemplo, ven peligrar su amistad cuando una chica llega a alterar su normalidad. Nancy y Steve, por otro lado, rompen su relación porque, híjole, siempre no se quieren tanto como pensaban. El sheriff Jim Hopper le grita a su hija adoptiva, Eleven, cuando esta se niega a quedarse encerrada y grita y azota puertas y rompe vidrios —telepáticamente, pero fuera de eso, pan del día en la vida del adolescente—. Que la serie trabaje ese tema mediante esas secuencias me parece desde ya una cabal seña de su no-vacío, de sus ganas de meterse en los resquicios de una etapa muy difícil del crecimiento humano.
No es el único rasgo donde veo que el adjetivo de «vacía», sencillamente, no le corresponde a ST2. Lo veo también en su tratamiento de los personajes masculinos: que Jim Hopper haga a un lado su condición de hombre bragado (¡policía, por si fuera poco!) para mandarle un mensaje honesto de disculpa y arrepentimiento a su hija adoptiva me parece de una profundidad valiosa, a contracorriente de muchas representaciones de lo masculino a menudo presentes en la televisión y el cine, y lo mismo me pasa con Steve Harrington, que pasa de ser un típico guapo/bully de preparatoria a describir un arco que, en la primera temporada, le hace rechazar el slut-shaming, y en la segunda, le permite entablar relaciones casi horizontales con niños, no poca cosa para cualquier obra de ficción. El personaje de Sean Astin —el querido Sean Astin, de The Goonies y El señor de los anillos, protagonista de mi teoría favorita respecto a Stranger Things— reivindica con un emotivo diálogo la noción de «superhéroe», inevitablemente cruzada por la agresiva masculinidad de Batman o Wolverine, y la coloca en un sitio más al alcance de los que no somos híper musculosos ni temerarios ni del todo indiferentes a los sentimientos. Hacer eso en una serie ambientada en los ochenta me parece, cuando menos, atrevido, y definitivamente no vacío, y hacerlo en tiempos en que se libra una batalla cultural entre los que creemos que hay mejores maneras de ser hombre y los que creen que está bien seguir negándonos como sujetos que se interesan por sus semejantes me parece tomar una postura política clara y nada despreciable.
Visual y formalmente, además, ST2 es un producto interesante. Hay algunas elaboradas tomas largas, como la de la comisaría al principio de la serie, que hablan de un notorio interés en mejorar técnicamente en esta temporada. Los hermanos Duffer dirigen cuatro de nueve episodios, un número menor al de la primera temporada —cuando dirigieron seis de ocho—, pero sus relevos, Shawn Levy, Andrew Stanton y Rebecca Thomas, sacan la chamba con muchísimo decoro. En el capítulo siete —el polémico capítulo siete de esta temporada—, dirigido por Thomas, la serie decide tomar un riesgo narrativo: detener la historia principal para poner a Eleven y su desarrollo personal en primer plano. El resultado es un capítulo que es casi una película por derecho propio, una exploración de nuestra protagonista que elabora en su textura moral y que la dota de autonomía, vaya, de riqueza. Es un rasgo que desagradó a muchos espectadores, pero que a mí me pareció un riesgo notable y una señal de los caminos que la serie pretenderá explorar en su próxima temporada.
ST2 es, qué duda cabe, una serie imperfecta. Su fotografía, que mayormente funciona, a veces aturde y sofoca de tan oscura, y no todos los personajes revelan esmero en su escritura. Sin ir más lejos, en Will, donde la serie tenía un excelente pretexto para profundizar en los dolores de tener a un hijo enfermo—justo como sí hace una película con rasgos en común, El exorcista—, se decide pasar de largo sobre estos aspectos y nomás narrar sin mayores complicaciones. En Max, donde el comentario de la misoginia inherente a los clubes de Toby estaba servido e incluso se llega a abordar, la serie decide ver a un personaje secundario y no entrar de lleno a esa valiosa discusión, y lo mismo pasa con su hermano, Billy, no solo el personaje peor escrito de toda la serie, sino una oportunidad perdida para referirse a las relaciones paternales abusivas.
Problemas como estos suceden a cada rato en ST2, en efecto una serie, por momentos, más preocupada por hacer notar su bagaje de referencias que por construir secundarios dotados de riqueza y complejidad. Pero el juicio dicotómico no es la mejor herramienta para evaluar esta serie, y tampoco lo es la creencia en la latosa superstición de la «originalidad». Stranger Things es un pastiche, sí, y se niega descaradamente a la «originalidad». Juzgarla con ese rasero no solo es infructuoso: es inútil. La serie encuentra sus valores en otras partes. Y Stranger Things 2 decide acometer la misión de ser un abierto pastiche con todo lo que eso implica: gozosa recreación del original, jubilosa inserción de las inquietudes propias en el marco de unas ficciones adoradas a las que se les rinde tributo. El pastiche no busca ser una «obra maestra». El pastiche busca expandir el gusto por ciertas obras, a las que imita con alegría, guiñándonos el ojo sin pretender escondérselo a nadie. Y en ese sentido, Stranger Things 2 es un extraordinario pastiche. Que otros le quieran colgar pretensiones que la serie jamás buscó es otra cosa, y tiene un nombre: mala crítica.
Luis Reséndiz (Coatzacoalcos, 1988) es crítico de cine y ensayista.