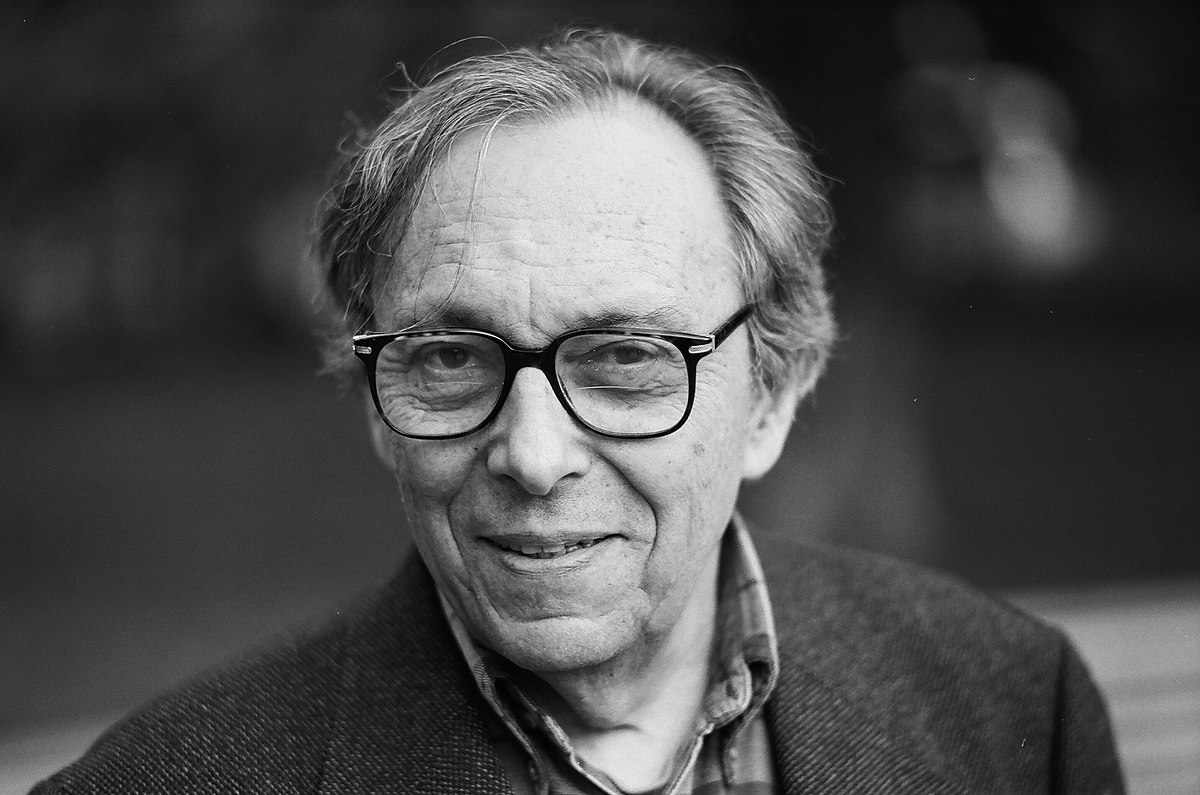Solo un niño espera encontrar la verdad del fútbol en una revista de fútbol. La vida no es tan fácil. Pero yo era un niño. En los meses previos a la Copa del Mundo de 1994 desgasté las páginas del Extra Mundial de la revista Don Balón. Día tras día, semana tras semana, partido a partido hasta que la final bajó el telón. Hoy, casi 25 años después, releo, ojeo y hojeo esas mismas páginas: remueven en mí emociones tan puras que siento un desgarro. Es el desgarro propio del paso a la vida adulta.
La nostalgia siempre esconde la misma trampa. Uno no sabe si recuerda con estima el tiempo pasado porque de veras era mejor, o simplemente los mejores éramos nosotros y nuestras circunstancias. Quizá el único mérito de aquel Mundial fue pillarme con 11 años, en el momento exacto, pero lo dudo. En el verano de 1994 descubrimos el fútbol y la vida asidos al magnetismo de la Copa del Mundo de los Estados Unidos. Suelo decir que fue el mejor Mundial para vivirlo de niño, por el colorido de los diseños noventeros, por la percepción de exotismo infantil de quien comprende en un mes que hay muchos mundos en uno, por ser el punto de inflexión entre lo clásico y lo que consideramos contemporáneo. Fue el Mundial de los tres puntos por victoria, de los nombres encima de los dorsales en las camisetas, de los árbitros vistiendo de colores y de los horarios nocturnos en Europa. Los colores, los dorsales, los tres puntos: era novedad sobre novedad y sobre novedad, lo moderno. España debutó de madrugada: me sentí muy mayor, por lo menos más mayor que mi hermana pequeña, poniendo la alarma del reloj para despertarme y verlo con mi padre, aunque después me quedara ingenuamente dormido. Fue un Mundial de reclamo continuo, mi mente infantil solo recibía estímulos, todo eran flechas, metafóricas luces de neón que conducían al campo. Fue el Mundial con el mejor envoltorio posible.
En USA’94 nos metieron por los ojos la cultura del consumo. Yo tuve gorras, camisetas, recopilatorios musicales, balones, videojuegos, llaveros y latas de Coca-Cola, y tuve todo eso sin que mis padres mostraran especial interés en ello. Nos metieron por los ojos esa misma manera de encarar el ocio que transmitimos ahora a nuestros hijos, que no hay plan ni diversión sin gasto. A cambio pasamos el mejor mes de nuestra vida. Ya había caído el Muro. Creo que compensa.
El Mundial fue lo que fue, y no fue poco, pero mejor es incluso siempre la expectativa. Yo construí un cosmos en torno al álbum de Panini y sus cromos. Las banderas, las traducciones, los estadios, los escudos de las federaciones. Como hiciera también en 1998, colgué una cartulina artesanal en la pared de mi habitación, donde iba descontando los días que faltaban para el partido inaugural. Paladear toda la previa ya era parte de la liturgia del premio. El álbum en realidad era parte capital de ese premio, porque hubo que pelearlo, hubo mucho que sufrir para estar ahí. Es posible que los partidos más trascendentales de mi vida fueran los últimos dos de la liguilla clasificatoria. España se la jugaba con Irlanda y Dinamarca. El partido de Irlanda se celebró a primera hora de la tarde. Solo me convencieron de acudir a la escuela y perdérmelo así en directo porque mi madre me aseguró que grabarían el partido en casa de mis primos, y lo podría ver luego. Recuerdo cierto desasosiego en clase de Ciencias Naturales, una duda interior de si sería capaz de aguantar sin saber el resultado, y un arrebato colectivo de euforia cuando el conserje de la escuela entró en el aula para informar al profesor de cada uno de los tres goles.
Superado el escollo de Irlanda, solo quedaba ganar a Dinamarca. Esa selección danesa era la campeona de Europa con el añadido de Michael Laudrup, por si no fuera bastante. Yo solo veía premoniciones fatales: remodelaron una plaza enfrente de mi casa y comentaba con mi padre cómo permitíamos que las baldosas del pavimento fueran blancas y rojas, como la bandera danesa. El partido contra Dinamarca se jugó de noche y en Sevilla. En una mente nórdica debía ser de lo más tropical. A mí me pareció de lo más épico. Expulsaron a Zubizarreta en el primer tiempo y debutó un entonces joven y prometedor Cañizares. El suyo fue un partido heroico. Mantuvo la portería a cero, Hierro marcó el 1-0 en un córner y estábamos en USA’94. Me costó dormir de la emoción, como si al día siguiente fuéramos de excursión con el colegio, como me pasa ahora antes de una despedida de soltero.
Era noviembre y ganamos un partido y algo mejor: ganamos siete meses de sueños.
Fueron esos los partidos más trascendentales de mi vida, y de una generación de niños, porque el Mundial sin nuestro país compitiendo hubiera sido otro asunto, uno de esos colateral, a lo sumo, un eco para entendidos. Pero España fue a ese Mundial y lo que era una afición tibia, ligera y sana se convirtió en pasión enfermiza y pesada. Si España hubiera perdido contra Irlanda o Dinamarca nuestras vidas hubieran sido otras. Cuántas películas hemos dejado de ver, a cuántos conciertos hemos dejado de asistir, cuánta gente hemos dejado de conocer y cuántos títulos universitarios se nos han escapado por ver partidos de fútbol. Casi 25 años después del Mundial de Estados Unidos mis trabajos, mis amistades y mis rutinas están absolutamente condicionados por el fútbol. Me gustaría que los futbolistas lo supieran. De alguna manera jodieron unas cuantas vidas.
En aquella época infantil, además, la afición era más intensa porque no entendíamos de polémicas. Como si fueran nuestros padres, nuestros futbolistas no tenían los defectos que les vemos ahora. Al seleccionador de España, Javier Clemente, le envolvía un cúmulo de pleitos de todo tipo: estilísticos, periodísticos e incluso identitarios. Le recriminaban la querencia por el músculo, priorizar el físico sobre la técnica, y cuestionaban sus planteamientos ultradefensivos. El fuego cruzado entre diferentes bloques periodísticos alcanzaba con frecuencia al seleccionador nacional, que necesitaba poco para salir a bailar. En ese contexto, también sacaban a relucir su afinidad con el nacionalismo vasco. Pero nosotros éramos niños ajenos a intoxicaciones. Asumíamos que en cada selección jugaban los mejores futbolistas de cada país. Tan simple como eso. Nadie sospechaba que en España ocurriera algo distinto. Los mejores de España jugaban con España, y punto, por qué iban a jugar si no. El seleccionador de España era el mejor entrenador de España. Pura lógica. No podía ser de otra manera.
¿Y los otros? En 1994 todavía el fútbol se bañaba en el misterio. No habíamos visto jugar a casi ninguno de los rivales. Nuestra percepción se nutría de la literatura. Sabíamos lo que leíamos en guías y revistas especializadas. El Extra de la extinta revista Don Balón era y es un tesoro de números, descripciones y mini biografías. En la página tres, bajo el sumario, escribí mi nombre y los dos apellidos. Uno va conformando su personalidad a través de rasgos distintivos, y a menudo obsesivos: ahí está todo lo que soy, fútbol y periodismo, ahí se cimentó mi ideal de felicidad, ese que todavía persigo. Cuántas horas pasé mareando aquellas páginas, y qué gozo, qué deleite, actualizando con un rotulador las listas definitivas de convocados. Cómo no temer a la mismísima Bolivia, si a uno lo apodaban Platini Sánchez, y a otro nada más y nada menos que el Diablo Echeverry. Cómo debía ser de temible alguien para ser el Diablo. Leíamos tanto de tantos goles y tantos partidos, y mirábamos y volvíamos a mirar las fotos y los datos, que poco a poco esos jugadores adquirían altura de súper héroes. Un halo de magia remarcaba la sonoridad de aquellos nombres. Un día alguien se pedía ser Roberto Baggio en el patio del colegio. Ninguno de nosotros había visto jugar a Roberto Baggio más que un par de partidos, con suerte, pero todos sabíamos que Roberto Baggio era muy bueno. Cómo no iba a ser bueno Roberto Baggio, o Jurgen Klinsmann o Gabriel Batistuta, o cualquiera de esos nombres asombrosos de ligas extranjeras.
En el Mundial del 94 aprendí qué es Italia, o al menos qué se dice que es Italia: se quedó con diez contra las torres noruegas y ganó 1-0, con un gol de cabeza en una falta lateral. En el Mundial del 94 aprendí qué es el fútbol africano, o al menos qué se dice que es el fútbol africano: a la prometedora Nigeria le faltó oficio para progresar en el campeonato. En el Mundial del 94 aprendí qué es Argentina, o al menos qué se dice que es Argentina: pasó de lo máximo a lo mínimo asida al drama del positivo de Maradona. En el Mundial del 94 aprendí que es México, o al menos qué se dice que es México: un ‘parecía que sí’ eterno. En el Mundial del 94 aprendí qué es el futbol del Este, o al menos qué se dice del fútbol del Este: la resaca de la fiesta por llegar a la semifinal dejó sin final a Bulgaria. En el Mundial del 94 aprendí qué es Brasil, o al menos qué se dice que es Brasil, porque la fábula del jogo bonito solo la he visto en el anuncio de Nike del aeropuerto. En el Mundial del 94 aprendí qué es España, o al menos qué pensábamos entonces que sería siempre España: esperanzas al salir el sol y lamentos al caer la noche, tragedia insana.
Mi final fue como tantas otras. En el pueblo, con mi abuela, de vacaciones. Cené chuletas de cordero con patatas fritas. Ganó Brasil sin goles y me aburrí bastante. A las finales se llega ya fundido y empachado, víctima de la sobredosis de partidos. La eliminación de España creó un trauma colectivo, el de caer en cuartos de final sin merecerlo. Un trauma que duró décadas, mis mejores años. Se repetía una pauta. Se superaba una duda (el empate inaugural con Corea del Sur) y se crecía durante el torneo (en progreso siempre hasta arrollar a Suiza en octavos). Una vez nos habían convencido, llegaba la decepción. En 1994 nos ganó Italia en el último minuto para demostrarnos que eran mejores y más guapos. El delantero español Julio Salinas había fallado poco antes una ocasión muy clara. Bajamos al patio interior de la casa de Luis y Carlos, que tenían una portería pintada en la pared. Yo era tan zurdo cerrado como ahora, pero tiraba la pelota hacia mi diestra y remataba a puerta: “Hasta con la derecha la metería yo”, replicando la oportunidad perdida por Salinas, una y otra vez. Seguro que en cada portería de cada pueblo de España había unos chavales crujiendo a Salinas y lamentando su fallo. Una y otra vez, una y otra vez. Son muchas porterías en muchos pueblos y muchos chavales. Son muchas veces. Un goteo de tristeza colectiva. Una losa de maldiciones. Una espina de efecto perverso: no podíamos abandonar el fútbol tras un palo, porque existía un código y lo habíamos entendido. En el fútbol el palo se soporta. El fallo de Salinas nos ató para siempre a la pelota, porque el fútbol siempre te da otra oportunidad, y porque toda persona merece una venganza.
Ha pasado un cuarto de siglo. España ya ganó su Mundial. Ha pasado un cuarto de siglo y a mi hija Delia no le gusta el fútbol, pese a mis esfuerzos, y me duele un poco porque no sabe lo que se pierde, aunque en junio espero encontrar una tarde libre, sentarla en el sofá, preparar palomitas y confiar en la epifanía. Por si acaso por detrás llega Teo, su hermano pequeño, y este cuando sea mayor decidirá. Decidirá si se enamora del fútbol a través del álbum de Panini o del equivalente al Extra Don Balón del Mundial.