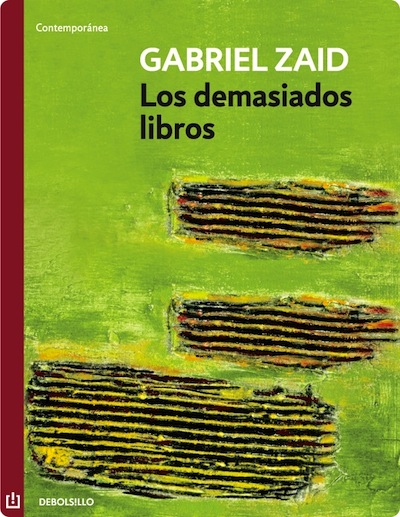1
Es muy conocida la anécdota narrada por San Agustín en sus Confesiones, en la que describe la sorpresa que generaba en esos tiempos (finales del siglo IV) la lectura silenciosa de Ambrosio, obispo de Milán. “Cuando leía sus ojos recorrían las páginas y su corazón entendía su mensaje, pero su voz y su lengua quedaban quietas”. Evidentemente, aquello constituía toda una novedad. El lector contagiaba su silencio, “pues, ¿quién se atrevería a interrumpir la lectura de un hombre tan ocupado para echarle encima un peso más?”, dice Agustín. “Después me retiraba —añade— pensando que para él era precioso ese tiempo dedicado al cultivo de su espíritu lejos del barullo de los negocios ajenos y que no le gustaría ser distraído de su lectura a otras cosas”.
Además de describir el ensimismamiento de aquel hombre, Agustín se pregunta por sus motivos:
“Acaso [lo hacía] para evitar el apuro de tener que explicar a algún oyente atento y suspenso, si leía en alta voz, algún punto especialmente oscuro, teniendo así que discutir sobre cuestiones difíciles; con eso restaría tiempo al examen de las cuestiones que quería estudiar. Otra razón tenía además para leer en silencio: que fácilmente se le apagaba la voz. Mas cualquiera que haya sido su razón para leer en silencio, buena tenía que ser en un hombre como él”.
En nuestros días, más de dieciséis siglos después, lo extraño es lo contrario: ver a alguien leyendo para sí mismo en voz alta. En ocasiones esto se relaciona con una capacidad lectora reducida. Cuando una persona está aprendiendo a leer (o aprendiendo otro idioma), pronuncia con esfuerzo los sonidos que —lo sabe desde hace poco— corresponden a las letras que ahora ve escritas, y a menudo, como quien sigue los pasos para realizar un truco de magia pero ignora el efecto final, se sorprende de que tal sucesión de sonidos haya dado lugar a una palabra que conoce.
Pero en el caso de personas que ya saben leer, ¿tiene algún sentido que lean en voz alta para sí mismas? Tal vez sí. Como San Agustín, preguntémonos por qué.
2
Hay estudios científicos según los cuales leer en voz alta es para el cerebro un ejercicio mejor que leer en silencio. Así lo aseguran los investigadores japoneses que, hace unos tres lustros, desarrollaron la llamada terapia de aprendizaje. De acuerdo con ellos, la lectura en voz alta, junto con la resolución de cálculos aritméticos simples, tendría muchos beneficios sobre la salud mental en adultos mayores, ya que el cerebro trabaja diferente cuando leemos pronunciando las palabras que cuando lo hacemos en silencio. La lectura en voz alta produce mayor activación en ambos hemisferios cerebrales, un hallazgo que en el largo plazo podría contribuir con el aprendizaje de niños con problemas para la lectoescritura.
Sin embargo, trabajos posteriores, llevados adelante por neurólogos italianos, concluyeron que para el cerebro leer en voz alta y leer en silencio es lo mismo. Es probable que la ciencia todavía tenga mucho por analizar y por descubrir a este respecto.
El caso es que a mí la lectura en voz alta me ayuda a concentrarme en situaciones en que hay mucho ruido. Por ejemplo, en el transporte público, en salas de espera o en otros espacios en los cuales tenemos el bien más preciado para la lectura, tiempo, pero las condiciones distan bastante de las ideales. En esos casos, trato de compenetrarme pronunciando las palabras. Bajito, por supuesto, solo para mí. A veces me pregunto si quienes me rodean me verán con la ternura con que se observa a alguien que está aprendiendo a leer o con la perplejidad que experimentaba Agustín al contemplar a su amigo Ambrosio.
3
Hay un tipo particular de lectura en voz alta: la que hacemos con nuestros propios textos. Pronunciar las palabras es una herramienta valiosísima para la corrección, dado que los sonidos permiten detectar defectos como las aliteraciones, las rimas involuntarias, las cacofonías, las frases demasiado largas y el exceso de subordinadas. También ayuda a corroborar la naturalidad de los diálogos y, en general, a hacerse una idea mucho más clara del ritmo de la narración. Leer el texto en voz alta es casi como escuchárselo leer a otra persona. Casi como acceder a un texto ajeno.
Uno de los primeros cuentos de Flannery O’Connor se titula “La cosecha”. La genial autora estadounidense lo escribió cuando tenía veinte años. Cuenta la historia de una mujer que se sienta a escribir un cuento. En un pasaje describe:
“La señorita Willerton era muy partidaria de lo que denominaba ‘arte fonético’. Según ella, el oído era tan lector como el ojo. Le gustaba expresarlo de ese modo. ‘El ojo forma un cuadro —le había dicho a un grupo en las Hijas Unidas de las Colonias— que puede pintarse en abstracto, y el éxito de la empresa literaria —a la señorita Willerton le gustaba la expresión empresa literaria— depende de esos elementos abstractos creados en la mente y de la naturaleza tonal —a la señorita Willerton también le gustaba eso de naturaleza tonal— que registra el oído’”.
La escritora argentina Tatiana Goransky lleva ese precepto del “arte fonético” casi hasta el extremo (y digo “casi” porque el extremo no sé dónde está). Hace poco, en una entrevista, me contó que, mientras trabaja en una novela, sus sesiones de escritura comienzan con un ejercicio: leer en voz alta todo lo que lleva escrito hasta ese momento. Todo. Desde la primera página. Con esto tiene que ver, sin duda, el hecho de que, además de a la escritura, Goransky se dedica a la música: es cantante de jazz.
“Para mí cantar y escribir son maneras diferentes de contar una historia —explica—. Por eso, escribo de manera muy musical. Trabajo los textos como si fueran una partitura. Vuelvo a leer en voz alta todo el texto, y voy chequeando la cadencia y el tempo. Si hay algo que no funciona, vuelvo y desarmo. En voz alta, tiene que leerse casi como una partitura musical. Desde que empecé a hacerlo, me resulta mucho más fácil la corrección de los textos. Además, cuando uno vuelve a leerlo en voz alta, genera una distancia con el texto y descubre cosas nuevas. Es algo similar a lo que pasa con la gente que uno quiere o ve muy seguido. Tenemos una especie de imagen mental de quién es el otro, y me parece que es importante no quedarse con esa foto fija, porque la gente cambia. Y los textos también”.
4
Todo esto conduce necesariamente a una pregunta: si es tan importante la musicalidad de los textos, su cadencia y su tempo, su ritmo y sus armonías y su melodía, y para cuidar todo eso los creadores deben leerlos en voz alta, ¿no deberíamos leer siempre de esa manera? ¿No será que estamos desaprovechando, por leer en silencio como aquel obispo de Milán, un aspecto esencial de la literatura? Esto es más evidente en la poesía, en que esa musicalidad y esas formas son esenciales. La poesía sí o sí debe leerse —estoy convencido— en voz alta. Pero ¿y la prosa?
Un amigo cuenta una anécdota que para él fue un hallazgo y una especie de revelación: el pasaje del cuento “La lotería en Babilonia”, de Borges, en que se afirma que “había una letrina sagrada llamada Qaphqa”, tuvo que leerlo en voz alta para entender la alusión. El oído es tan lector como el ojo, escribió Flannery O’Connor a los veinte años, pero en ocasiones lo es más: el oído es mucho más astuto que el ojo para darse cuenta de que Qaphqa es otra forma de decir Kafka. Quién sabe cuántos otros hallazgos nos esperan en textos que hemos recorrido con los ojos, pero cuya naturaleza tonal sigue siendo un auténtico secreto.
(Buenos Aires, 1978) es periodista y escritor. En 2018 publicó la novela ‘El lugar de lo vivido’ (Malisia, La Plata) y ‘Contra la arrogancia de los que leen’ (Trama, Madrid), una antología de artículos sobre el libro y la lectura aparecidos originalmente en Letras Libres.