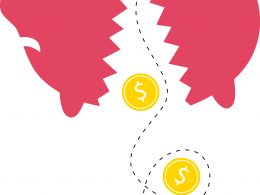Del otro lado de la espera
Uno de los aspectos que más me intriga acerca de la cuarentena es el cambio en nuestros sueños. La mayor parte de la gente con la que mantengo contacto está encerrada: muy pocos son trabajadores esenciales y la mayoría de mis amigos y familiares tiene insomnio, aunque llegan cansados a la cama. Cansados, aunque no hayan puesto un pie en la calle, cansados, aunque sus actividades se hayan reducido o cambiado. Agotados, porque desean mantener un nivel de producción semejante al anterior a la pandemia.
Exhaustos supongo yo, porque la espera nos exige reservas de paciencia y resignación, reservas que en los últimos años se han agostado porque la tecnología ha modelado nuestra relación con el tiempo. Que una noticia o un producto lleguen de forma instantánea al consumidor nos parece tan importante o más que la veracidad y la calidad. No sabemos esperar. Asociamos la espera con una suerte de incómodo derroche de tiempo y esta pausa ha resultado más larga, angustiosa y aburrida de lo que imaginamos.
Así, la gente se acuesta cansada e irritada, pero duerme mal y se despierta en la madrugada, muchos con la sensación de que algo importante se ha perdido, olvidado, roto.
Mi marido sueña que se le extravía el pasaporte justo antes de abordar un avión; mi hermana con que pierde un USB en el que tiene almacenada una investigación; una amiga tiene una pesadilla en la que va a comprar verduras, pero el supermercado es un laberinto. Recorre sin cesar pasillos de comida enlatada, licores, cosméticos, detergentes. Las verduras están en alguna parte, ocultas, quién sabe si móviles. Despertó angustiada.
Yo me despierto, sí, en la madrugada. Alerta, con una falsa sensación de energía que pasa rápidamente y me impide dormir bien de nuevo. Sueño que estoy bien de una pierna que me rompí a finales del año pasado. En los sueños estoy mucho más fuerte que en estos últimos años, mi cuerpo responde como el de una muchacha. Pero aun en el sueño sé que ese bienestar terminará en el accidente que tuve. Que no hay forma de evitarlo. Despierto muy compungida e interpretando el sueño de forma simple. Eso pasó y mis deseos no pueden cambiar el pasado.
Sueño con el mar, pero no con el mar de agua y sal, sino con la idea del mar, del Caribe para más señas, el mar de mi infancia. En el sueño estoy obsesionada con llegar a él, pero la logística del viaje es muy complicada: no hay camiones, la carretera es intransitable, todos los asientos en el avión están ocupados, no hay forma de llegar. La playa es el término de un viaje, de la espera, de la melancolía. El no poder llegar a esa playa imaginaria me provoca una frustración tan aguda que tiene algo físico, vagamente erótico.
De día no permito que la nostalgia del mar se apodere de mí. Es inútil. Pero al dormir estamos a merced de lo que tememos y deseamos.
En estas noches también hay quien desafía la cuarentena, contra toda lógica y sin la menor civilidad. El fin de semana hubo dos fiestas en el edificio de al lado. Es un inmueble vacío desde el temblor, con una terraza que alguien alquila para fiestas. La selección musical me pareció horrenda. Las favoritas de la noche fueron “Za, za, za, la mesa que más aplauda”; “Machuca” y la inefable “Ando bien pedo” repetidas una y otra vez hasta la una de la mañana.
A esa hora me ganó el enojo. Asomé la cabeza por la ventana y grité que por favor le bajaran al volumen. En respuesta, le subieron y gritaron “¡Chingue su madre el corona virus!”. Entonces comenzaron a poner los éxitos de Laura León. A mi esposo le dio risa la letra de “Yo no soy abusadora”, sobre todo un verso en el que alguien se queja de no salir a ni a la esquina, pero yo estaba de muy mal humor. Terminamos en el sofá cama de la sala, él, dormido; yo preguntándome una y otra vez, en un arranque de santurronería mezclada con sentido común, lo que esas mujeres que gritaban “¡Te manchas, Héctor!” y los hombres que berreaban con el micrófono en la mano, pensaban al organizar la fiesta.
Tengo ideas acerca de lo que pensaban. Lo pensamos todos, en ráfagas momentáneas: ya no quiero estar encerrado, qué interrupción de la vida, quiero bailar, quiero salir corriendo y no parar, yo qué sé.
Cuesta trabajo aceptar el encierro, el aluvión de malas noticias, la postergación indefinida de aquello que amábamos en nuestra vida diaria. Quizá dormimos mal porque sabemos que el cambio no durará lo que la cuarentena, sino mucho más: que ciertas modificaciones se quedarán entre nosotros. Nadie sabe la forma que tomarán esas alteraciones, en que áreas de la vida serán permanentes. ¿Volveremos a cenar en un restaurante abarrotado? ¿A dar clase a un salón lleno? ¿A besuquear a nuestros amigos en Año Nuevo?
Preguntas tan sencillas sobre asuntos tan triviales no tienen, por ahora, una respuesta clara. Nuestros sueños nos lo advierten: no sabemos la forma que tendrán las cosas. En la vigilia, esperamos.
Si algo tenemos que aprender es a esperar, de nuevo, como se ha hecho durante milenios, cuando la humanidad esperaba a que terminara el invierno, la guerra, la sequía. Cuando se esperaba a que el árbol floreciera, la mujer diera a luz, el niño se convirtiera en hombre. A que los dioses se manifestaran, muchas veces en los sueños.
Esperar y recordar que la palabra espera viene del latín sperare, tener esperanza. Y que la raíz indoeuropea de la palabra esperanza, la partícula, spe, significa expandirse. A esta minúscula sabiduría me aferro en las horas de aburrimiento y desánimo. Aquí estoy, sumergida en un torrente de tiempo distinto a cuantos he experimentado hasta ahora.
Intentaré expandirme.