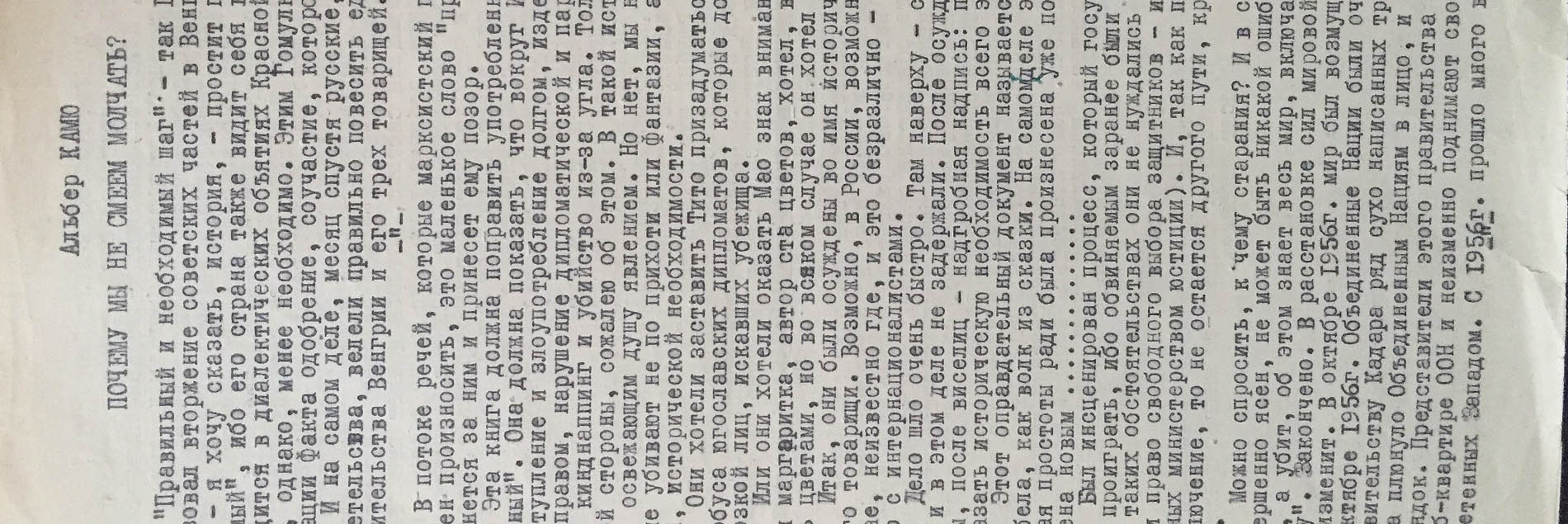¿Del confinamiento al confinamiento?
¿Habremos entrado sin darnos cuenta en la edad de la nostalgia? Con solo dos meses, hay tanto que parece tan lejano.
Extraño abrazar a mis hijas, Alma y Rebecca, extraño ir a comer con ellas al restaurante coreano del barrio, platicar sobre todo y nada, derivando sin límite espacial, al azar de nuestros pasos por las calles parisinas. Extraño ir al parque de enfrente y sentarme a leer bajo la sombra del joven tilo, cerca del espacio donde juegan los niños mientras se enfrascan las mamás en sus móviles, no lejos de la banca donde siempre hay adolescentes besuqueándose en vez de asistir a clase, y de esa otra donde cada verano un elegante anciano asiático, pecho imberbe al aire, toma el sol de 3 a 4 de la tarde. Extraño su rugosa mano cuando me saluda Denis, el siempre desvelado mesero del café de la esquina. Extraño las visitas quincenales a mi padre, compartir con él un té y algo azucarado, conversando sobre el ser y la muerte –siempre me habla de ella y de lo tranquilo que está en lo que se refiere. Extraño a mis compañeros actores de teatro, con quienes en un escenario catártico encarnamos batallas y amores, intercambiando sin ansiedad invisibles flujos delante de un público que goza en conjunto, para luego todos regresar a nuestro anonimato, repletos de resonancias poéticas. Extraño la intensidad colectiva de un rodaje, dirigida hacia la ilusión compartida más bella posible. Extraño sentir que las puertas del mundo me están abiertas. Extraño también quedarme en casa porque se me antoja, no porque algún diminuto, invisible y potente virus me amenaza allá afuera.
Pudo afirmar el político francés del siglo XIX Adolphe Thiers que “gobernar es prever”, pero el capo Maquiavelo ya lo predicaba: “la política es el arte de engañar”. A pesar del global naufragio sanitario, aferrados a sus índices de (im)popularidad, nuestros pretenciosos pretendidos príncipes contemporáneos han declarado uno tras otro que nadie podía imaginar tal pandemia.
Sin embargo, Casandras de todo tipo no faltaron.
Ya al final del cómico duelo entre Merlín y la malvada Madam Mim, en La espada en la piedra, la película de animación de 1963, el gran mago lograba vencer a la bruja transformándose justamente en un diminuto, invisible y potente virus. A esa añosa referencia infantil agreguemos un consecuente número de relatos de anticipación pandémica, de advertencias científicas a lo largo del tiempo, sin hablar de reportes predictivos de distintas agencias de inteligencia.
Y a pesar de todos esos oráculos, aquí estamos: confinados, cuando no en reanimación, cuando no muertos.
¿Porque de eso se trata, no? De la muerte.
De la amenaza de muerte viral y a corto plazo, que pesa sobre cada uno de nosotros y nos pliega a ser los obedientes carceleros de nosotros mismos; de la desaparición de nuestra manera de vivir, de desplazarnos, de trabajar, de relacionarnos los unos con los otros, de amarnos inclusive.
Hasta prueba de lo contrario, todos un día moriremos y todos consideramos valiosa nuestra vida. Sin embargo, la mayoría dejamos escurrir el tiempo, nuestra única verdadera pertenencia, como si la muerte no existiera, como si esa ineluctable cita fuese gemela del horizonte: siempre lejana, por más que nos acerquemos a ella.
El hecho es que no basta con saber intelectualmente de un riesgo mortal para ampararse de él con eficacia. Mientras el peligro no llega a ser tangible, la mente evita la molesta idea y nuestro instinto de supervivencia tiende a dormitar hasta la tardía hora de las batallas perdidas.
Por ejemplo: todos sabemos del cambio climático, de la desestabilización del medio ambiente por la actividad humana, de situaciones que se agravan en silencio y que una vez desatadas no podrán resolverse con mascarillas, gel o confinamiento, y cuyas consecuencias socioeconómicas, migratorias y letales serán mucho mayores que las del coronavirus.
¿Y qué vemos hoy? Gobiernos que, en nombre de salvar de la pandemia a la economía, otorgan sin condiciones a grandes empresas, no solo millones de dólares, sino también la puesta en tela de juicio de las escasas medidas para frenar la anunciada catástrofe ecológica; estados que criminalizan toda manifestación contra la industria petrolera, la rendición de legislatores a los lobbys del plástico, la renuncia a limitar el uso de pesticidas químicos, etc.
Cuando la temperatura del planeta aumente más aún, cuando empiece a faltar oxígeno en la atmósfera, cuando por la extinción de los insectos polinizadores y las repetidas sequías cunda la hambruna hasta los países del norte, compensarán probablemente la falta de precaución nuevas medidas coercitivas, que harán de la vida una no-vida, más aún que el presente confinamiento.
Por ahora, el covid-19 y nuestra falta de preparación para una pandemia nos ordenan quedarnos en casa, lo más inmóviles posible, como pangolines enroscados. Vaya ironía que usemos para sobrevivir la misma estrategia que usa cuando se siente en peligro el pobre animal que nos transmitió el virus.
Eso dicho, hay confinamiento y confinamiento.
Mi hogar no es muy grande, pero sí lo suficiente para no sentirme ahogado con mi pareja y mis dos gatos. El oficio de actor tiene pausas entre un proyecto y otro, que en general paso con gusto en casa. A pesar de todo, en vísperas de su fin, el confinamiento no me ha parecido tan rudo.
Otro cuento ha sido para quienes viven, por ejemplo, en un departamento de 40 metros cuadrados con tres hijos y un marido violento. O en un cuarto de un asilo de ancianos, sin más contacto humano que la enfermera que pasa diez minutos por la mañana y diez por la tarde, porque tiene demasiados pensionarios que atender. No es lo mismo tener la posibilidad de teletrabajar desde casa que presentarse al trabajo en plena epidemia por ser cajera de supermercado, personal sanitario, basurero, conductor de camión, etc.
((Durante el confinamiento francés, la violencia doméstica aumentó en un 40 %. Prácticamente la mitad de los 26,000 muertos por covid-19 en Francia fueron pensionarios de casas de retiro. Miembros del personal hospitalario pagaron con su vida la atención a los pacientes por la falta de equipo, luego de que el Estado francés hubiera agotado a lo largo de los años su reserva de mascarillas FFP2. El 2 de abril, apoyándose en el Alto Consejo de la Salud Pública, la ministra Elisabeth Borne declaró que los basureros no necesitaban mascarillas; dos de ellos murieron de covie-19 el día 15 del mismo mes. Los conductores de camiones, cuya labor permitió mantener el abastecimiento durante el confinamiento, tuvieron que amenazar con ponerse en huelga para obtener gel, mascarillas y dónde comer durante sus travesías.
))
Como otros países en estos pasados dos meses, Francia se dio cuenta de que eran los oficios más humildes, más desconsiderados, los más mal pagados también, puestos ocupados a menudo por mujeres, los que mantenían en vida al país durante el enclaustramiento. Cada día a las 8 de la noche, religiosamente se les aplaudió por la ventana: son los/las nuevos/nuevas héroes/heroínas tanto del país como de la comunicación gubernamental. Y en tiempos de guerra, los héroes son los que se sacrifican.
¿De guerra?
Sí: es lo que declaró el 16 de marzo le President de la République Française, Emmanuel Macron, al instaurar el confinamiento.
A medida que la cámara iba lentamente acercándose a su rostro, repitió guerra no menos de siete veces, para que indeleble marcara nuestro enfoque de la situación.
La anáfora llamaba a la movilización general, a la unión del país frente a la adversidad. También implicaba en filigrana aceptar como una fatalidad sacrificial las muertes connaturales a tal estado, marchar en orden detrás del jefe sin discutir, sin indagar las causas de semejante crisis sanitaria y su ya cuestionable gestión.
Tras homenajear a cada capa administrativa y a los agentes de los servicios públicos, a los que no había dejado de maltratar hasta fines de 2019, cerró su alocución con tono severo, expresión siniestra y un escalofriante: “el día de después no será un regreso a los días de antes”.
Todos los líderes proclaman hacer lo requerido para un pronto regreso a la normalidad. Pero sea cual sea la alta boca que pronuncia “normalidad”, algo suena desafinado.
¿Podemos esperar, tras esta crisis, algún después en sintonía con el medio ambiente, más en tono con la justicia social y la libertad individual? ¿O más bien la normalidad que invocan es la del dios Mercado, la de la ley de las multinacionales por encima de los estados, la de la compresión de los salarios y el aumento de los dividendos de los accionistas, la de la privatización dogmática de los servicios públicos, la de la vida contemplada desde un punto de vista exclusivamente contable, basada en el consumismo a ultranza, la del atascadero de automóviles, la de los cien mil (sí, cien mil) vuelos diarios, la del cerdo criado en Bretaña, rebanado en Polonia, empaquetado en Taiwán y vendido en Santiago, la del tratamiento de las reivindicaciones sociales por medio de enucleaciones, la del individualismo y la codicia como virtudes cardinales?
Visto que la crisis del covid-19 aparece como una excrecencia de esa falsa normalidad y que el confinamiento ha permitido sentir más que nunca la necesidad de otra normalidad, para no decir su urgencia, dudo que cualquier ciudadano sensato aspire a la primera…
Escribo estas hartas líneas el 11 de mayo, primer día del llamado “desconfinamiento progresivo”, decidido por Macron el 13 de abril, preparado a paso apresurado por el impreparado gobierno.
La ciudad sale de su letargo en un día asoleado pero frío. El tráfico derrama de nuevo por las calles su asqueroso rumor. Los cientos de joggers matutinos han desaparecido; los reemplazan tempraneras colas en la puerta de tiendas aún medio desprovistas. Si bien la mayoría de los comercios pueden retomar su actividad, cafés, restaurantes, cines, teatros, museos, parques, todos lo sitios de convivencia permanecerán cerrados por lo menos hasta el 2 de junio. Las escuelas abren, pero recibirán solamente quince alumnos por clase, que mantendrán entre ellos la distancia –inclusive durante un recreo que excluye cualquier juego de pelota– y estarán atentos a una maestra enmascarada. A pesar de las dudas sanitarias, confiados a las escuelas los niños, los padres podrán retomar el camino hacia sus puestos de trabajo. La mascarilla es también obligatoria en el transporte público, en el cual –inaplicable medida– los pasajeros deberán mantener un metro de distancia entre sí. La práctica de deportes colectivos sigue prohibida; las bodas aún tendrán que esperar, salvo “caso de urgencia” (¿un amor indomable? No: el matrimonio in extremis de un soldado antes de su partida a una zona de conflicto).
Un centímetro más arriba de las al fin llegadas mascarillas (declaradas primero inútiles, por no estar aprovisionadas las reservas del estado), las miradas comparten una discreta alegría, matizada con angustia: sabemos que salimos del encierro, no porque hayamos vencido al “enemigo invisible”, sino porque la economía del país no puede soportar sin colapso más de dos meses de parálisis. El virus ha sido frenado, sí, pero sigue saltando de una persona a otra y, aunque las cifras hayan ido bajando gracias al confinamiento, el anuncio del número de muertos continúa siendo una monocorde cita cotidiana.
Sin embargo, insensatos jóvenes parisinos, ávidos de ver a sus amigos y familiares fuera de las casillas de Zoom, se aglutinan en esta primer desconfinanda tarde al borde del río Sena y del Canal Saint-Martin, celebrando con vino, cerveza y botanas la nueva Liberación de París.
Se puede, hasta cierto punto, comprender ese imprudente momento de candor: en los dos meses que duró el confinamiento, la mayoría de los franceses se mostró seria y responsable quedándose en casa y, por tan arriesgados que sean, distan mucho esos picnics de las desesperadas orgías durante la peste medieval.
“Dado que se nos puede apelotonar en el metro para que vayamos a trabajar”, se dirán quizás los incautos, “¿por qué no podríamos compartir un trago después, al aire libre? ¿Acaso no eximió el gobierno a las aerolíneas del distanciamiento a bordo de los aviones, para que puedan volar con un 100% de pasajeros a bordo y preservar así su modelo económico? ¡A cada cual su incoherencia!”
La fiesta no dura. En las pantallas noticieras de la noche, el indignado ministro del Interior anuncia que, a partir de mañana, estará prohibido en esas zonas el consumo de alcohol. El estado de urgencia sanitaria, suspensivo de ciertos derechos, ha sido prolongado por lo menos hasta el 10 de julio, las fronteras permanecerán cerradas, no se puede viajar al interior del país más allá de cien kilómetros y es perenne el vuelo de flamantes nuevos drones policiacos, que gritan órdenes de dispersión.
Hay dos maneras de considerar este momento: “la jaula es más grande, pero seguimos encerrados” o “seguimos encerrados, pero la jaula es más grande.”
Cuestión de punto de vista.
Peor es el enclaustramiento de las mentes que ha impuesto el gobierno chino a su población, por medio de la “inteligencia” artificial. Peor es el confinamiento de la población palestina en Gaza, de la cual el mundo aparta la vista. Peor la condición de las mujeres a las que se les impone el burka.
La presente crisis nos ofrece la oportunidad de interrogarnos nuevamente sobre hacia dónde va el mundo y hacia donde quisiéramos que fuera.
Shimon Peres decía que ser optimista o pesimista no cambia nada: la única diferencia es que el optimista duerme mejor, porque está convencido, como a su vez decía Victor Hugo, que la utopía es la verdad de mañana.
Me permito agregar: a condición de no quedarnos dormidos.
Mientras tanto, Alma, Rebecca y yo nos dimos cita en la plaza Voltaire. Alegres sin medida de poder al fin reunirnos nuevamente, escogemos para pasear calles arboladas sin demasiada animación, charlamos con ligereza de cocina, del cine de Eric Rhomer y de la Nouvelle Vague. Deliberadamente nos negamos a evocar la pandemia.
Tras un par de horas nos tomamos una torpe selfie juntos y, al despedirnos, no podemos evitar un temerario y tierno abrazo.
Casi un regreso a la verdadera normalidad.
es actor y director de teatro. Escribió el libro Manual de codicia (Empresa Activa, 2019).