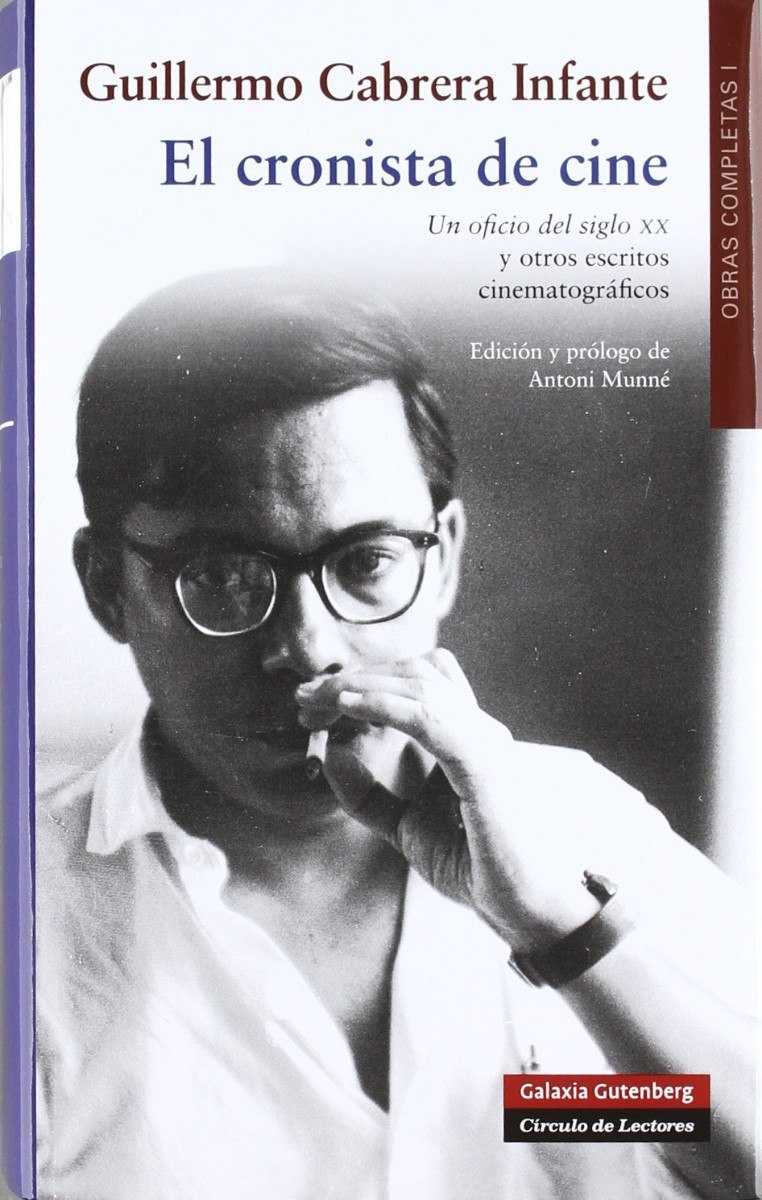El Carnaval ha muerto. No es ninguna primicia, pero se comenta poco. Después de una pertinaz existencia en la que cobró todo tipo de nombres –Antesterias, Sacaea, Saturnales, Entruejo, Charivari, etc.–, murió tras ser capturado por el espíritu de gravedad y obligado a ser cómplice del más prodigioso de los asesinatos, el que encontró a Dios como víctima. Ya sabían bien los solemnes conspiradores aquello de que “no con la ira se mata, sino con la risa”, así que contra su propia naturaleza levantaron un magnífico escenario en el que se acopló hilaridad y terror, y durante un diluvio de desperdicios conjurado por el furor del pueblo, entre cánticos y temblores, bailes y sangre, burlas y estupor, concretaron el deicidio. La última auténtica invocación de Momo se tornó entonces plataforma de ejecución y sepulcro, de Dios y del invocado, porque, de un modo análogo al que la profanación necesita lo sagrado, el Carnaval depende de una experiencia religiosa del mundo.
Ciertamente, no es inusual que las celebraciones carnavalescas, que entre sus divinos ancestros cuentan con un caníbal filial, cobren víctimas mortales, y ni siquiera es inédito que entre estas ya estuviera Dios: aquella martirial coronación del Nazareno, preámbulo de su muerte en una cruz que hacía las veces de sitial, era la materialización de la entronización de lo irrisorio, el más importante de los rituales de este tipo de festividades. No era necesaria la erudición de los teófobos para tener noticia de este antecedente criminal, y él bastaba para motivar el rapto y uso del Carnaval. Sin embargo, algo en el diligentemente examinado expediente del rehén inquietaba y llamaba a la cautela, algo que, por lo demás, se advertía de forma ejemplar en la historia de aquella archiconocida crucifixión: nada en él muere de una vez por todas. El poder mortífero de la jarana popular siempre tuvo la forma de una famélica anciana, guadaña al hombro, cuyo vientre era una protuberancia de carne, lustrosa por hiperinsuflación de vida, que se extendía frontalmente unas veinticuatro pulgadas desde el hueso púbico. La muerte carnavalesca venía preñada y, siempre que durante una feria tomó una vida, expulsó de sus entrañas la renovación de lo tomado. Los verdugos no podían, por tanto, dejar que la fiesta siguiera su curso natural, no era suficiente que la hoja metálica de la esperpéntica anciana cayera sobre el pescuezo de todo dios; para impedir la resurrección, debían también acabar en el momento oportuno con la existencia del tan aciago como grávido Carnaval.
Para no dejar cabo suelto, todavía urgía que las pulsiones divinizadora y carnavalizante de los hombres, ansiosos de un nuevo becerro dorado y de una parranda a la altura, no quedaran errantes y sin objeto. Las víctimas debían ser reemplazadas de inmediato por tecnologías que permitieran una adecuada dirección de las almas: Dios por un portentoso e inmunizador artefacto devorador de libertades y la caótica madre de su potencial resurrección por fiestecillas domésticas, de las que Caro Baroja dirá que se encuentran más próximas a los cumpleaños de la abuelita que a las antiguas celebraciones anómicas. Por supuesto que ante tal sucedáneo la pulsión carnavalizante no pudo ser saciada; ni los cándidos festivales de música al aire libre, ni los coloridos desfiles de Río, ni el fetichismo folclórico de las fiestas patrias, ni los mercantilizados espectáculos deportivos, ni, aún menos, el carrete de fin de semana lograron apaciguar el anhelo de la nueva venida de Momo. En el interior de cada hombre aún yacía un idólatra del caos jovial, un nostálgico de las imágenes reflejadas en los espejos cóncavos de los circos, un propagandista de la escatológica inversión del mundo, un voyeur del universo teratológico, un fanático de las hogueras que congregan al pueblo eufórico.
Y ante este fervor anidado en las vísceras del pueblo el dios del Carnaval tuvo que volver de la muerte. Bien es cierto que no estaban dadas las condiciones habituales para el nacimiento y subsistencia del pequeño Momo: la tierra de lo sagrado del que surge había sido salada y el celo religioso, que es el oxígeno que respira, fue desplazado por el tufo cívico. Pero el dios de la chanza hizo de su propio resurgimiento una travesura. Sin un clima propicio para su algarabía, sin un marco hierático que transgredir, sin una concepción litúrgica del mundo que caricaturizar, sin una devoción por lo alto que se pudiera degradar, sin nada respecto a lo cual valiera la pena ser la excepción, Momo brotó del interior de la desangelada maquinaria del Estado moderno, cambió pronto el marotte por el cetro de mando, colgó sobre su ridícula figura la banda presidencial y, sacudiendo el puño al aire, pataleando sobre la madera del estrado, exhibiendo rabiosamente la dentadura, bramó al pueblo exaltado: “¡Yo soy la norma!” He aquí la génesis nunca contada del jarryano Padre Ubú, no otra sino la de la normalización del estado de excepción carnavalesco.
Ya no cabe, por tanto, añorar las elecciones populares del rey tonto, o loco, o irrisorio, en cualquier caso grotesco, durante las ferias; ni las órdenes, tan lúdicas como arbitrarias, de los soberanos saturnalicios; tampoco a los bufones entronizados ministrando durante el entruejo los juicios ordálicos contra los aguafiestas, chivos expiatorios de la cultura popular; ni siquiera el permiso, o más bien la obligación, de ser necio, de presumir la propia estupidez, de disparatear como Breton habría querido disparar, de militar la sinrazón, así como de condenar el sentido común, ridiculizar la inteligencia, mancillar la moral y humillar la belleza. Estamos, al fin, bajo el signo de Momo, por lo que su rito más distintivo, la coronación del bufón, no apenas se encuentra vigente, sino que solo con mucha dificultad es concebible una alternativa. En las cabinas de sufragio votamos con sonrisa morbosa a nuestro inadmisible reyezuelo carnestoléndico con el mismo espíritu que se vandalizan las puertas de los baños públicos. Eligiéndolo nos vengamos del aburrimiento y el desencanto al que nos condenó la racionalidad política moderna, más despiertos que nunca exigimos un opio que nos permita soñar lo imprevisto, reclamamos el triunfo de la “grande ilusão do Carnaval” y un nuevo gran espectáculo en el que se haga probar a los deicidas una cucharada de su propia medicina.
Hoy cosechamos los frutos de nuestra morbosidad y vemos desfilar un sinfín de criaturas presidenciales ante las cuales el Bestiario tropical de Alfredo Iriarte y toda la “novela del dictador” del “boom latinoamericano” parecen folletos informativos de granjas recreativas para niños. Tenemos un opulento payaso naranja, muy recurrente en la “telerrealidad”, que tuvo el mérito de impulsar el más estrafalario de los asaltos que se hayan hecho a una edificación administrativa; un hilarante boina roja, cantarín y cuentachistes, obsesionado con el poder carnavalesco de indiferenciar lo público de lo privado; un autodenominado “rey filósofo”, parodia de la figura platónica, que tuvo la generosidad de regalarle al mundo el espectáculo del mal degradado a una coreografía de fantoches manipulados por titiriteros en uniforme; un arlequín maníaco dado a la conversación interespecie que, blandiendo una motosierra, presentó como promesa de campaña reducir los organismos del Estado a escombros ejemplarizantes; un grandulón amostachado con la gracia de un gigantillo de feria que baila salsa cabilla sobre los restos de sus víctimas; un beodo charlatán, encarnación de los topicazos repetidos en los pasillos de las facultades de ciencias sociales por estudiantes eternamente estancados en el segundo año de carrera, con ínfulas de intelectual gracias a las cuales consigue ser la perfecta caricatura de la alta cultura; un mesías tabasqueño que, bajo el delirante pretexto de ser el cuerpo en el que se acoplan la voluntad del cielo y la del pueblo, pretendió obviar toda mediación nómica; un milico matonzuelo que conjugó en el estrado la cháchara misógina y homofóbica de cierto tipo de baretos populares con una llamativa fijación por lo genital y sus excreciones, todo aquello que Bajtín denominó “lo bajo material”.
Sabemos que en otros tiempos los bufones, esos vehículos permanentes del espíritu popular, también estaban muy vinculados al poder, no solo por su eventual coronación durante las fiestas periódicas, sino también por su lugar en las cortes, a pocos pasos del trono. Y su función se explica precisamente en la oscilación entre estos dos locus, en el desplazamiento de las formas retóricas de las tabernas y los mercados al territorio donde el gobernante exhibe su regia condición. De este modo, las palabras del pueblo eran por fin escuchadas en las esferas en donde se administraba el poder político gracias a un pacto de franqueza en el que se le permitía a un loco pintoresco esgrimir su afilada lengua. A la primera oportunidad la osadía de este era premiada por las humildes gentes haciéndolo soberano del jolgorio anómico por algunos días. Los bufones se convirtieron así en el envés tradicional del rey, la otra cara de la moneda monárquica, la posibilidad de un contrapoder en el que las fuerzas de la sinrazón, la grosería, la carcajada y la estupidez se impusieran en alguna medida a la cultura oficial, formándose así una dupla que marcará la historia de Occidente, la del rey y su bufón. Pero, tal como Dios y el Carnaval, sucumbieron la realeza y la bufonería; y dado que el divino Momo ha resurgido como soberano, ha aparecido el mandatario bufo. El lugar de la antigua dupla ha sido ocupado por una quimera siniestra, despótica, impermeable a la razón e inmune a la burla desenmascaradora, combinación que aún nos hace sentir atónitos y desprovistos.
El Carnaval ha vuelto. No es ninguna primicia, pero se comenta poco. ~