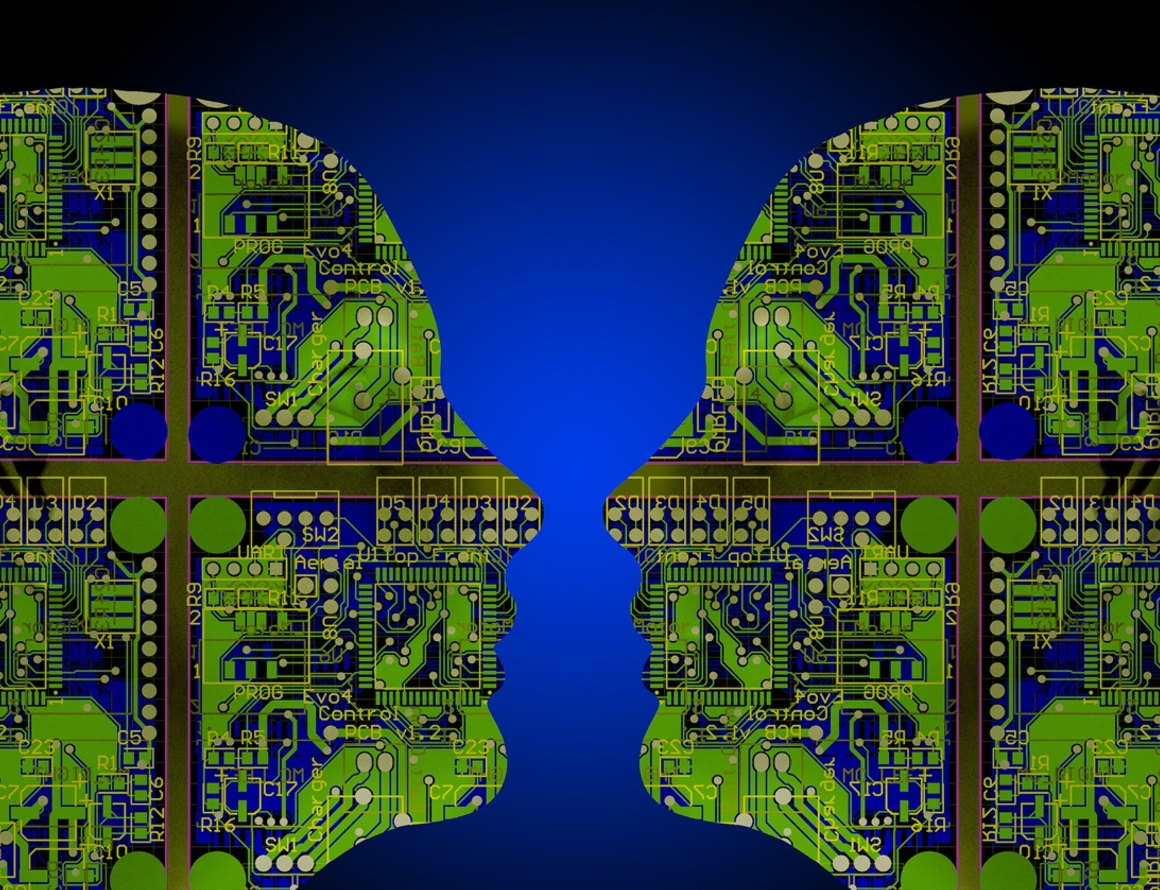A principios de este año, un ingeniero de Google llamado Blake Lemoine apareció en los titulares de los medios por una afirmación particularmente descabellada: después de entablar una conversación con un algoritmo altamente sofisticado llamado LaMDA decidió que aquella Inteligencia Artificial (IA) era verdaderamente un ser sintiente y como consecuencia merecía personalidad jurídica. Lemoine fue despedido después de hacer esta afirmación y casi todo el mundo ha concluido que estaba equivocado. Sin embargo, esta declaración claramente errónea ha generado una avalancha de artículos, muchos de ellos cuestionando “¿y si no lo estaba?”.
La atención que se le ha dado a este caso no es sorprendente. Un siglo de ciencia ficción es suficiente para demostrar que estamos fascinados con la posibilidad de crear auténtica vida artificial. Sin embargo, hay que reconocer que hasta ahora los anuncios sobre la aparición de nuevas tecnorreligiones han tendido a ser meros castillos en el aire, sin el interés popular ni la capacidad de permanencia a largo plazo con la que sí cuentan los movimientos normalmente clasificados como religiones. La muy publicitada Iglesia de la IA de Anthony Levandowski, fundada en 2015, cerró oficialmente el año pasado (¿cierran las religiones?) después de varios años de inactividad. Los sacerdotes robots, que han aparecido en varios países, son un excelente tema de conversación durante la cena, pero se ha exagerado mucho sobre su funcionalidad (están más cerca del muñeco Elmo Cosquillas que de GPT3), y deben su existencia no a una demanda masiva, sino a unas pocas personas de carácter muy particular, por lo que siguen siendo prototipos. Parafraseando un viejo chiste judío: a nadie le importa si soñaste que eras un líder de cien hasidim. Nos importa si cien hasidim soñaron que eras su líder.
La cobertura de estas historias, que en realidad son pequeñas, perpetúa la narrativa centrada en la tecnología de que todo es “sin precedentes”. Pero, durante literalmente siglos, muchas tradiciones religiosas han estado considerando la posibilidad de que haya seres sintientes no humanos, y los algoritmos vivientes son solo una manifestación de preguntas más amplias y profundas: ¿qué nos hace singularmente humanos? ¿Cuánta humanidad debe exhibir una entidad para que la tratemos como una persona?
Reformular la pregunta de LaMDA de esta manera es como salirse de una tranquila lateral para entrar a una autopista y, de repente, encontrarse con cuatro carriles de tráfico. Resulta que existe un buen número de entidades que tienen un reclamo válido para ser consideradas personas, y, de hecho, algunos de estos reclamos se han tomado muy en serio. En los márgenes de esta discusión están los extraterrestres y animales. Tan solo tres días después de que el Washington Post informara sobre las declaraciones de Lemoine, el tribunal más alto de Nueva York dictaminó que Happy, un elefante en el zoológico del Bronx, no puede ser considerado una persona, a pesar de la evidencia científica de que ella y un puñado de otras especies experimentan un sentido de autopercepción. Unas semanas antes de eso, el Congreso estadounidense tuvo audiencias para discutir sobre objetos voladores no identificados por primera vez en medio siglo. Aunque fue en gran parte para evaluar sus posibles implicaciones en la seguridad nacional, en el proceso hizo mucho más aceptable la posibilidad de considerar con seriedad la evidencia de vida extraterrestre.
En medio de estos extremos, por supuesto, está el aborto. A raíz de la reciente decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos sobre el aborto, los conservadores alrededor del país han propuesto la noción de la “personalidad fetal”, según la cual incluso los óvulos fertilizados conservarían la misma protección legal que los seres humanos. Si se promulga, dicha legislación permitiría que los proveedores de servicios de aborto fueran procesados como asesinos y podría amenazar la fecundación in vitro, así como poner en peligro a las mujeres en situaciones donde claramente el embarazo ponga su vida en riesgo. Los estados de Alabama y Georgia ya aprobaron leyes que clasifican a un feto como una persona, y es poco probable que una Suprema Corte conservadora dictamine que tales leyes son inconstitucionales. Sin embargo, a pesar de su éxito legislativo, la personalidad fetal no logra captar la complejidad del desarrollo del feto, incluidas las cuestiones de viabilidad o incluso la conciencia de la existencia del propio feto en las primeras semanas. Además, sus defensores han mostrado muy poco interés en explorar sus implicaciones legales para los impuestos, inmigración, el censo, o incluso para usar el carril para vehículos con más de un pasajero. Como resultado, es difícil discutir sobre la personalidad fetal como una cuestión filosófica separada de su uso como estrategia legal para vigilar los cuerpos de las mujeres.
El aborto, así como la Inteligencia Artificial, ejercen una poderosa fuerza gravitacional que hace que parezca imposible mencionarlos en una conversación sin que se vuelvan el centro de atención. Pero la verdad es que todos estos debates, incluso aquellos sobre extraterrestres y animales, involucran una idea más amplia y a la cual vale la pena dedicarle tiempo: que las cosas que consideramos singularmente humanas en la práctica pueden compartirse con seres de otros mundos, seres que encontremos en nuestros algoritmos, seres humanos en forma gestacional, o incluso criaturas junto a las que hemos vivido durante mucho tiempo, pero que hemos subestimado. En los medios, estos han sido tratados como temas separados, pero desde una perspectiva religiosa, han estado conectados durante un largo tiempo.
Todas las religiones le dan un enorme valor a la vida humana. En el judaísmo, que yo estudio, este valor se origina de la idea de que los seres humanos fueron creados a imagen de Dios, lo que significa que nuestro valor está conectado a algo –el qué es exactamente ese algo es tema de intenso debate– esencial para ser humano.
Ahora bien, existe una manera de interpretar esta idea de forma que los seres humanos solo sean importantes en la medida en que sean únicos. Una interpretación en la que habilidades como el razonamiento, la autoconciencia, el habla, y la creatividad son las cosas que nos separan de otros organismos. El problema es que hacer que el valor dependa de la singularidad es bastante arriesgado, porque garantiza que el valor humano sea atacado cada vez que un organismo o algoritmo nos sorprenda haciendo algo “humano”. Cuando esas cosas suceden, cuando una computadora crea una obra de arte impresionante o un elefante manifiesta un estado de duelo interno, la única forma de lograr que los humanos se sigan sintiendo especiales es cuestionar los resultados: “Cierto, una computadora pintó una imagen sorprendentemente hermosa, pero ¿eso es lo que los humanos realmente hacen cuando pintan?”. Dudamos sobre estas eventualidades mientras redefinimos, silenciosa pero persistentemente, lo que nos hace humanos, reduciendo así los límites de la humanidad a aquellas cualidades que (pensamos) están a salvo de la imitación.
Este no es un juego divertido porque no hay forma de ganar. El escepticismo permanente hacia la personalidad de los animales, los algoritmos y los extraterrestres puede ayudarnos a seguir sintiéndonos importantes a nuestra manera por un momento, pero hace que el concepto de “humano” no sea más que una cadena de islas desconectadas que se hunden lentamente bajo las olas cada vez que una computadora o un animal hace algo impresionante. Más allá de eso, está el peligro muy real de que reducir el significado de “humano” literalmente podría deshumanizar a las personas que no encajan en la nueva definición. Si el trabajo de una persona puede ser replicado por una máquina, o incluso si esperamos que las máquinas lo repliquen pronto, ese trabajo sin duda tendrá menos respeto. Para probarlo no es necesario buscar más allá del Mechanical Turk de Amazon, nombrado así sin una gota de ironía. Por razones similares, los argumentos a favor de la libertad de elegir tienden a centrarse en afirmar la autonomía corporal femenina en lugar de negar que los fetos tengan humanidad. Uno de los pocos filósofos que ha defendido el acceso al aborto argumentando la falta de capacidad cognitiva y autoconciencia del feto también permite explícitamente ciertas formas de infanticidio.
Los pensadores judíos no se van por este camino, en absoluto. Para muchos rabinos, los humanos son valiosos sean o no únicos. Que otros seres compartan algunas de nuestras características humanas “esenciales” no es una mera posibilidad, sino una realidad: en verdad compartimos estas características con algunos seres no humanos. Pero en lugar de apartarse y protegerse de esta noción ampliada de humanidad, los rabinos han estado históricamente muy abiertos a la idea de una conciencia no humana y han tendido a ver los paralelismos entre humanos y no humanos como una excusa para tratar mejor a los no humanos.
La evidencia de su postura no es difícil de encontrar. Pensemos en los demonios, por ejemplo. En la literatura rabínica, los demonios no son inherentemente malos; son seres mortales con albedrío, a veces imaginados como la descendencia no deseada de los seres humanos, y su existencia no plantea amenazas existenciales al valor humano. Los rabinos también registran la existencia de un animal llamado “el hombre del campo” que se parecía tanto a los seres humanos (un rabino moderno especuló que era un orangután) que su cadáver era digno de ciertos honores que recibían los muertos humanos; los rabinos alemanes medievales hablaban de vampiros y hombres lobo, a veces incluso leyéndolos en la Biblia, sin preocuparse por lo que podría implicar su existencia.
En cuanto a los seres que no son imaginarios, los pensadores judíos, como muchos grupos defensores de los derechos de los animales en la edad moderna, han tendido a valorarlos de acuerdo con un gradiente, donde los animales están por encima de las plantas y las plantas por encima de los objetos inanimados. La razón es que, en algunas líneas de pensamiento, todas estas creaciones tienen alma. El alma humana está compuesta por más piezas, pero comparte mucho con otros seres. Tanto en la Biblia como en el Talmud, las personas son criticadas regularmente por tratar mal a los animales y la crítica ocasionalmente proviene de los propios animales.
La aceptación de otras formas de vida incluso se ha extendido a la vida en otros planetas, lo cual tiene el potencial de afectar nuestra percepción de la importancia humana de manera radical. Tanto los pensadores judíos como los cristianos se han mantenido bastante abiertos a la posibilidad de vida extraterrestre, y algunos incluso argumentan que un universo bien diseñado debería ser mucho más completo. “¿Quién se imaginaría”, escribió el poeta medieval Jedaiah Bedersi, “que un fabricante sabio prepararía herramientas para diez mil talentos para formar una aguja de hierro?” Mientras que algunos rabinos modernos –entre los que destaca el rebe de Lubavitch– se han resistido a la idea de que los extraterrestres puedan tener libre albedrío o agencia, otros han abrazado la idea por completo.
El ejemplo más poderoso de todos es el golem. El golem medieval no es un proto-robot y no es una parábola sobre el poder descontrolado. En cambio, es algo mucho más radical: es una persona, alguien que nace con el único propósito de demostrar que los humanos, así como Dios, son lo suficientemente poderosos como para crear vida. Que los humanos y los golems sean esencialmente lo mismo es todo el punto. Para los rabinos, los humanos también son una inteligencia artificial, tan así que la primera criatura en ser llamada golem fue Adam. En lugar de disminuir el valor humano, la posibilidad de hacer golems implica que las personas aprecien su verdadero poder y actúen en consecuencia.
Las discusiones sobre extraterrestres, golems y animales se encuentran en partes muy diferentes del pensamiento judío. Lo que las une es la creencia en que el valor humano es axiomático y que es precisamente debido a nuestro indiscutible valor que nuestro instinto debería tender a expandir la idea de lo que es humano cuando lo reconocemos en los demás. Esta idea tiene un corolario muy importante: debido a que el valor humano es la base para valorar a estos casi humanos, este último nunca puede reemplazar al primero en importancia. En otras palabras, este modelo nos permite ser abiertos al definir qué o quién es la humanidad, y al mismo tiempo, resuelve las preocupaciones de que nuestro propio valor pueda perderse en el proceso.
Hace décadas, el filósofo Peter Singer propuso la idea del círculo moral, en la que argumenta que nuestra noción de humanidad finalmente se ha expandido para incluir personas de todas las razas y clases, pero que en el futuro debería incluir máquinas, animales, e incluso plantas. Esta transformación no ocurrirá mágicamente; las personas reales deben estar de acuerdo con esto y necesitan que la transformación venga con una narrativa plausible sobre por qué está sucediendo hasta ahora. El lenguaje religioso, con su énfasis en el valor humano como idea central e inquebrantable, es una lente útil a través de la cual podemos tener una conversación que trascienda, pero que no reemplace, las fronteras de la inteligencia artificial, la ética, los derechos de los animales, y quizás incluso del aborto. Si todas las señales indican que estamos entrando en una era en la que se cuestiona en qué consiste ser una persona, deberíamos dedicar al menos algún tiempo a intentar comprenderla como tal.
Este artículo es publicado gracias a una colaboración de Letras Libres con Future Tense, un proyecto de Slate, New America, y Arizona State University.