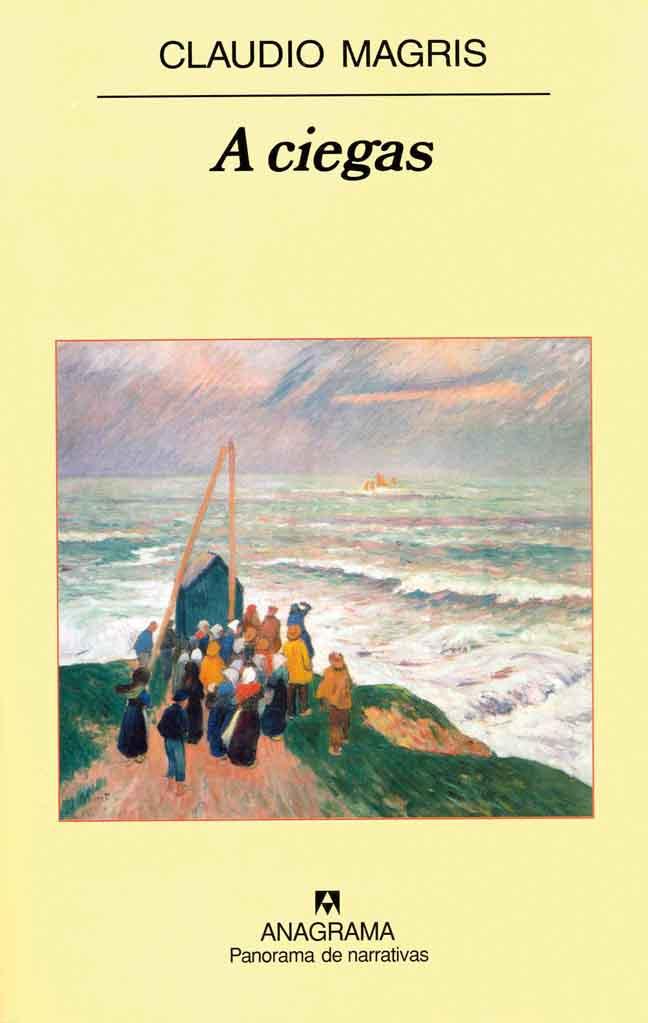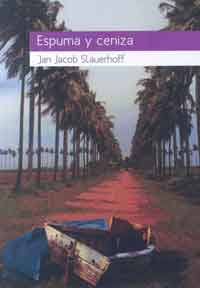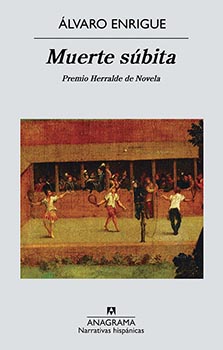En
A ciegas, título
que es cualquier cosa menos misterioso y oscuro, Claudio Magris
cuestiona varias convenciones de lo que se suele entender por novela,
y en particular lo que podríamos llamar elmarco: qué
es lo que sujeta una historia, qué la limita, qué la
une a la tierra… y a nosotros, sus lectores. Y en su propuesta de
pacto con el lector, que no otra cosa es la lectura, el escritor
parece confiar sobre todo (parece
porque nada es evidente en este libro) en la capacidad del
lector de completar aquello
que le proponen.
Aunque
eso ocurre con cualquier lectura, en ésta se pide un esfuerzo
suplementario a un tipo de lector que no puede ser sino el activo
(“macho”) que
Cortázar reclamaba frente al pasivo (“hembra”).
Y los requisitos que se le piden es, primero, haber
cursado los cuatro primeros años de una asignatura que
podríamos llamar Antropología
del Izquierdismo y Reflexión tras el Desastre, y
segundo, aceptar, como sustancia del último curso, la alusión
a todo ello, más que como una narración o una
teorización, como un modo literario de reflexión.
Viniendo de un ensayista, sobre todo –si es que tales distinciones
tienen todavía suficiente relevancia en estos tiempos de
escrituras mestizas-, esa búsqueda
más que propuesta de
una nueva forma de reflexión es quizá lo más
interesante del libro. Que sin embargo me ha recordado sin pausa la
melancólica conclusión de Faulkner según la cual
toda obra de arte está condenada al fracaso y lo que hay que
apreciar es la ambición que impulsa ese fracaso inevitable.
Pues bien: en Magris, sin duda, la ambición es alta, al menos
la de la idea del
libro. No sé si tanto el humilde trabajo de albañilería
que me parece indispensable en cualquier gran proyecto narrativo.
“A
mí lo que me interesa es que se hagan las revoluciones, no
quién las hace” (p. 60), dice uno de los dos personajes
centrales de este libro bicéfalo (aunque también la
definición de personaje es aquí problemática).
Pero este programa que sin duda podría estar pleno de sentido
común para un libro, no es tan evidente si se recuerda que,
nada más empezar el libro, se dice: “… todo el mundo
falsifica la revolución, borrones de rencor y mentira sobre
quien ha intentado liberar el mundo” (p. 20) y, un poco más
adelante: “no es culpa mía: con todas estas preguntas que se
amontonan, también las respuestas se enredan” (p. 41), en lo
que, sin pretender utilizar una trama para imponer una teoría,
como se hace tan a menudo en la crítica, es lo que parece
adelantar el contenido de la obra, o por lo menos la estructura: 92
capítulos, varios de una página, uno de ocho líneas
–una vuelta de tuerca desde la misma estructura atomizada,
pero mucho más informativa de El
Danubio–, y cada uno de ellos con bastante autonomía,
por no decir indiferencia, hacia cualquier cosa que pueda parecer
narración o reflexión continuada sobre lo que se
propone.
¿Qué?
Pues –de un modo muy alusivo– ciertos momentos en la vida de dos
personajes, mestizos y viajeros: Salvatore Cippico, que cuenta desde
su vejez e internado en un asilo después de haber militado en
el Partido Comunista, combatido en la guerra de España, pasado
por Dachau como partisano y luego por otro campo por disidente
comunista, antes de emigrar a Australia; y Jorgen Jorgensen,
personaje con una vida no menos tumultuosa… y simbólica.
Pero es falso resumir así trama y personajes pues tal resumen
no tiene nada que ver con el espíritu del texto, que es sobre
todo fragmentario y, con ciertos hallazgos poéticos,
históricos y hasta humorísticos (irónicos sobre
todo), parece eludir cualquier tipo de continuidad al uso y proponer
esas ráfagas como densas y no tan densas parábolas. Y
para contar, a su modo, el fracaso del idealismo solidario más
aún incluso que el de la izquierda: “Desde hace tres mes
meses el Partido, medida de todas las cosas, y la patria de los
trabajadores sólo existen en la Mir,
en esta nave que navega en los espacios infinitos, y en
el espacio finito de mi cabeza, la cabeza de Seguei Krikalev, último
y único ciudadano de la urss. Por consiguiente soy el Todo, el
Partido, el Estado, hundidos en la oscuridad de mi papilla cerebral,
lodo primordial en fermento, aguas fecundadas por los genitales de la
revolución que allí arriba se ha castrado con su propia
hoz” (p. 231). Ocurre que estas recreaciones
históricas, en ocasiones evocadoras y poéticas,
conviven con otras que no superan la mera erudición o el
tópico, como las relativas al “No pasarán” de la
guerra de España.
¿Qué
es lo que hace que un escritor, y sobre todo uno que antes no lo ha
hecho, se meta en un proyecto escogidamente hermético? Porque
en A ciegas las
tramas y personajes aquí esbozados conviven además con
otras historias y personajes que sólo pueden reunirse en el
relato de un demente, un anciano senil, o ambas cosas. Claudio Magris
se emparenta aquí con los libros del editor Roberto Calasso
(mitología, erudición y abstracción de la
Historia), y dentro de una por otra parte abigarrada tradición
hermética que va del Finnegans
Wake de Joyce al Oficio
de difuntos de Cela o a los edificios del contemporáneo
David Foster Wallace, que a fuerza de ultrarrecontrahiperrealismo, y
en enormes cantidades, terminan difuminando historia, personaje e
intención, tesis o ensayo. No así con el hermetismo de
un Samuel Beckett, por ejemplo, pleno de sentido,
pese a todo, de humanidad y de humor. La lectura de este
Magris me ha recordado –no llega tan lejos, pero me ha recordado–
la esforzadísima lectura de los escritores del primer Nouveau
Roman, cuando, hijos estructuralistas del marxismo, sus oficiantes
pretendían degollar el personaje y la trama que definen la
novela burguesa,
producto definitorio por excelencia, a su juicio, de la sociedad que
había engendrado y permitido Auschwitz. Bien, todo parecería
indicar que tal revolución se reveló utópica, o
por lo menos desbarrancó. Pero a juzgar por el escepticismo
hacia trama y personaje, y sobre todo la pasión por contar con
ideas, sin casi colores, emociones ni sensualidad, se diría
que el frío, en Magris, se conserva. ~
Pedro Sorela es periodista.