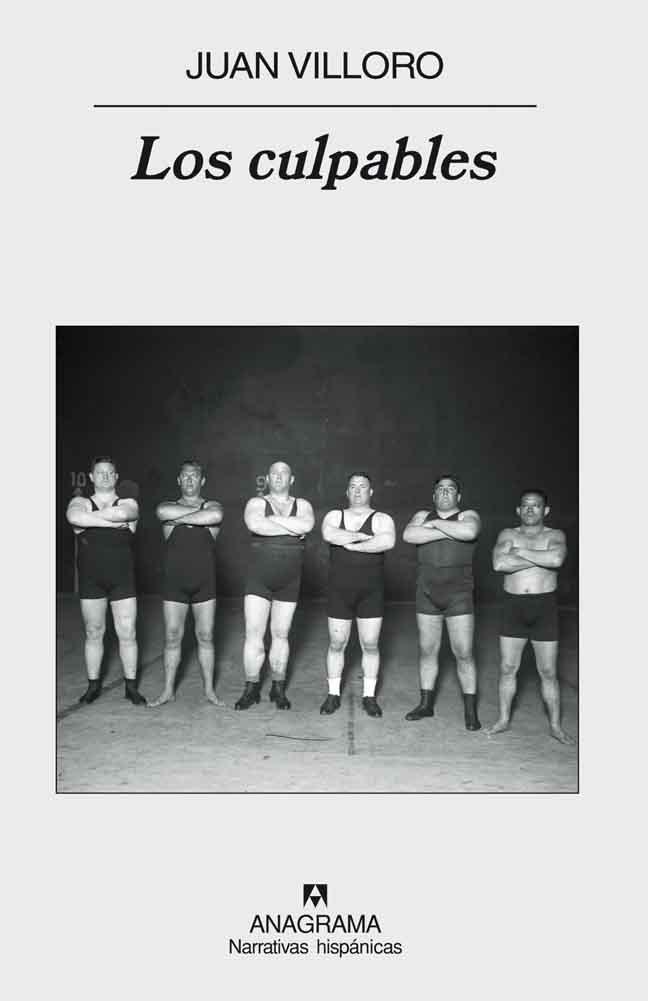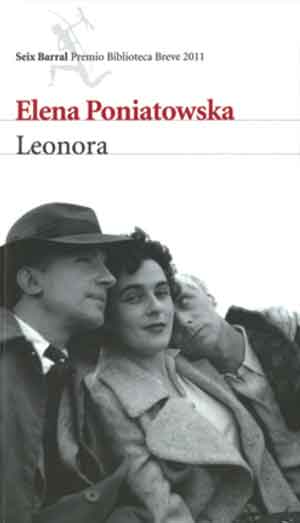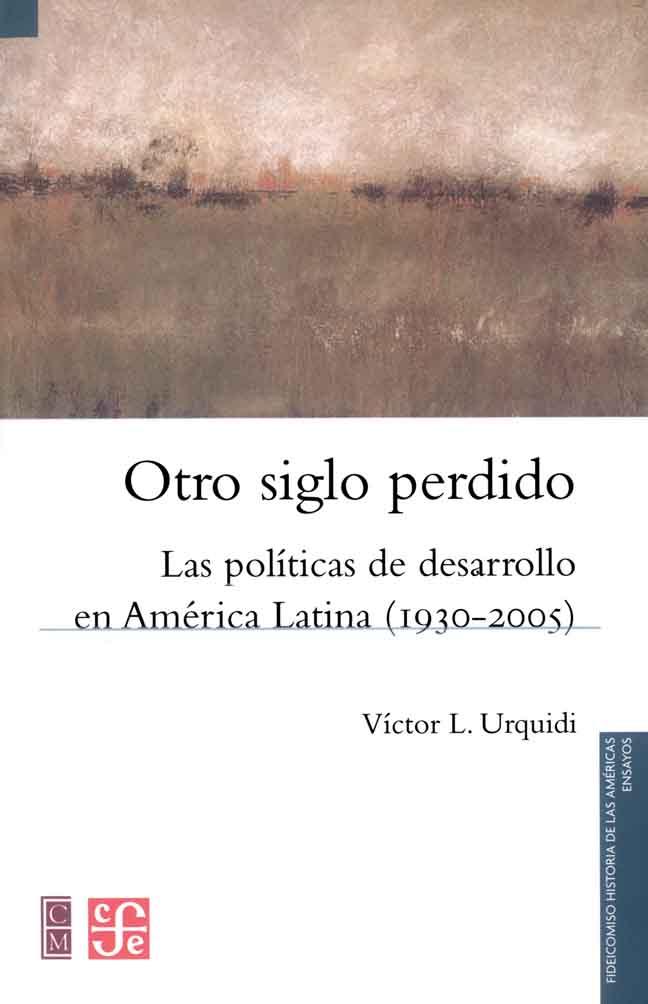El balón de futbol de África Ahmadou Kourouma, Alá no está obligado, traducción de Daniel Alcoba, Muchnik, Barcelona, 2001, 189 pp. "El África sin voz tan sólo es un campo de fútbol. Hay dos equipos, siempre los mismos, y los dos blancos", dijo en una ocasión el escritor francés Albert Londres. "Uno de ellos lleva los colores de la Administración; otro, los colores del hombre de negocios; el negro hace de balón". En 1929, Albert Londres, uno de los mejores y más lúcidos reporteros del mundo convulso de entreguerras, tras uno de sus viajes, publicaría un violento alegato contra la colonización blanca en África titulado Terre d'ébène (Le Serpent à Plumes, 1998). Los insultos con los que sería obsequiado no se harían esperar: mestizo, judío, embustero, enano, canalla, vil autor de folletones, ingrato, denigrador de la obra francesa, recogedor de colillas. Desde entonces, desde los años de la colonización, la situación sigue siendo la misma. El africano sigue siendo invariablemente la misma pelota, pero los canallas que dan las patadas han ido cambiando según las épocas. Están, por un lado, los regímenes dictatoriales y de vulgares bandoleros que se han matado entre ellos y que, por otro, se han repartido y han expoliado sin piedad sus respectivos pueblos, la misma, eterna, pelota de siempre. Dictadores y saqueadores perpetuados en etapas devastadoras para su continente, como la de la Guerra Fría, a la que seguiría otra no menos cruenta, que sumió a sus poblaciones en un caos sin precedentes. Esta nueva plaga es la de las feroces guerras tribales, en las que se inventan nuevos y peculiares ejércitos, ejércitos desarraigados y drogados, criados en una insaciable cultura de la muerte y enfurecidos por un difuso combate generalizado y por el terror común, abismal, a "los comedores de almas". Ejércitos cuyos uniformes fantasmales colgaban de manera ridícula y a los que se les había entregado un Kalachnikov como único y mortífero juguete. Sus inexpugnables campamentos en la selva estaban rodeados de estacas rematadas con calaveras ("la guerra tribal lo quiere así"). Estamos hablando de los llamados "niños-soldados", el atroz tema y la figura protagonista autóctona escogida por el más célebre escritor actual de la francofonía africana, nacido en 1927, en Costa de Marfil, Ahmadou Kourouma, para su estremecedora novela, Alá no está obligado ("no está obligado a atender las plegarias de todos los pobres hombres", como reza el proverbio del Islam negro).
Y este es el marco histórico (guerra, destrucción, hambre, desarraigo, odio y xenofobia tribal, corrupción, superstición, ejércitos de niños, ablaciones en masa, tortura y rituales de antropofagia) en el que se sitúa la acción de la novela de Kourouma. Pero lo insólito es la voz torpe, atropellada, acostumbrada a todo, "sin miedo", que lucha con los diccionarios de los colonizadores a los que tiene que adaptar su inimaginable realidad y que, gracias a ello, a esos utensilios simples, extranjeros y aproximativos, narra como puede toda esa cadena de atrocidades, sin un final previsible y cercano, de la que ha sido testigo. Esta voz es la de Birahima, un niño de la calle, un niño soldado, un malinkés criado en la religión coránica, que atraviesa junto a un musulmán cojo, fabricante de fetiches, dos países inmersos en apocalípticas guerras tribales, la de Liberia, y más tarde la de Sierra Leona, con su encarnizada batalla por el control de los diamantes.
Ser huérfano es una desgracia incuestionable en cualquier cultura, pero será precisamente eso lo que librará al pequeño Birahima del privilegio de llegar al grado extremo de su condición de niño soldado: convertirse en un cachorro de "licaón revolucionario", es decir, de niños soldados encargados especialmente de las "tareas inhumanas". Cuando uno de los generales, amos absolutos en sus reinos infernales de la selva cercana a Freetown, le pregunte al pequeño Birahima por sus padres y le conteste éste que están muertos, el brutal exterminador le dirá: "No tienes suerte, nunca podrás convertirte en un buen cachorro de licaón revolucionario. Tu padre y tu madre ya están muertos. Para convertirte en un buen cachorro es necesario matar con las propias manos ¿me comprendes? matar a uno de tus propios padres, padre o madre, y luego ser iniciado". La explicación dada es simple: "En las guerras tribales se necesita un poco de carne humana. Eso endurece el corazón y protege contra las balas".
En este libro la sangre, raudales de sangre, fluye sin contención de ninguna clase, como un grifo abierto que nadie puede cerrar. Historias que dejan sin respiración y que muchas veces, como en el caso de la historia del cruel dictador Doe, son completadas por testimonios cercanos, como los que conocíamos a través del espléndido libro de Ryszard Kapuscinski, Ébano (Anagrama, 2000). Cuando Kapuscinski fue a Monrovia, el casete más vendido en los mercados era el que mostraba cómo se había torturado hasta la muerte, cortándolo a trozos, al feroz Samuel Doe. Para contemplar la tortura de dos horas de duración, la gente tenía que hacerse invitar por los vecinos más acomodados, con vídeo, o acudir a aquellos bares donde el casete estaba puesto siempre… Una escena que nos devuelve, fatalmente, al principio de estas líneas: una televisión que retransmite un juego macabro, en el que dos equipos, o más, se disputan una pelota, y en el que la pelota son siempre los mismos seres humanos, a los que Alá no siempre tiene la obligación de defender. –