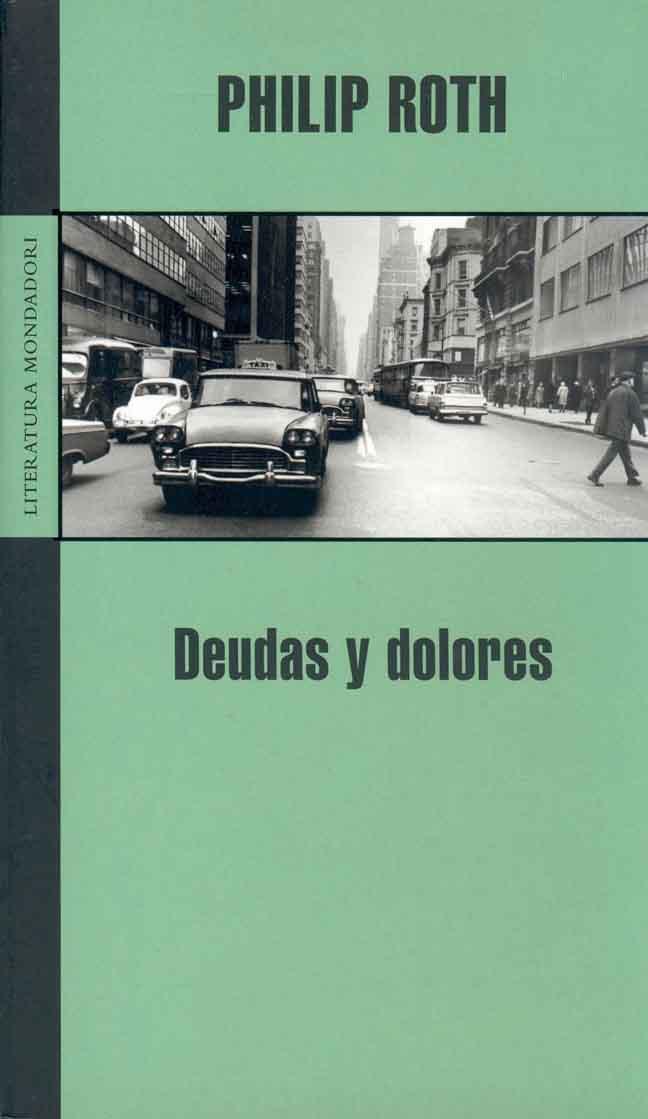Antología del cuento norteamericano, selección y prólogo de Richard Ford, Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, Barcelona, 2002, 1265 pp.
CUENTOLas siete octavas partes del Iceberg
Hemingway aseguraba que el escritor compulsivo no debería intentar el relato breve. Veía en la compulsión de escribir un acto más cercano a la felicidad que a la literatura. Sin embargo, Hemingway era un escritor compulsivo. Escribió en un solo día tres magníficos cuentos: "The Killers" ("Los asesinos"), "Ten Indians" ("Diez indios") y "Today is Friday" ("Hoy es viernes"). Y aún confesó que le quedaba "jugo" para seis relatos más.
Hemingway solía escribir de pie. Yo vivía a unos quinientos metros del lugar donde Hemingway escribió muchos de sus mejores relatos (el hotel Ambos mundos), y cuando empecé a escribir mis primeros cuentecitos intenté escribir un par de ellos al estilo de Hemingway, también de pie. Mi madre, una holguinera in extremis como la mayoría de los holguineros, me dijo: "¿Qué haces escribiendo de pie? ¿Te has vuelto loco? En esta casa no se escribe de pie". Quizás lo que le molestaba a mi madre no era que yo permaneciera de pie con la vista perdida o raspando el papel con devoción frente a un atril que mi padre, en sus escapadas de la fábrica de embutidos, había construido para mis primeros cuentecitos. En realidad lo que le molestaba eran mis extraños paseítos por la casa, en busca de la próxima oración. Tal vez ella intuía que cuando se escribe de pie las oraciones no se concatenan de modo natural. Entre una oración y otra hay un espacio muy largo que se resuelve con el silencio o con otras oraciones breves, elípticas, cada una reclamando para sí su propio tempo de lectura:
¿Qué van a comer? —les preguntó
George.
—No sé —dijo uno de los hombres—.
¿Qué quieres comer tú, Al?
—No sé —replicó Al. No sé qué deseo
comer.
Afuera oscurecía. Por la ventana penetraba la luz de la calle. Los dos hombres sentados al mostrador leyeron el menú. Desde el otro extremo, Nick Adams, que había estado conversando con George cuando ellos entraron, los observaba. (The Killers).
Excepto "Una historia natural de los muertos" (en mi modesta opinión, junto a "La luz del mundo" su mejor historia breve), Hemingway escribió sus cuentos bajo similares restricciones. El cuento, para él, era un iceberg que dejaba escondidas siete octavas partes de su masa bajo el agua. Y apliqué para mis primeros cuentos esa norma: dejar escondidas las tres cuartas partes de las palabras que podía utilizar. Sin embargo, en mis frecuentes y compulsivos paseítos entre una y otra oración me percaté de algo curioso y terrible a la vez: la realidad, también, ocultaba más de las siete octavas partes de su constitución. O no existían o las ocultaba. No quiero decir con esto que Nick Adams, en "The Killers", no existiera íntegramente, o que lo que "observaba" Nick Adams no existiera íntegramente. Nadie necesita conocer a una persona íntegramente para creer lo que dice o para enamorarse de ella. Por lo general en amor, y en literatura, se prescinde del conocimiento preciso de los seres y las cosas para que ambas empresas puedan llevarse a cabo con relativa facilidad. Frases como "Te creo" o "Te amo" esconden más de las siete octavas partes que intentan enunciar; y sin embargo se aceptan o se rechazan in toto, para júbilo o agravio de las partes contendientes, que por lo general no saben —según Freud y Wittgenstein— de dónde les llegan las palabras, no pudiendo responder todo el tiempo por ellas.
Bajo este dilema —la realidad es algo que podemos tocar e incluso intuir y cambiar aunque no estamos muy seguros de si el sol saldrá o no mañana— se han escrito la mayoría de los grandes cuentos, sean o no norteamericanos, como los de Robert Walser, Onetti, Kafka, Poe, Cortázar, Isak Dinesen, Borges, Hofmann-sthal, Flannery O'Connor, Gogol…
Las culturas jóvenes, como la norteamericana o la cubana, son tartamudas o afásicas o histéricas: pero nunca seguras. Se cubren de un halo de seguridad, un amago de bravuconería frente a su carencia de atributo ontológico. En el estoicismo de Hemingway escribiendo de pie hay mucho de inseguridad: vemos a un escritor de una estatura y complexión fuera de lo normal moviéndose en su cuarto de un lado a otro mientras resuelve la próxima frase. Un niño grande. Lo mismo cuando caza un león o un pez inmenso: lo que está cazando y pescando, en realidad, son palabras, o más exacto, oraciones completas.
Cuando Rip van Winkle, el personaje de Washington Irving, descubre en una de sus correrías por el espacio abierto de las montañas a un grupo de pintorescos personajes jugando a los bolos ("Vestían de fantástica y extraña manera; algunos llevaban casaca corta, otros coleto con gran daga al cinto" y la cara de uno de ellos "parecía constar únicamente de nariz y estaba coronada por un sombrero blanco de azúcar adornado de una bermeja cola de gallo"), la escena le recuerda las figuras de cierto cuadro flamenco traído de Holanda en tiempos de la colonización. No era que Irving careciera de suficiente imaginación como para no crear ex nihilo sus cuentos, o que apelara a la reminiscencia histórica en aras de la verosimilitud. Era bastante sabio como para saber que se estaba jugando el problema de su propia ubicuidad como narrador de una literatura joven y antigua a la vez. Problema que la mayoría de las más viejas literaturas nacionales han resuelto para bien o para mal desde unos orígenes que se confunden con la mitología.
Los primeros narradores norteamericanos dependían no sólo del idioma inglés, sino, sobre todo, de imágenes que ya habían prosperado o empollado, como el huevo alquímico de El secreto de la flor de oro, en la literatura occidental. La irrealidad de la ballena Moby Dick —o más exacto: su desmesurada realidad— mantiene en vilo a Melville en un mar de palabras inglesas cuyas siete octavas partes hablan por Melville como si fuera un ventrílocuo de la literatura occidental originada por la Biblia. Sin embargo, en Bartebly el escribiente, Melville, el profeta Melville, está solo. El océano se ha reducido al incómodo espacio de unas oficinas de amanuenses y copistas judiciales. Aquí la máxima de Emerson se vuelve en contra del talento novelesco de Melville: "El artista debe encontrar en su obra una salida para su propio carácter, pero proporcional a su fuerza". Pobre Melville, condenado a que sus fuerzas escapen en un espacio reducido, a que su narrador pierda de vista el gran espacio norteamericano: "Mis oficinas ocupaban el segundo piso; a causa de la gran elevación de los edificios vecinos, el espacio entre esta pared y la mía se parecía no poco a un enorme tanque cuadrado".
La mayoría de los cuentos —y no sólo los norteamericanos— se escriben bajo esa relación confusa que el narrador cree tener con el espacio y la imaginación: de ahí la específica sublimidad del cuento —un problema irresuelto de ubicuidad—, que nunca alcanza el pathos vagaroso del poema ni el espesor cronológico (eso que los franceses llaman durée) de las capas temporales de la novela. Un cuento de Carver, o de Chejov, no son fragmentos de tiempo convertidos en figuras de la vida. Surgen ya —y así los recibe el lector— contraídos por una absoluta dimensión del tiempo. Todo lo que se quiera decir alrededor de la tríada introducción-nudo-desenlace, o de la escasez de personajes, o del precepto de una sola trama o conflicto, es superfluo en comparación con la absolutez metafísica que debe poseer un buen cuento.
En la presentación que Carlos Fuentes hace de la antología de Richard Ford, aquél confunde al lector discriminando los territorios fecundantes del cuento norteamericano del siglo XX: "Si yo pudiese imaginar tres territorios de fundación del cuento norteamericano del siglo XX, escogería los de Sherwood Anderson, Ernest Hemingway y William Faulkner." Ninguno de los geniales cuentistas mencionados es comparable al esfuerzo de Melville, Hawthorne y Poe por elevar el cuento a una categoría sublime en sí misma.
Si buena parte de la literatura norteamericana ha ido a contrapelo de Poe, ha sido sólo para perjudicarse a sí misma, o, en el mejor de los casos, para aislar del canon a una serie de narradores ajenos a lo que se concibe como el canon norteamericano de cuentistas: John Hawkes, Louis Zukokski, Ursula K. Le Guin, Robert Coover, Thomas Pynchon o Guy Davenport no están incluidos curiosamente en la antología. Tampoco los mejores y extraños cuentos de Bashevis Singer, que cumplen perfectamente las reglas que Ford da en el prólogo (excepto la de haber sido escritos en inglés), y que también cumplen la norma que Fuentes ofrece en la presentación: "concisión y objetividad". (Aunque habría que ver qué es "concisión y objetividad" en un relato como "La metamorfosis" de Kafka, o "La llave" ["The Key"] y "La cafetería" ["The Cafeteria"], de Singer. O en los relatos cortos de José Lezama Lima, Felisberto Hernández y Macedonio Fernández.)
En el prólogo a la antología, Ford cita sólo un aspecto de la importancia de Poe, y esto como escollo que ha de salvar la narrativa breve norteamericana: la idea de Poe acerca de la férrea construcción de un relato en unas pocas páginas —una hora y media o dos de lectura a lo sumo— y el posible y deseado efecto que habría de tener sobre el lector. Richard Ford, que sufrió como los cubanos y los mexicanos la institución del "taller literario" —donde los lemas de "concisión y objetividad" y otros disparates eran el modus operandi o el modus vivendi de los involucrados—, repara a medias en la contribución del cuento breve norteamericano, y realza sólo la porción más externa de dicha contribución: "Sus cualidades en tanto que 'hechura'; la urgencia de dirigirse al lector; sus contornos esmerados, su brevedad y capacidad de moderación contra la urgencia de decir más cuando es mejor decir menos; su convicción fundamental de que la vida puede —y quizá debería— ser minimizada, y al mismo tiempo ser enfatizada en un solo gesto, y de este modo juzgada moralmente".
Reducir a Edgar Allan Poe a tal visión de la forma narrativa es ignorar su importancia real no sólo para el cuento norteamericano, sino para la literatura mundial, algo que el sagaz Baudelaire supo apreciar en el siglo xix. Si los cuentos de William Gass tienen una deuda con Faulkner, no creo que le deban menos a Poe: Gass trabaja —y deja atisbar al lector— en una materia gelatinosa que él y sus lectores desconocen en cuentos como "El chico de Pedersen" ("The Pedersen Kid") y "Del orden de los insectos" ("Order of Insects"), que tienen su precedente en la inenarrable blancura de Poe en Arthur Gordon Pym.
La animadversión que críticos cruciales como Harold Bloom pueden sentir hacia Poe habla más de una verdadera "mala lectura" que de un esfuerzo por vencer o reconstruir la tradición a base de las fatigas que pedía Eliot, que ya advertía sobre la "gran conciencia" que el poeta debía de tener de "la corriente principal", corriente "que de ningún modo necesita pasar a través de las reputaciones más distinguidas". En realidad, lo que distingue a un poeta o narrador importante de sus antecesores es que violenta conscientemente la regla de la "corriente principal". Por otro lado, no hay que separar al narrador de la actividad poiética, error que no cometieron narradores como Joyce, Borges, Lezama y Proust y que hoy cometen flagrantemente la mayoría de los narradores occidentales.
Davenport, en su ensayo La geografía de la imaginación, postula una revisión de Poe que atiende a la complejidad de una metamorfosis múltiple que subyace en su obra, menos próxima de un catálogo de cómo escribir narraciones efectivas —o efectivistas— que de una verdadera "gramática de símbolos", de una explosión de los signos y significados.
Ante la crítica que recibió Davenport al no rebasar los límites de la ficción en su libro Tatlin! —a pesar de "la abundancia de invención narrativa"—, respondió con dos máximas entresacadas de su ensayo Ernst Mach rima con Max Ernst: "La escritura de páginas ficticias demanda un estilo velado y discreto: el cuento, una mímica o estilo impostado". Y: "Siempre he tenido la ilusión de estar contando una historia más que proyectando un mundo ilusorio y ficticio".
El reproche que Benjamín le hace al short story como resultado de la época moderna, narración que "ya no permite la superposición de las capas finísimas y translúcidas", es en parte comprensible: ya no se escriben narraciones, sino más bien artefactos narrativos que reproducen el mecanismo de relojería sin que cierta densidad temporal mueva las agujas. Un ejemplo claro son los cuentos llamados "súbitos" o "ultrarrápidos" norteamericanos que pulularon un tiempo —y que aún pululan— a nombre de la literatura, y algunos cuentos latinoamericanos y españoles cuya cortedad forzada (no hablo de los grandes cuentos hiperbreves de Piñera, Orkëny, Ror Wolf, por ejemplo) se erige en cualidad literaria per se, como si ser enanos nos colocara en la cima de la especie.
En la dependencia enfermiza que la narrativa norteamericana comienza a tener de su propia tradición radica su innegable fuerza (como muestra la abundante antología de Richard Ford: 1265 sólidas páginas) y quizá, también, su futuro debilitamiento, si es que puede hablarse así de una de las literaturas contemporáneas más poderosas del mundo, como lo fue la española en los Siglos de Oro. ~