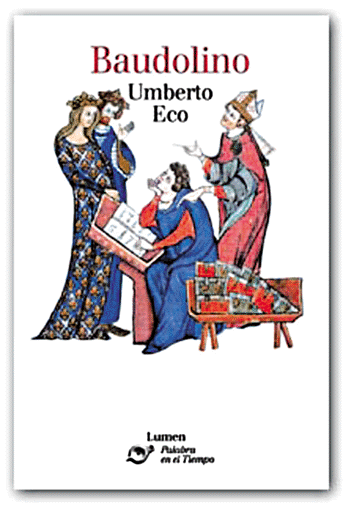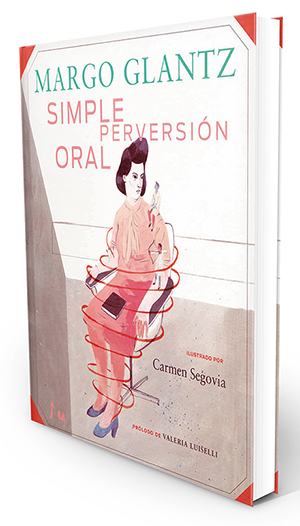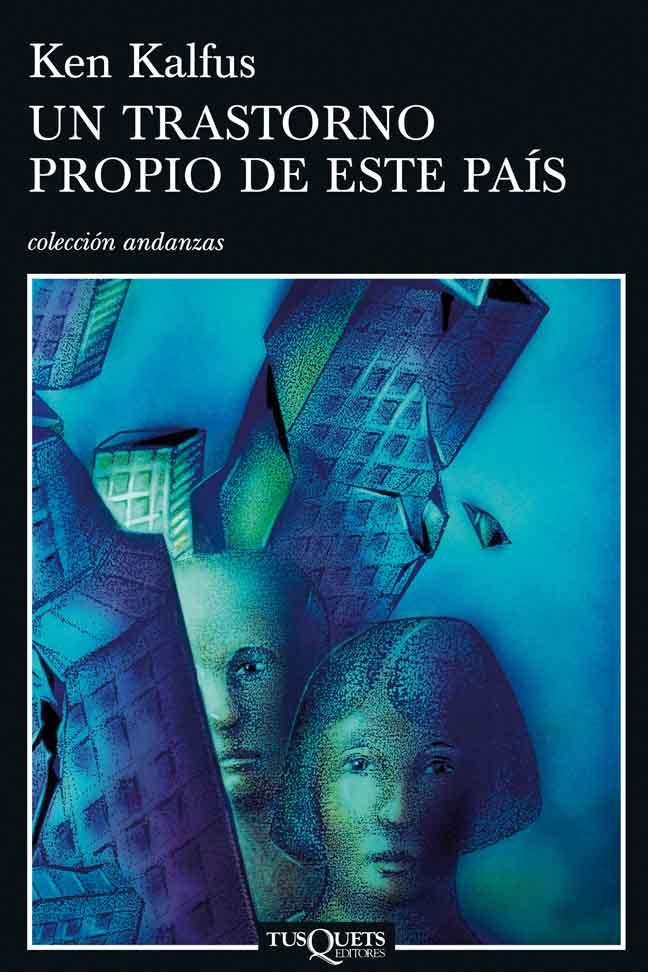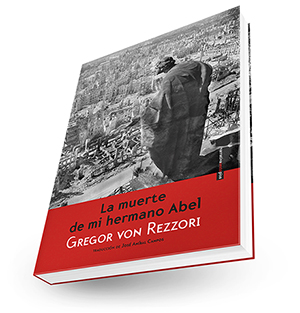Umberto Eco, Baudolino, traducción de Helena Lozano Mirelles, Lumen, Barcelona, 2001.
En el museo parisiense de Cluny y en el viejo museo histórico de Praga, los visitantes pueden admirar, azorados, esos objetos míticos: cuernos de Unicornio. Se trata, en realidad, de gigantescos colmillos de narval —Pablo Neruda escribía narwhal, en inglés—, cetáceo septentrional de aguas frías cuya hembra tiene esa peculiaridad: un desmesurado colmillo izquierdo, espiralado y grácil. Astutos comerciantes medievales hacían pasar el colmillo del narval por el cuerno de aquella mítica bestia blanca que sólo se rendía ante la majestad de una virgen, como puede verse en los tapices flamencos y franceses que despliegan el tema. Hay uno de estos tapices, increíblemente, en la ciudad de Durango: lo vi allí en julio de 2001. Ni qué decir tiene que esos cuernos-colmillos tenían gran aceptación en las cortes feudales europeas y representaban un negocio redondo para los traficantes. El escritor español Juan Eslava Galán contó una historia parecida en torno a las virtudes afrodisiacas del cuerno del rinoceronte africano en su novela En busca del Unicornio.
El narval, considerado con atención, es un animal extraordinario. El Unicornio, estofa de la fábula, es una invención llena de encanto. Por un lado, pues, la realidad sorprendente; por el otro, las alegorías fantásticas. En el cruce peculiar de ambas, la "imagen abandonada" (C. S. Lewis) de la mentalidad medieval. En esa intersección fecunda surgen historias como la que cuenta Umberto Eco en su novela más reciente: Baudolino.
Dos puntos del ámbito mediterráneo, el Piamonte y Bizancio, sirven como los ejes maestros de la narración. Un hecho histórico la enmarca: la Tercera Cruzada, en la que tuvo un papel central el emperador Federico Barbarroja, muerto en 1190 en plena campaña. Un hecho mítico le da profundidad y sentido: la busca del maravilloso reino del Preste Juan, en las remotas tierras del Oriente. En la extraordinaria aventura que cuenta el alejandrino Baudolino —de la piamontesa Alejandría, el lugar donde también nació Eco en 1932— al logoteta y cronista bizantino Nicetas Coniates, los lugares, los hechos y las fantasmagorías medievales van trenzándose en un vértigo de invenciones, mentiras y epifanías. El primer capítulo, por ejemplo, es toda una epifanía lingüística, cuya elaboración debemos tanto a Umberto Eco cuanto a su traductora al español, Helena Lozano Mirelles. En el apéndice que ésta firma, se explica cómo Eco mezcló dialectos y lenguas cultas para presentarnos la visión de "un aldeano que a sus catorce años se ve arrojado al centro del mundo, que aprende a escribir en Alemania, pero intenta escribir en la lengua que sabe".
El lector que se enfrenta a este primer capítulo, titulado "Baudolino empieza a escribir", sufre un momento de severo desconcierto: no entiende nada. Con un poco de paciencia y de atención, empero, en cosa de minutos aprende a leer lo que Eco —y Lozano Mirelles— le ofrecen. Esto por sí solo constituiría un mérito notable de la novela de Eco: se trata de un libro que le enseña cómo leer(lo) a sus lectores. Bien mirado, ¿no es esto lo que hacen los buenos libros a sus lectores? Sin especiales esfuerzos filológicos, con un poco de cuidado, es posible abrirse paso en ese texto infantil de Baudolino, puerta ideal para conocer su peripecia; en el primer capítulo hay también, claro, aventuras menudas y conmovedoras, como el orgasmo de un temprano abrazo sexual, que para el protagonista es un auténtico cataclismo: "hame venido como una apocalypsin", escribe Baudolino en su lengua inventada.
En El nombre de la rosa (1980), Umberto Eco trazó un espacio cerrado: el de la abadía donde ocurre la historia de los crímenes que ponen a prueba la agudeza deductiva del monje-detective Guillermo de Baskerville. A la claustrofobia sedentaria de aquella novela, su cuarta entrega de gran aliento narrativo opone el nomadismo de un puñado de temerarios viajeros encabezados por el locuaz y mentiroso Baudolino. Entre ambas, Eco escribió una novela cuya historia ocurre en nuestros días (El péndulo de Foucault, 1988) y otra de tema dieciochesco (La isla del día de antes, 1994). Los puntos extremos de ese cuarteto novelesco, la primera y la más reciente, son plenamente medievales, con la diferencia apuntada: el contraste entre el confinamiento de la abadía y los vastos paisajes geográficos, de París al Oriente insondable.
Baudolino está llena de guiños eruditos de los que de verdad valen la pena en una novela: uno puede ir descubriéndolos por su cuenta —o no, pues el libro de todas maneras resulta enormemente divertido, con las dosis justas de ideas puestas literalmente en juego. Son ideas de toda índole (políticas, morales, científicas, precientíficas, históricas) con las que Eco también se divierte enormidades y, quién sabe, a lo mejor hasta arregla viejas cuentas pendientes con su propia vida académica y con el lado más tradicionalista de su educación. –
(Ciudad de México, 1949-2022) fue poeta, editor, ensayista y traductor.