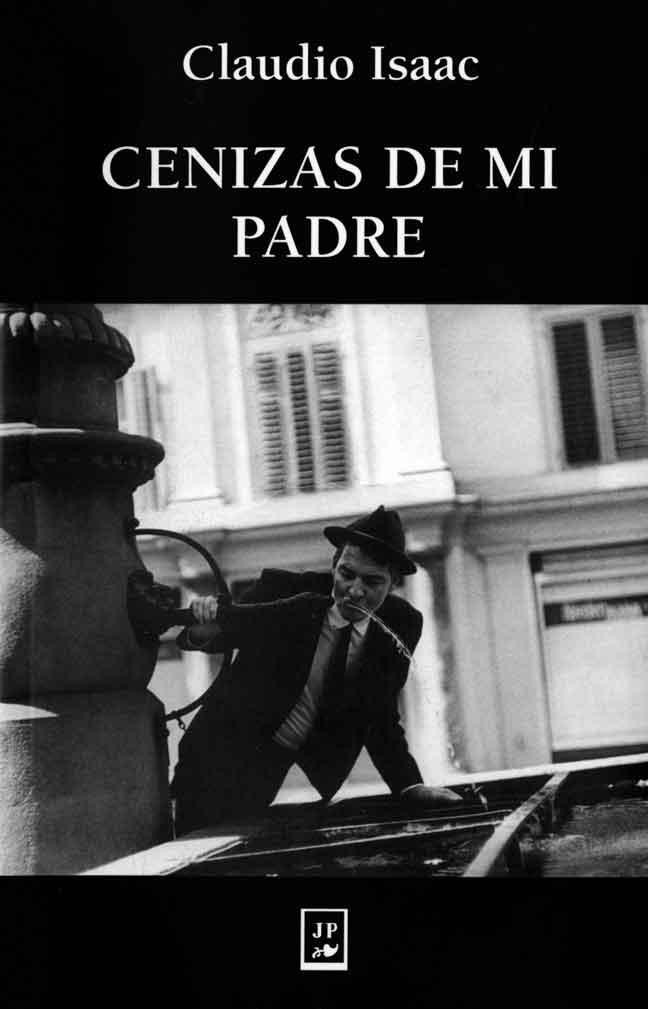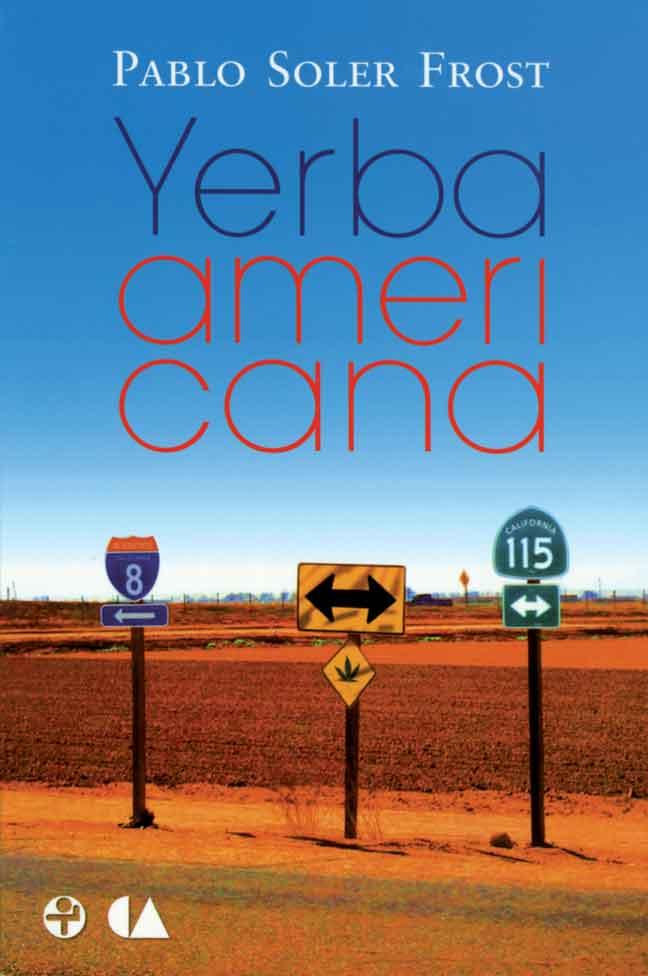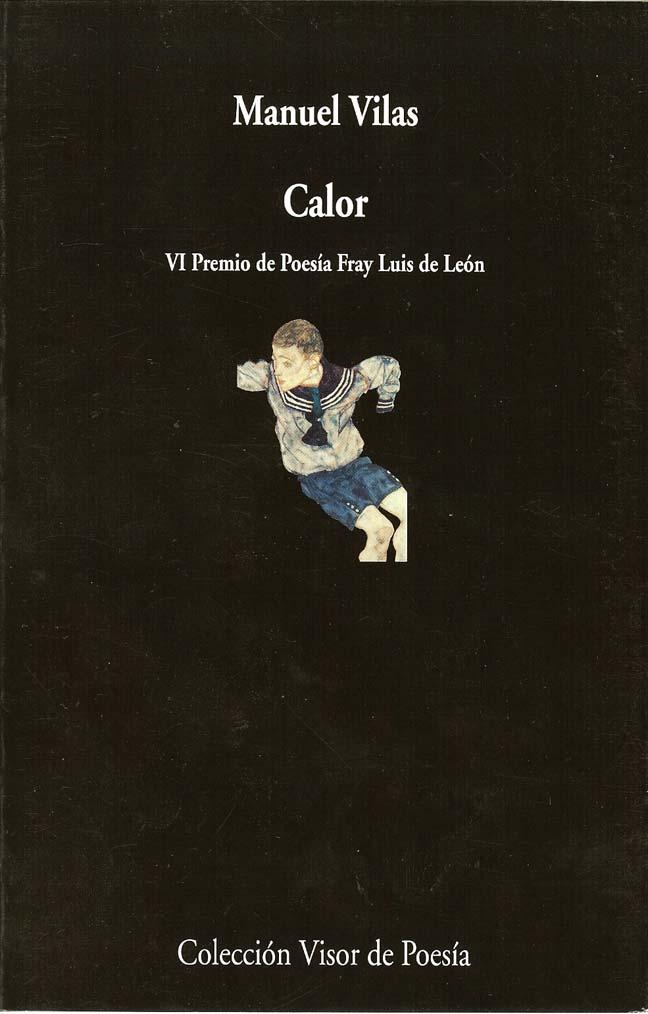Alberto Isaac (Coyoacán, 1923) pertenece a toda una época del cine mexicano. Su figura forma parte de una generación de cineastas –la de Arturo Ripstein, Jorge Fons, Jaime Humberto Hermosillo y Felipe Cazals, entre otros– que renovó nuestro cine y fue autor de películas como El rincón de las vírgenes (1972) y Tívoli (1975). Además de ser director y guionista, estuvo a cargo durante unos años de la Dirección General de Cinematografía. Fue también campeón nacional de natación, atleta olímpico y llegó a ser conocido como “La flecha de Colima”. Fue periodista y caricaturista de El Universal y El Universal Gráfico, así como del desaparecido semanario deportivo Esto, cuya sección de espectáculos dirigió. Además, fue ceramista y guionista. Era –me consta– un hombre agradable, guapo y simpático. Estuvo casado con la ambientadora cinematográfica y artista plástica Lucero Isaac, con quien tuvo un hijo, Claudio (ciudad de México, 1957), que también es director de cine, artista plástico y escritor. Alberto murió en 1998, y a raíz de su muerte Claudio ha compuesto un libro entrañable, Cenizas de mi padre.
Cenizas de mi padre trata de Alberto Isaac, pero no es una biografía novelada ni una semblanza. Contiene, sí, una novela en la que se narra el viaje que Alberto y cuatro nadadores mexicanos más realizaron en automóvil para participar en el Abierto de Natación y Clavados de Estados Unidos en Akron, Ohio, en agosto de 1945 (cuando los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki). Esta pequeña novela, casi un esbozo de road-novel, se encuentra contrapunteada por una serie de textos cortos –a caballo entre el diario, la crónica y las memorias– en los que Claudio Isaac trata de fijar la figura del padre encantador y a la vez ambivalente, como todos los padres, que fue para él Alberto Isaac.
Es imposible ajustar cuentas con los padres muertos. Sus cenizas danzan a nuestro alrededor, nos lastiman, adoptan formas distintas: por una parte, la del amor total y más profundo; por otra, la de la mayor extrañeza y ajenidad. Uno crece y, sin embargo, siempre es chico ante la mirada del padre; nuestro reflejo siempre depende de sus ojos –en el caso de Alberto, azules, diáfanos. Cuando el padre muere, tratamos de mirarnos solos al espejo y, como dice Claudio Isaac, no sabemos quiénes somos, pues al final nos vemos de espaldas (o es quizás el padre quien, al partir, nos da la espalda).
El libro de Claudio Isaac empieza con el relato de cómo trasladó las cenizas de su padre al mar de Cuyutlán, donde nace la ola verde, tal como “el güero Isaac” había deseado:
Con un rugido o un bostezo magnífico, el mar ha despertado de golpe, se diría que lo hemos despertado. Mi padre y yo. Abre sus fauces y echa espuma desde no sé qué hondura, y hacia esa misma hondura se fuga, ya en definitiva, mi padre hecho cenizas. Esto termina aquí, me digo. Debo regresar a la orilla. En un horizonte visible, cercano, surgen olas grandes como casas, que vienen hacia mí. Debo regresar.
Claudio fija esta imagen de sí mismo nadando para depositar las cenizas mar adentro como una imagen ideal, simbólica, y al mismo tiempo la contrapone a lo que sucedió en realidad. Esta especie de distorsión entre la realidad de la memoria y lo que el deseo y las emociones fantasean es muy interesante: ahí es donde se mueve constantemente la figura del padre, como la de alguien inaprehensible, amado y cruel:
Apenas llevaba veinte días sin tomar un solo trago de alcohol y […] había subido de peso. Durante esa visita, mi padre se dedicó a señalarme que estaba gordo, fuera de forma, además de insinuar constantemente que los cimientos de mi actual relación no eran lo suficientemente sólidos como para proclamar una nueva vida. Yo resistí su método acuentagotas, de chinga-quedito, pues pensaba que me lo había ganado a pulso, es decir: pensaba que merecía su desconfianza.
Pero Cenizas de mi padre también trata del joven artista hijo de artistas que es Claudio, y de los conflictos que ello le ha acarreado, las dudas, los golpes contra la pared, la realidad de las cosas. Así, es un curioso libro híbrido, una suerte de viaje literario en el que el autor se vuelca con todas las armas de su escritura –una escritura desarmada, desarmante, aquejada por las contradicciones que plantean la memoria y la percepción– en la búsqueda de una verdad sobre la relación con su padre. Esa búsqueda es conmovedora, a ratos dramática, a ratos incluso solar, como si el autor intentara expresar de algún modo la fragilidad de lo vivido, la acción punzante de la nostalgia, que no deja las cosas donde sucedieron, sino que las hace seguir operando en el presente, de manera dolorosa. No es fácil ajustar cuentas con el padre, sobre todo cuando este fue un ser lleno de encanto y simpatía, favorecido por la fortuna, pues los reflejos que embellecen la figura paterna parecen oscurecer la propia.
El hijo que, tras el temblor de 1985, caminó treinta cuadras descalzo, pisando escombros, para buscar al padre venturoso que no le creía lo que había sucedido, le escribe ahora para llegar, también, a una verdad sobre sí mismo:
Qué importa que hable de mi padre, qué importa que sea yo quien habla si todos tienen voz. En los escombros del edificio desfondado, la voz es de todos, la figura paterna es la de todos, las cenizas se convierten en escombros, se confunden con el escombro de todos. Así ha de ser el final. ~
(ciudad de México, 1960) es narradora y ensayista. La novela Fuego 20 (Era, 2017) es su libro más reciente.