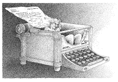El libro de Pilar Donoso sobre su padre adoptivo, el novelista José Donoso, Correr el tupido velo, es duro, severo, por momentos patético, muchas veces apasionante, revelador en casi todas sus páginas. Su lectura es fascinante para novelistas, hombres de letras, artistas de cualquier parte: para todos los que quieren asomarse a los misterios –gozosos y dolorosos– de la creación literaria. José Donoso, el autor de El obsceno pájaro de la noche, de El lugar sin límites, de El jardín de al lado, entre muchos otros clásicos de la literatura contemporánea en lengua española, es un caso extremo, dramático, de ribetes personales que pueden resultar insoportables, pero nos concierne a todos. Es un espejo deformado y una posibilidad de vida de cualquier artista o aspirante a artista. Claro está, nuestros mundos latinoamericanos pequeños, arrinconados, destructivos y autodestructivos, constituyen un punto de partida difícil, y son, a su modo, para bien y más que nada para mal, un destino que no podemos eludir. Donoso vivió el problema con intensidad desgarradora, con una mezcla sorprendente de sabiduría y de ingenuidad, y arrastró en eso a todo su núcleo familiar. El libro de Pilar, su hija adoptiva, es una confesión, un documento, una bitácora excepcional: diario de viaje y diario de vida, examen y autoexamen.
En Correr el tupido velo la autora, que no es escritora profesional, usa con habilidad, con buen sentido de la medida y del ritmo, tres elementos centrales y complementarios: sus propias observaciones, recuerdos, reflexiones; los voluminosos diarios íntimos, apuntes y cartas de su padre; las cartas y notas autobiográficas de su madre adoptiva, María del Pilar Donoso. Desde luego, la obra narrativa y los ensayos y crónicas del novelista, el absorbente jefe de la familia, también forman parte del conjunto, pero entran al texto, por así decirlo, de un modo menos inmediato, como una referencia más bien lejana. Esto tiene una explicación: Pilar leyó la obra de su padre muy tarde y después de su muerte. Antes estuvo distanciada, bloqueada, abiertamente incómoda: uno adivina en diversos episodios que el gran rival, el enemigo potencial de las dos mujeres, la madre y la hija, era la obra del dueño de casa. El trabajo exigía, devoraba, se imponía sobre todo el resto, determinaba horas, salidas, viajes intempestivos, visitas impertinentes, y las dos mujeres de la familia sufrían las consecuencias. Era una situación reiterada, agobiadora, en cierto modo teatral, y ninguno de los tres personajes, desde la perspectiva de un triángulo de teatro, tenía desperdicio.
Hay que reconocer que Pilar Donoso aplicó a estos factores triangulares un manejo dramático incesante. Lo que ocurría, claro está, es que la tensión, las emociones al rojo vivo, en las residencias cambiantes del novelista, en sus diferentes y a menudo sorprendentes escenarios, no decaían nunca. No había que engañarse: ningún cambio de domicilio, ninguna ambientación nueva, podían ser definitivos. En el libro domina una sensación de permanente huida, de inadaptación progresiva y que siempre termina por volverse radical. Si creemos que los tres personajes, por fin, van a descansar, y que así vamos a descansar nosotros, nos equivocamos. Es una historia de ilusiones, de imaginaciones febriles, que tocan de cerca el delirio, y de decepciones. Todo termina y todo recomienza. Vemos al novelista en el proceso apasionado, algo enfermizo, de construir sus casas, sus interiores, sus jardines, y de reconstruirlos después en otra parte. Si toda novela es una arquitectura y todo relato breve una construcción en miniatura, en este libro vemos al novelista en una incansable tarea paralela de creación de interiores, de distribución de colores en un jardín, de elección de telas, estanterías, alfombras, vajillas. El único caso comparable que he conocido en mi vida, por lo menos entre escritores, es el de Pablo Neruda: Neruda llegaba a residir en un lugar y sentía la necesidad imperiosa de transformarlo, de adaptarlo a su estilo. Cuando tuvo que instalarse en el segundo piso de la mansión de la avenida de la Motte-Picquet, la embajada de Chile en París, no descansó hasta que las paredes decimonónicas adquirieron un aire de feria mexicana, de cachureo santiaguino, de juguetería de país de la imaginación. José Donoso era más clásico; a su modo, más exigente. Pero he conocido, desde luego, escritores indiferentes al ambiente, o capaces de convertir cualquier ambiente en acumulación heterogénea, indescriptible.
En muchos pasajes del libro Pilar Donoso nos entrega secretos interesantes, a menudo sorprendentes, de la cocina literaria de su padre. Nos cuenta cómo diseña a cada personaje, cómo concibe las situaciones y las desarrolla, cómo estructura cada texto en su comienzo, su mitad y su final. En esta línea, lo que más me interesó es la descripción de los hechos reales que llevaron a la escritura de “Los habitantes de una ruina inconclusa”, para mi gusto, uno de sus relatos breves más enigmáticos, más sugerentes. Parece que frente a su casa de la calle Galvarino Gallardo, la de su etapa final y probablemente más larga, la del regreso definitivo a Santiago, la ciudad de su nacimiento, había una casa de familia rica donde vivía un pariente canónigo. Como el canónigo se dedicaba a repartir donaciones en comida, en ropa usada, en pequeñas cantidades de dinero, la vereda pronto se vio invadida por los mendigos y los miserables del barrio. Uno podría sostener que se produjo, de manera espontánea, una proliferación donosiana, un crecimiento barroco, una corte de los milagros. En sus años finales el novelista tenía afición a las actitudes magisteriales o patriarcales, una tendencia a la gerontofilia, como me gustaba decirle. Pero esto no excluía su fijación anterior, obsesiva, en los seres de la noche, de las catacumbas. El clochard, el desharrapado, el sin casa, el recolector de basura o de cartones, era uno de los personajes recurrentes de sus galerías ficticias. El detalle de los mendigos de la vereda del frente de la casa de Galvarino Gallardo, que el novelista observaba con intensidad, con fijeza, tuvo un día un agregado mágico. Un atardecer salió con María Pilar a pasear el perro (el infaltable perro de la vida y de las novelas), y encontraron en la calle a un sujeto joven, alto, desgarbado, pálido, de mochila en la espalda, que les dirigió una mirada profunda, que retrocedió y en seguida los sobrepasó. Llegaron a la esquina y el joven estaba parado en el recodo, confundido con unas enredaderas. Pepe se acercó a preguntarle qué buscaba y tuvo la inmediata impresión de que el otro no entendía el castellano. Le habló en inglés y el de la mochila tampoco entendía. Pero el joven dijo, de repente, telephone. Lo llevaron entonces a la casa y le prestaron el teléfono. El sujeto marcó unos números y consiguió entrar en una agitada conversación en una lengua incomprensible.
Otro elemento que sirvió para desencadenar el relato era un libro de antiguas fotografías rusas que se encontraba en la biblioteca, detalle no extraño en un aficionado a la fotografía y a la literatura rusa del siglo XIX y comienzos del XX. Y otro, quizá decisivo: la estructura fantasmagórica de un edificio sin terminar, de obras paralizadas, una especie de ruina inconclusa, que el escritor miraba todo el día desde su estudio en un tercer piso. Todos estos elementos, donde hay una mezcla de cercanía y a la vez de distancia, de algo incomprensible, se combinaron en el relato. El texto tiene un crecimiento gradual, un planteamiento disperso, un desarrollo y un desenlace a gran orquesta, en que los cabos aparentemente sueltos confluyen. En una parte, la voz narrativa relaciona a los caminantes rusos de la época de los zares con el joven desgarbado, cargado siempre con una mochila, y dice que vivían en la orilla misma del no vivir, pensamiento que Pilar considera clave en la obra de su padre, y estoy enteramente de acuerdo con ella. Donoso aspiró siempre a tener una casa hermosa, a rodearse de gente educada, refinada, de buenos libros, de objetos y cuadros de calidad estética, y uno siente aquí que lo consiguió a medias, con gran esfuerzo y, por encima de todo, con ansiedad, con angustia, con miedo permanente a perderlo. Uno puede pensar, desde lejos, que eran ansiedades perfectamente innecesarias, fantasmas mentales, más que cualquier otra cosa, pero ¿cómo liberarse? Si hubiera tenido más dinero, ¿se habría sentido más seguro, más tranquilo, más confiado? Es imposible saberlo, y queda en pie una gran pregunta: si hubiera tenido más seguridad en todo orden de cosas, ¿habría escrito mejor?
La conversación literaria con Pepe Donoso, que a menudo se iniciaba por teléfono en horas tempranas, era siempre estimulante, incitante, movilizadora. La curiosidad despertaba y uno corría a buscar libros, a escuchar determinadas obras musicales, a ver películas. Era más bien indiferente a la literatura española –no recuerdo que haya citado nunca el Quijote o a los grandes poetas del Siglo de Oro–, pero leía con apasionado fervor las literaturas inglesa, norteamericana, francesa, rusa. Una de sus novelas favoritas era Ana Karenina, de León Tolstói, y descubro en este libro que durante un viaje a Rusia visitó la finca y la tumba del autor en Yasnaia Poliana. Releía con frecuencia a Marcel Proust y era proclive a comparar a seres chilenos reales con personajes de la Recherche, lo cual se podía convertir con facilidad en un ejercicio malicioso y hasta insidioso, ya que el tema de la homosexualidad de algunos conocidos suyos entraba en juego. Eso le dio materia para un cuento de gente como Charles Swann, Odette de Crécy o el barón de Charlus, reunida en tugurios y salones santiaguinos de los años cincuenta. Al final de su vida era un gran aficionado a las biografías literarias, y eso le permitía hablar con una curiosa familiaridad de autores como Henry James, León Tolstói, Iván Turgueniev, Lord Byron o el propio Proust. Estaba, a su modo, en un interminable diálogo con escritores como ellos. Sus descubrimientos y redescubrimientos eran entusiastas y provocaban conversaciones, comentarios, que duraban días y semanas. Le gustaba estudiar la vejez de los artistas célebres, y parecía que eso le daba fuerzas para trabajar y no deprimirse en su edad avanzada. En sus últimos años descubrió con sorpresa ingenua Rayuela, de Julio Cortázar, que por algún motivo no había leído en la época de su salida. Su entusiasmo se parecía al de los que leímos la novela en el tiempo de su aparición, a fines de la década de los sesenta. Algunos habíamos perdido ese entusiasmo, al menos en parte, y él, con sus ojos azules, brillantes, lo resucitaba.
En un prólogo reciente a sus Poemas de un novelista hablé de la relación más bien intermitente, espaciada, contradictoria, de Donoso con la poesía. Pilar entrega algunos datos adicionales, sobre todo en lo que se refiere a poetas ingleses y a Rainer Maria Rilke. Creía que los grandes escenarios eran apropiados para la novela, no para la poesía, y por eso desconfiaba de la obra de John Milton. No estoy en absoluto de acuerdo, pero ahora pienso que hablamos poco de poesía y que nunca discutimos este punto. Sin escenarios vastos, cósmicos, de pura y desatada imaginación, no podría existir La Divina Comedia. Y declaró que durante algún tiempo se había aburrido con Rimbaud, cosa que me parece sorprendente. No creo que exista en la historia de la literatura un poeta menos aburrido que Jean-Arthur Rimbaud. Pero los juicios críticos de los escritores son casi siempre arbitrarios, parciales, adaptados a las necesidades de su propia obra.
En resumen, José Donoso era un lector nato que nunca en su larga vida perdió la curiosidad y dejó de leer, fenómeno que suele ocurrirle a otra gente del oficio, y fue un escritor literario por los cuatro costados. Tenía toda clase de aristas, obsesiones, paranoias, pero, al menos en mi experiencia personal, pienso que lo salvaba un gran sentido del humor. En 1962, cuando él estaba recién casado y yo partía con mi mujer a Francia, con un flamante nombramiento de secretario de embajada, me dio una cena de despedida. Al final de la reunión, entre risas y copas, me dijo lo siguiente: “Ahora te vas a París, vas a pasarlo formidablemente bien y no vas a escribir una sola línea más.” Parecía muy contento con esta perspectiva. Me dio un par de cartas de presentación, una de ellas a un ex compañero de la Universidad de Princeton, Aymé de Viry. En las elegantes fiestas de Aymé en un segundo piso del séptimo distrito, el Septième Arrondissement, había mujeres jóvenes, de grandes escotes y magníficas espaldas, y señoras mayores, bigotudas, que se sentaban en una esquina y fumaban enormes puros. Hablaban con acento extranjero, con erres marcadas, como miembros de la aristocracia rusa en el exilio. Pepe escribía cartas para cerciorarse de que yo asistía a esas fiestas y perdía mi tiempo en la forma esperada. Pero después, claro está, nos reíamos de esas tácticas y esos cálculos.
El libro de Pilar Donoso revela detalles interesantes, de primera mano, sobre las memorias de su padre, Conjeturas sobre la memoria de mi tribu, que provocaron una muy chilena indignación en algunos miembros de su familia y terminaron en un fenómeno frecuente en Chile: la autocensura, la ocultación de la memoria y quizá de la fantasía memoriosa. A Pepe le gustaba mucho contar la historia, verdadera o imaginaria, de una bisabuela suya, Enriqueta Ponce de León, la Peta Ponce, madre del famoso Eliodoro Yáñez, abuelo suyo por el lado materno, parlamentario liberal, eterno candidato a la presidencia de la República, fundador y dueño del diario La Nación. Alguien había inventado el término eliodorítico a propósito de los artículos y páginas editoriales de don Eliodoro: textos donde el autor se las ingeniaba para que no se conociera nunca su verdadera posición, para quedar bien con un lado y con el lado contrario. Pepe contaba que su bisabuela, doña Enriqueta, la Peta Ponce, en periodos de dificultades económicas, traía mujeres jóvenes del lado argentino de los Andes, alquilaba unas carretas con bueyes y, en compañía de los hijos suyos, se internaba en los campos de nuestro Valle Central y ofrecía estas jóvenes argentinas a los hacendados ricos. Donoso tuvo la ingenuidad de enviarle el manuscrito de estas memorias a un pariente cercano, descendiente también de doña Enriqueta y de don Eliodoro, y ardió Troya. Recibió cartas de violenta amenaza, de ruptura, y el anuncio de una querella criminal ante los tribunales. Habló conmigo, supongo que entre otras personas, me mostró el texto completo, y le dije que lo publicara tal cual y aguantara el chaparrón. Claro está, era más fácil decirlo que hacerlo. En Correr el tupido velo Pilar sostiene que las historias de la Peta Ponce eran ficción, imaginación pura, y que también le pidió a su padre que las publicara sin expurgar. Pero el novelista estaba cansado, enfermo, y no tenía carácter para dar estas batallas. Les confesó a sus íntimos que no podía, que no tenía fuerzas, y las Conjeturas fueron publicadas poco después de su muerte y con setenta páginas menos. Pensé, por mi parte, en los innumerables casos de censura y de autocensura que han existido en la literatura chilena: diarios íntimos, memorias y hasta novelas expurgados por las familias, quemados, hechos desaparecer de la manera más expedita posible. Álvaro Yáñez, tío del escritor, que firmaba sus escritos como Juan Emar (de la expresión francesa j’en ai marre, tengo fastidio), se salvó de la censura porque sus novelas de los años treinta del siglo pasado en adelante, cercanas al surrealismo, al género fantástico, resultaban ininteligibles para los inquisidores familiares. Hoy día es uno de los autores más estudiados y leídos de nuestra vanguardia estética, junto a su amigo Vicente Huidobro y al Neruda de Residencia en la tierra.
El libro nos habla de los amores otoñales del novelista con mujeres conocidas del Santiago de su vejez. Eran mujeres mundanas, elegantes, guapas, de buena compañía. En un caso, me habló de una señora buenamoza, separada de su marido, y me preguntó si sería posible para él. Me reí, me encogí de hombros y pregunté algo. Supe que la señora en cuestión, libre, pero católica fervorosa, tenía un amante secreto. Ahora no recuerdo si conseguí transmitirle la información a Pepe. A él le gustaba asistir a salones de té, a conciertos, a funciones de cine, en compañía femenina. Me parece que recibió mi información y cambió de inmediato, sin el menor drama, su proyecto con respecto a la señora observante y disimulada. El novelista había tenido amigas elegantes, aficionadas a la lectura, desde siempre. Con respecto a una de ellas, resolvió que era demasiado fría, demasiado perfecta, peligrosamente criticona, y tomó distancia. Su hija lo cuenta con algún detalle, no se sabe si con perfecta indiferencia o con sentido del humor. Era el lado Henry James de José Donoso, el lado Marcel Proust. Mantener ese lado en el remoto Santiago de Chile, con el esfuerzo y la perseverancia con que él lo mantenía, no dejaba de ser una hazaña social y humana.
Otro aspecto interesante de estas memorias de Pilar Donoso, ya que es un libro de memorias triples, unificadas por el tema de la escritura y el desarraigo, es el de la relación obsesiva del novelista con la enfermedad. Es, a la vez, un constante proyecto de ensayo de Donoso sobre el tema, una descripción de su hija, una memoria viva: la enfermedad en Thomas Mann, en Kafka, en Marcel Proust, en el propio Donoso. Le faltó hablar sobre la epilepsia de Dostoievski, de Gustave Flaubert, de Joaquim Maria Machado de Assis, pero anduvo muy cerca. Y el enfermo principal, de nuevo, era él mismo. Hasta extremos inverosímiles. Y salpicado de consultas informales con el padre y los dos hermanos médicos. Al final, luchó como un loco, en forma desesperada, quijotesca, para prolongar el tiempo de vida que le quedaba y seguir escribiendo, enriqueciendo su obra, como le escuché decir, y atendiendo compromisos literarios. En conclusión, José Donoso no descansó ni un minuto de su vida de su destino de escritor. Era su gloria y su cruz. Tuvo epifanías extraordinarias, minutos de inspiración, de felicidad, pero casi siempre trabajó y sufrió como un condenado a galeras.
El libro de Pilarcita, su hija, es descarnado, franco, y es, por contradictorio que esto parezca, un libro de amor: amor salpicado por el odio, en conflicto, en minutos de franca guerra hogareña, pero constante, apasionado. Pilar nos habla del egoísmo, de la paranoia, de la avaricia de su padre. Pero revela que Donoso era contradictorio hasta en la avaricia: cada vez que le exigían dinero, se cerraba como una ostra y se ponía furioso, pero después tenía gestos de magnanimidad, de generosidad enteramente gratuita. También nos habla, Pilar, de las tendencias homosexuales que José Donoso disimuló y ocultó a lo largo de su vida en forma tenaz. Hoy no habría escándalo, pero tenemos que entender el asunto que molestaba al novelista: odiaba, y con justa razón, que lo clasificaran, que le pusieran el rótulo de homosexual, sobre todo en el venenoso y envidioso mundillo chileno. Era más que eso, y era otra cosa, y defendió hasta el último suspiro (como habría dicho su amigo Luis Buñuel) su complejidad humana, su individualidad, su condición de artista independiente e inclasificable, en medio del coro homófobo, provinciano, reducidor, de sus coterráneos. En el testimonio de su hija, el novelista sale muy bien parado y el coro de la maledicencia nacional queda a la altura que merece, en las letrinas criollas. ~
(Santiago de Chile, 1931 - Madrid, 2023) fue escritor y diplomático.