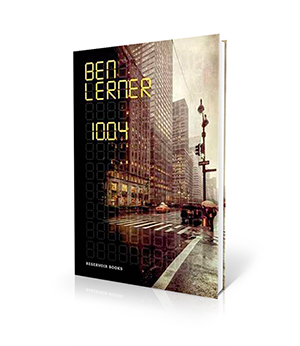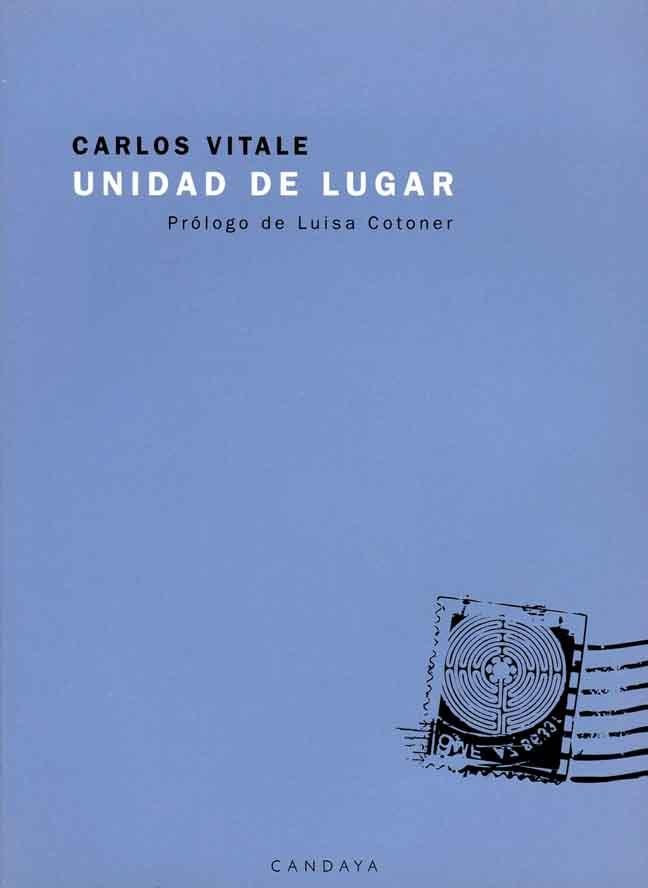Los cuentos de Amparo Dávila (Pinos, Zacatecas, 1928) funcionan más o menos de este modo:
Hay un personaje, mujer u hombre, y el personaje padece su tiesa rutina: o las labores domésticas, o el trabajo burocrático, o la inmutable secuencia de días y semanas.
Hay serenidad y hastío hasta que algo ocurre y, de pronto, todo cambia: o el ama de casa enferma, o la secretaria abandona su trabajo, o el burócrata, al fin libre de la repetición, enloquece.
Algo.
¿Qué hacer con esto? ¿Qué hacer con los cuatros libros, los treinta y siete relatos, que componen la densa obra narrativa de Dávila? La respuesta obvia sería: leerlos. Pero uno empieza haciendo eso –leyendo, digamos, “La celda” o “La señorita Julia”– y es poco lo que se avanza. No importa que uno lea disciplinadamente, de principio a fin, estos cuentos ni que siga con atención el desarrollo de sus tramas; algo, el sentido, se nos esfuma. Advertimos los espacios y a los personajes, pero no terminamos de vislumbrar qué los sostiene, qué los asuela. Pronto se percibe que la esencia del relato no descansa allí, en las palabras impresas, sino más al fondo, como si una escritura invisible palpitara debajo de la mancha de tinta. Hay
un hueco en el centro de estos textos y ese hueco es, en rigor, el texto mismo. Por ejemplo: una conversación que no sucede, una presencia que sólo intuimos, dos o tres bestias misteriosas, un ruido sordo, aquello que no puede ser escrito. Otra vez: ¿cómo leer esto?
Inútil detenerse en la prosa, el estilo. No es sólo que la escritura de Dávila sea pálida e irregular; es que está allí para distraernos. En vez de comunicar, estorba; se opone entre nosotros y ese algo. A la manera del espejo de “El espejo”, no refleja nada. Uno puede buscar entre sus palabras una fecha, el destello de una época, y uno se fatigará vanamente: esta prosa es atemporal, pudo haber sido escrita hace setenta años o cuatro días. Lo mismo ocurre si se busca en ella una imagen, nítida, del país: no sólo no la hay sino que todos los cuentos se baten, con más o menos éxito, contra los malos hábitos del costumbrismo mexicano. Ahora bien: es opaca la escritura y también lo son las tramas. Ricardo Piglia escribió, famosamente, que todo cuento narra dos historias: una visible y otra silenciosa, soterrada, que suele manifestarse en las últimas líneas. Pues bueno: en la obra de Dávila la segunda historia encubre una tercera, y la tercera una cuarta, y así sucesivamente, y nada acaba de revelarse, y ninguna luz atraviesa esa espesa madeja de historias y personajes y palabras.
Desbrozar, ese es el camino. Desatender la superficie y penetrar hasta el fondo. Abrirse paso entre tanta tinta. Pero no es sencillo: es denso el matorral; son pesadas las atmósferas, tenebrosos los temas y muchos los tópicos románticos que lastran esta escritura. En los cuentos menos logrados de Dávila –bastantes: casi todos los de su último libro, por ejemplo– no hay nada aparte de esa broza: paja, palabras, tinta. En los mejores –“El huésped”, “La señorita Julia”, “El espejo”, “Moisés y Gaspar”, “Música concreta”, “Detrás de la reja”, “El patio cuadrado”– todo ello es nada; es mucho pero es nada: la adiposidad que cubre al núcleo.
¿Qué es eso que late debajo de las palabras? Los lectores acostumbrados a una literatura masticada, inmediata, dirán: nada, humo. Pero, por supuesto, eso es algo: el asomo de una realidad siniestra, por ejemplo. Eso, como ha advertido Vivian Abenshushan en un ensayo sobre Dávila (Cuaderno Salmón, núm. 1), no tiene trama ni tiempo ni espacio, “categorías inexistentes en el universo paralelo de la pesadilla”. Eso no tiene nombre. Llámesele locura o fantasía o milagro, da lo mismo: esas palabras son sólo rótulos para reconfortarnos, para hacernos creer que nos mantenemos al mando. Eso no puede ser dicho ni tocado ni observado –y todo ello no lo vuelve menos sino más intimidante. Eso, para acabar pronto, es una amenaza, digamos que un virus, siempre latente, que de pronto irrumpe y aterra y avasalla a los personajes. A los lectores. A los lectores que se atreven a ir hasta el fondo.
Una manera de desdeñar la obra de Dávila es condenándola al estante de la literatura de horror. Otra es leyéndola desde el diván: afirmar que eso no existe, que esas apariciones y bestias y voces son mera fantasía, fabulaciones de personajes reprimidos. Pero eso existe, si no en el mundo, sí en su literatura. De hecho, lo más valioso de la obra de la zacatecana es el modo en que vuelve reales, padecibles, las sombras que acosan a sus personajes. Es posible que nadie en la narrativa mexicana haya balbuceado con tanta elocuencia vibraciones tan poco decibles como el miedo, la amenaza, la inminencia. Nadie, es seguro, se ha dedicado con tanta consistencia a esos asuntos. Hay que decirlo: todos los cuentos de Dávila, escritos a lo largo de una vida, se obstinan en murmurar lo mismo. Hay que reconocer, no sin asombro, su insólita tozudez: opuesta a la obsesión, algo macha, de decirlo todo en una novela, Dávila ha gastado sus años mondando el mismo cuento, fatigando el mismo imaginario, inmóvil en un sombrío rincón de la realidad.
La publicación de estos Cuentos reunidos es un acto extraño: alumbra una obra que aborrece la luz. El tomo incluye, entre erratas, los tres libros de Dávila ya conocidos –Tiempo destrozado (1959), Música concreta (1964), Árboles petrificados (1977)– y otro inédito, Con los ojos abiertos, largamente anunciado, algo decepcionante. Al final, cuatro libros, treinta y siete relatos, casi trescientas páginas. ¿Suficiente? Incluso demasiado. La pregunta es si, ahora que está publicada en el Fondo de Cultura Económica, esta obra permanecerá bajo los reflectores. Difícilmente. La atmósfera de Dávila, y de sus cuentos, es la penumbra, cuando no la más absoluta oscuridad. Ya puede adivinarse que, luego de tres o cuatro reseñas, de dos o tres elogios, esta obra volverá a ser lo que ha sido siempre: una presencia invisible, acaso un rumor, en el panorama mexicano. Ya puede decirse que Dávila seguirá el camino de muchos de sus personajes, el desvanecimiento, y que, vuelta vaho, recorrerá los sótanos de nuestra literatura. Ese es su destino: ser eso, una amenaza informe que, de pronto, brota y adquiere relieve. Ahora en un ensayo de Vivian Abenshushan. Ahora en una novela de Cristina Rivera Garza. Ahora en el cuerpo de otro huésped, de manera cada vez más virulenta.
Desbrozar, ese es el camino, también, para leer cierta literatura mexicana. Desatender la superficie, a los autores más evidentes, y penetrar hasta el fondo, donde moran algunos raros. Abrirse paso entre tanta tinta –y basura– para atisbar, por fin, a ciertos narradores subterráneos. La narrativa mexicana puede ser leída –tal vez debería ser leída– como un cuento de Dávila: con machete en mano, segando la maleza hasta toparnos con el trigo. ¿Trigo? Locos: Efrén Hernández, Francisco Tario. Radicales: Jesús Gardea, Ulises Carrión. Brujas: Guadalupe Dueñas, Amparo Dávila. ~
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).