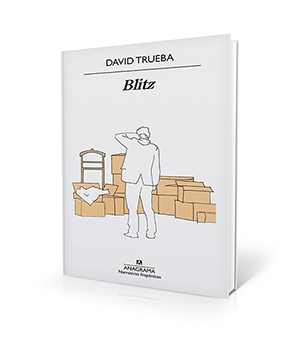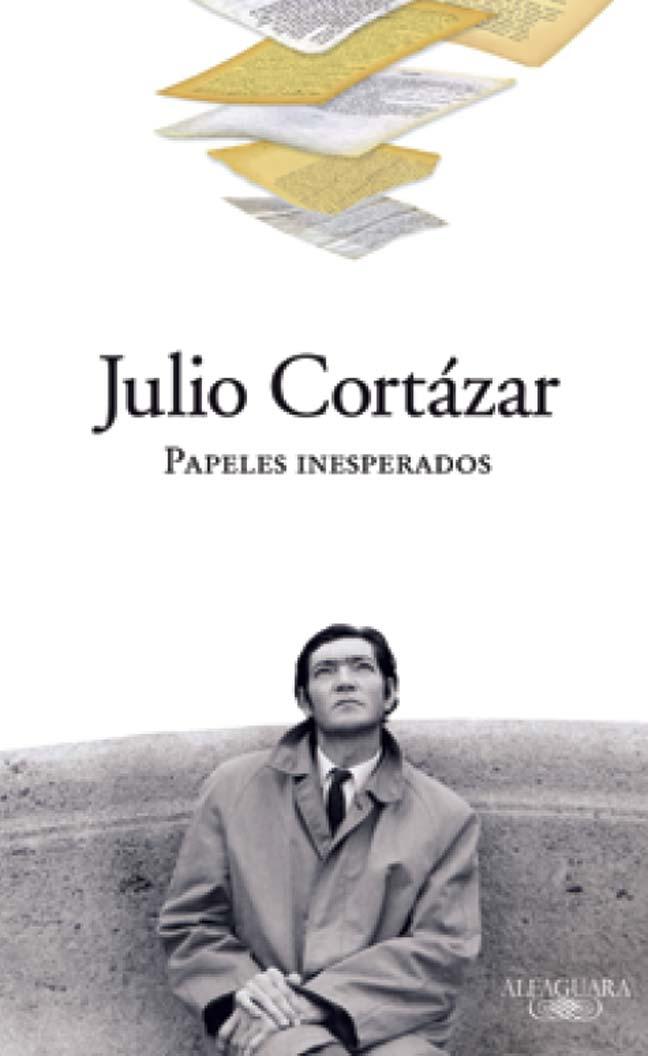David Trueba
Blitz
Barcelona, Anagrama, 2015, 176 pp.
Siete años separan a Blitz, la nueva novela de David Trueba (Madrid, 1969), de Saber perder, aquella que, en 2008, obtuvo el Premio Nacional de la Crítica. En otro escritor el paréntesis causaría un poco de intriga, pero la literatura es solo una de las profesiones de Trueba, y los largometrajes que ha rodado en este tiempo prueban que el silencio ha sido a lo sumo un cambio de discurso. ¿Cineasta que escribe? ¿Escritor que filma? Quizás podamos quedarnos con “narrador”. Y es que, más allá del formato, lo suyo siempre ha sido contar historias: la de un claustrofóbico encuentro intergeneracional (Madrid, 1987), la de un profesor que sale en busca de John Lennon (Vivir es fácil con los ojos cerrados), la de unas vacaciones improvisadas (Cuatro amigos), etc. Por lo general, dichas historias le ocurren a gente común, pero al mismo tiempo vienen a desviar lo cotidiano de sus carriles.
Blitz no es la excepción. En el foco de la novela, narrada en una primera persona serena, incluso algo gélida, encontramos a Beto, un joven arquitecto madrileño que viaja a Múnich para asistir a un congreso en el que se invita a cada participante a presentar “una intervención paisajística”, por un premio de diez mil euros. Siguiendo la famosa regla de Groucho Marx, Beto cuenta que “bastó que me admitieran para que, a mis ojos, se desacreditara un poco el evento”; pero al posible dinero no le pone cortapisas. La historia, ambientada en un reconocible presente, no deja de mencionar la precariedad con que se vive hoy en día, y se detiene en las condiciones laborales de Beto, un paisajista vocacional que, calmada la fiebre del ladrillo y cerrado el grifo del dinero público, hace lo que puede como autónomo gracias a pequeños contratos y concursos de medio pelo. Sin embargo, sería un error pensar que estamos, por parafrasear la famosa queja de Isaac Rosa, ante otra maldita novela sobre la crisis; o, en todo caso, solamente ante ello. Contra el trasfondo socioeconómico se recorta un malestar personal, y la historia refleja tanto el medio ambiente de una época (la nuestra) como la interioridad del protagonista, logrando que lo individual se tiña de representativo.
No es que todos hayamos pasado por los mismos apuros que el pobre de Beto (espero), pero el disparador es una de esas cosas que, como suele decirse, pasan. Durante el viaje a Múnich, Marta, su novia desde hace cinco años, le confiesa que está enamorada de otro hombre. Y al día siguiente se vuelve a Madrid. Como buscándose un correlato objetivo para el desamparo emocional, el despechado decide quedarse unos días en una ciudad donde no conoce a nadie, cuyo idioma no habla y de la que ni siquiera se aviene a comprar un mapa. Luego queda incomunicado cuando se le cae el móvil al váter, y, como la invitación al congreso contempla solo una noche de hotel, acaba literalmente en la calle cuando no tiene mejor idea que gastarse el limitado saldo de su cuenta corriente en un smartphone de lujo. En esta cadena de infortunios cada eslabón está bien forjado, y el narrador que deambula por la ciudad tintinea con leves ecos de Knut Hamsun o Alan Pauls (véase, sobre todo, Wasabi); pero lo más interesante ocurre cuando Beto se cruza con una de las organizadoras del congreso, una mujer de unos sesenta años llamada Helga, que lo hospeda un par de días hasta que pueda regresar a Madrid.
Improbable mezcla de figura materna, hada madrina y valquiria en estado latente, Helga es un personaje a la vez convincente e indefinido, que viene a realinear la perspectiva de todo cuanto hemos visto sobre Beto. Uno de los aciertos de Trueba, en este sentido, es ofrecernos un narrador que, sin ser un abierto canalla, es más bien golfo. Cuando Helga, enterada de su historia, le pregunta si le fue infiel a su novia, él contesta que, en cinco años, “solo” lo fue tres veces; y cuando más tarde, los dos pasan la noche juntos, Beto lo describe con el lenguaje propio del cretinismo masculino: “corrí a descubrir sus pechos bajo las sábanas y correrme sobre ellos de manera torrencial”. ¿Corrí a correrme? La frase, quiero creer, no es tanto un imperdonable descuido como un caso de compenetración con el estado del personaje. He aquí a un muchacho de treinta años que se ha quedado sin casa, sin chica y, siendo su chica su socia, sin trabajo. ¿Es de sorprender que no mida sus palabras?
Más tarde, la novela matiza este tipo de bravatas, y al cabo Beto hasta se avergüenza de contarle la escena a un amigo “como un episodio dantesco, cómico”. Por ese lado, la narración se encamina a una tranquila epifanía, que indica una especie de aceptación, e incluso la entrada en la edad adulta. El tema está expuesto desde el principio, cuando Beto cuenta su proyecto de un jardín urbano lleno de relojes de arena, en el que los transeúntes puedan contemplar el paso del tiempo. Sea una idea inspirada e inquietante, la novela insinúa que pensar en el tiempo es algo muy distinto de estar pendiente del reloj, y que la acumulación de horas llamada madurez, como demuestra Helga, también puede tener sus encantos.
De la madurez de Trueba como narrador, mientras tanto, nos habla una prosa comedida, atenta a los detalles y trufada de aforismos que calzan muy bien con la concienciación de su protagonista (“el sentimentalismo es egoísta, un nacionalismo del yo”). Puede que al libro, pese a ser breve, le sobren los microcapítulos de la segunda parte, que resultan demasiado aclaratorios y dilatan un relato central con entidad propia. Pero, como dijo una vez Virginia Woolf sobre una novela de George Eliot, Blitz tiene la indudable virtud de estar escrita para adultos, sin caprichos ni artificios infantiles. Muy de nuestro tiempo, el resultado es gratamente atemporal. ~
(Buenos Aires, 1972) es crítico literario y traductor. Colabora en Revista de Libros, Revista Otra Parte y The Times Literary Supplement.