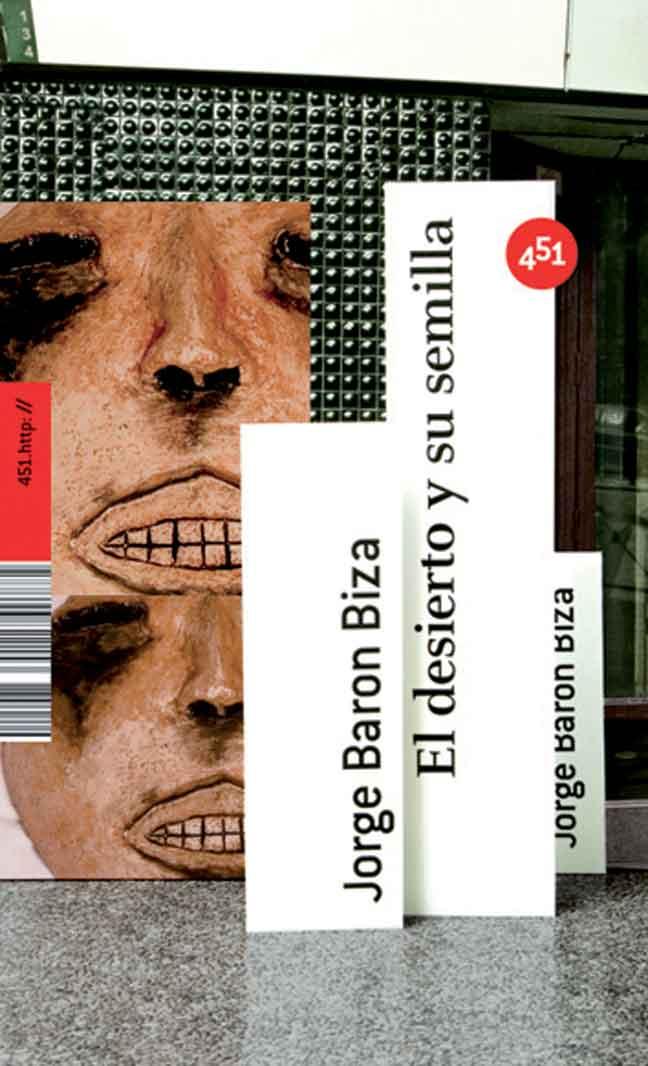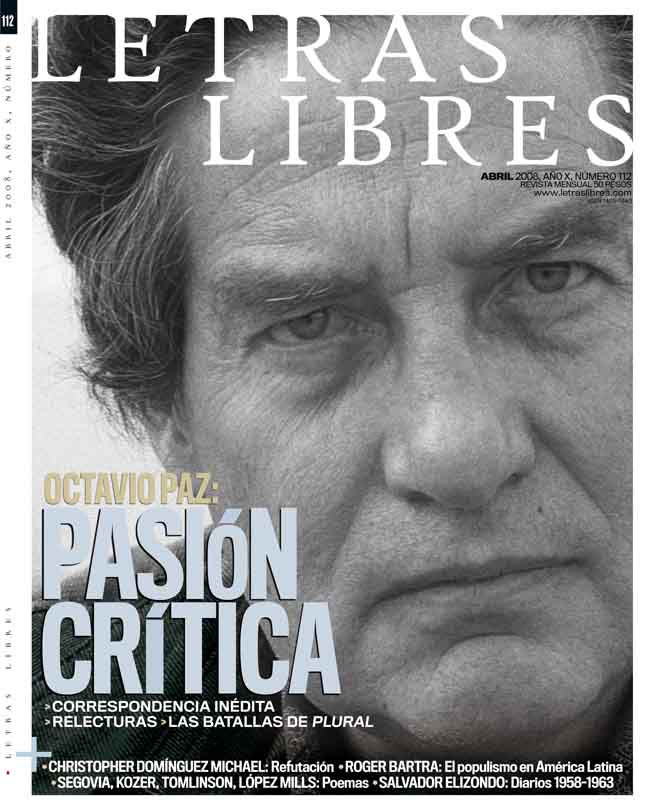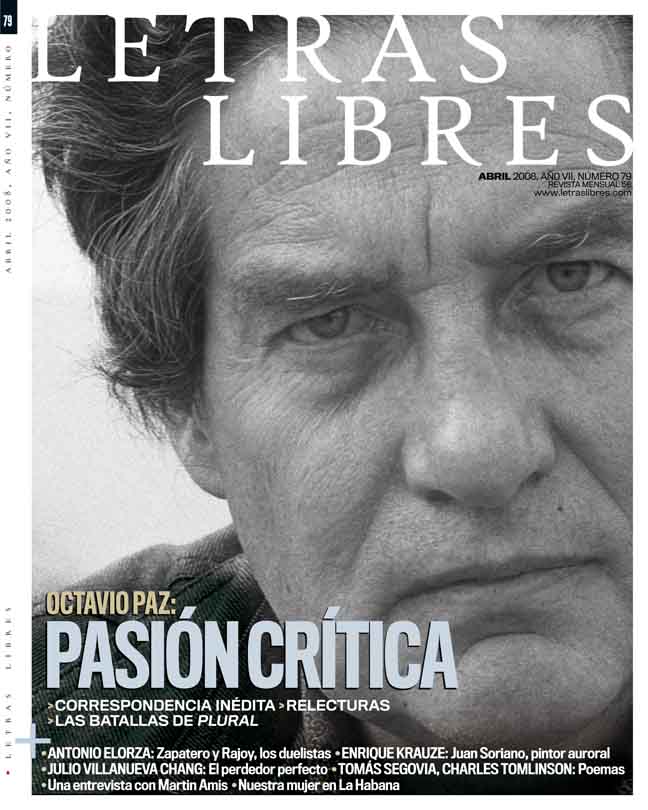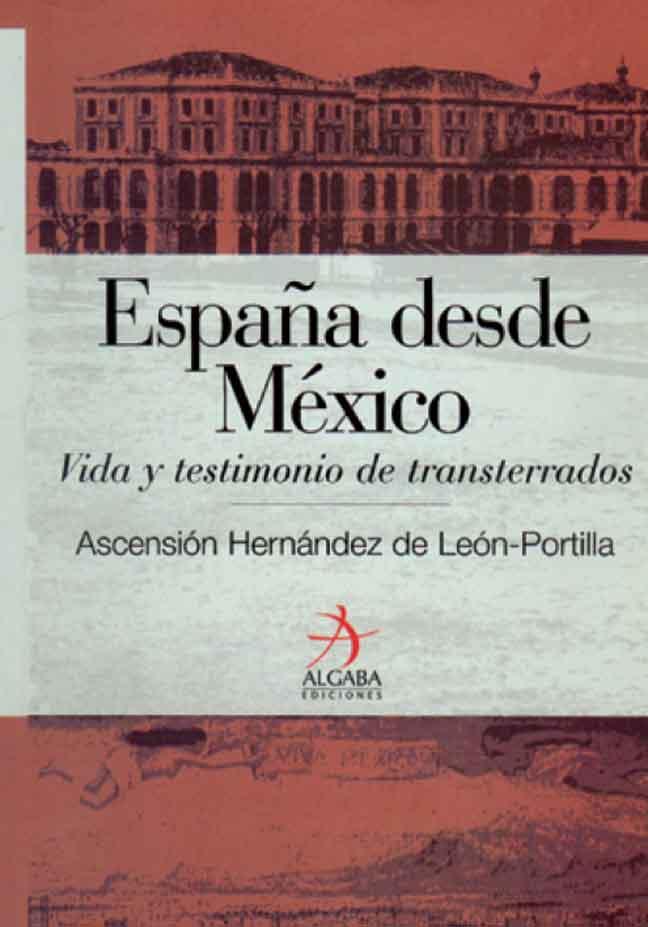Empieza en Córdoba, Argentina, en 1964, y termina varias veces:
Tras una larga historia de peleas y reconciliaciones, Raúl y Clotilde deciden concretar el divorcio, por lo que se reúnen con los abogados y con Jorge, uno de sus hijos. Todo parece marchar bien, pero de pronto el padre va por un whisky y vuelve con un vaso de ácido que arroja a la cara de su mujer. “Al quemarla, no había eliminado la carne que amaba, sino que la había sublimado por demolición, como ocurre con las ruinas románticas”, escribirá Jorge décadas más tarde, ya convertido en narrador. Por ahora, con algo más de veinte años, siente una especie de doloroso alivio al enterarse de que su padre se ha pegado un tiro, y asume el cuidado de su madre: la acompaña durante los primeros meses a periódicas operaciones y luego viaja con ella a Milán, para asistirla en el proceso de reconstitución de su rostro.
El primer final de esta historia es sólo aparente: la madre y su hijo vuelven a Argentina para recuperar, en parte, la vida. El doctor ha hecho un trabajo magnífico que, sin embargo, necesitará incesantes retoques. Clotilde da la impresión de reintegrarse, de renacer. Pero poco tiempo después, en 1978, salta por la ventana. Es el segundo final.
El tercer final es el de El desierto y su semilla, el libro que Jorge Baron Biza publicó en 1998 y que aparece, ahora, en España. Inmediatamente antes de la palabra fin leemos la siguiente frase: “Es de reconciliación de lo que hablo.” Enseguida hay una nota en que el autor aclara que su nombre original era Jorge Baron Biza, pero que, tras cada separación, su madre exigía la rectificación del acta de bautismo: “Mi nombre actual es Jorge Baron Sabattini. No sé si Jorge Baron Biza debe ser considerado mi otro apellido, mi patronímico, mi seudónimo, mi nombre profesional, o un desafío.”
Jorge Baron Biza (Buenos Aires, 1942-Córdoba, 2001) acepta el desafío de “continuar” a Raúl Baron Biza, un excéntrico cordobés, figura contradictoria de la política argentina y escritor, para más señas, de novelas pornográficas (en la última, la que escribió antes de suicidarse, se lee, Jorge lee: “¿Por qué no negar al hijo engendrado más por curiosidad que por deseo? ¿Qué obligación de amar al nacido? Que carguen ellos con su vergüenza y no yo con su perdón”). Todo es verídico en El desierto y su semilla, a excepción de los nombres (¿cuánto tiempo habrá tardado el autor en inventar, en buscar los nombres de sus padres? ¿Minutos, meses?): Raúl Baron Biza se llama Arón Gageac, mientras que Clotilde es, en la ficción, Eligia. Jorge prefiere, en cambio, un nombre menos heroico o menos trágico: Mario. La novela fue recibida en Argentina como una obra mayor. Tres años más tarde, sin embargo, en septiembre de 2001, Jorge Baron Biza se suicidó.
El desierto y su semilla es una gran novela, aunque decirlo así, en plan canónico, es un poco absurdo. Jorge Baron Biza escribió el libro que estaba condenado a escribir –una novela y no una autobiografía: presenciamos no los hechos al desnudo, sino el deseo de contar una historia que se resiste a ser contada. El narrador escribe para comprender, aunque sabe que no habrá revelaciones, que a lo sumo podrá alumbrar un poco el pasado. La imagen inicial acompaña la lectura con persistencia: una cara destruida, una sonrisa sin labios, una mirada sin párpados, suspendida en la semivigilia. Escribir es registrar, con precisión naturalista, la caída de la luz sobre ese rostro. Pero esta no es la historia del rostro: es la historia del ojo que mira ese rostro.
Buena parte de El desierto y su semilla recrea el tiempo de Milán, que Mario pasa contemplando el delicado trabajo de los cirujanos, distrayendo a su madre con lecturas livianas (novelas del boom y revistas que pide a la Argentina), evitando o aceptando a las posiblemente bellas mujeres que pasean por la clínica –con la nariz vendada y llenas de ilusiones– y, sobre todo, bebiendo como condenado en un bar vecino donde conoce a Dina, una puta con la que descubre no el amor sino cierto callado y agrio compañerismo.
El desierto y su semilla es, también, un relato escéptico sobre las luchas de los años sesenta, protagonizadas, según el narrador, por gente que prometía “escarmientos o paraísos” y terminaban el periodo de poder “con la mirada apagada, que sólo se encendía cuando fantaseaban sobre sus pasados tiempos de gloria”. Los héroes de entonces le recuerdan, naturalmente, a su padre y a su madre, que a lo largo del relato son comparados, de forma tácita y constante, con Perón y Evita.
Los diálogos milaneses están escritos en “cocoliche”, una mezcla de italiano y de español que hablaban los inmigrantes en Argentina y que Baron Biza ahora “devuelve”, a manera de vacilaciones o tartamudeos, al italiano. La mirada del narrador es siempre paródica y compasiva: es difícil describir esa voz que se sabe extraña y que en todo momento vela por la precisión del relato, a riesgo de deformarlo. La novela se llena de impurezas y de trucos que no sorprenden, que no quieren sorprender: esto es literatura, parece decir, renglón por medio, el narrador, y hay mucha amargura en esa advertencia. ~