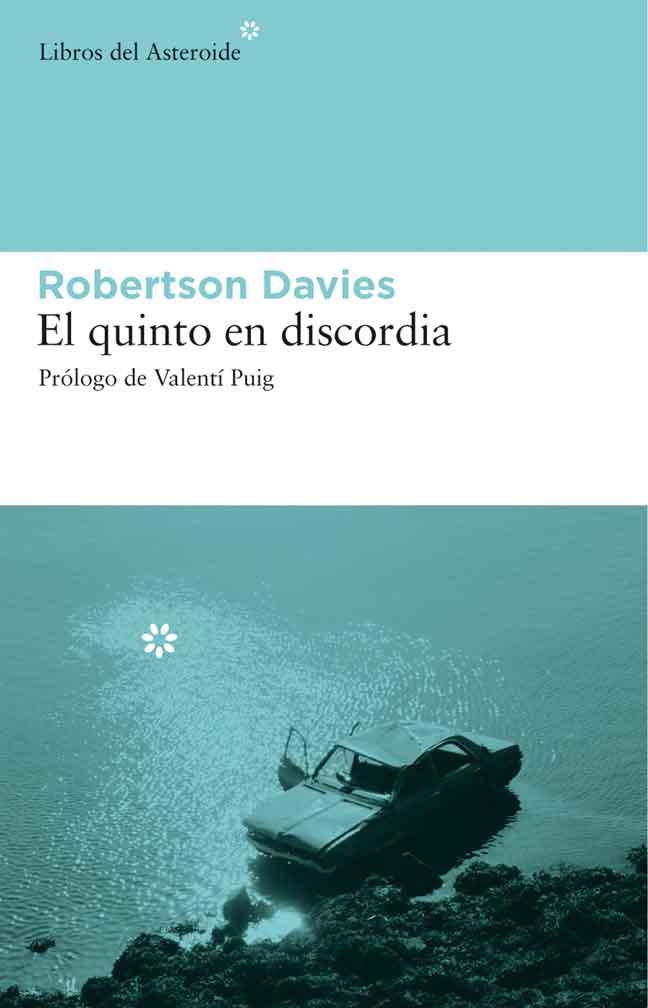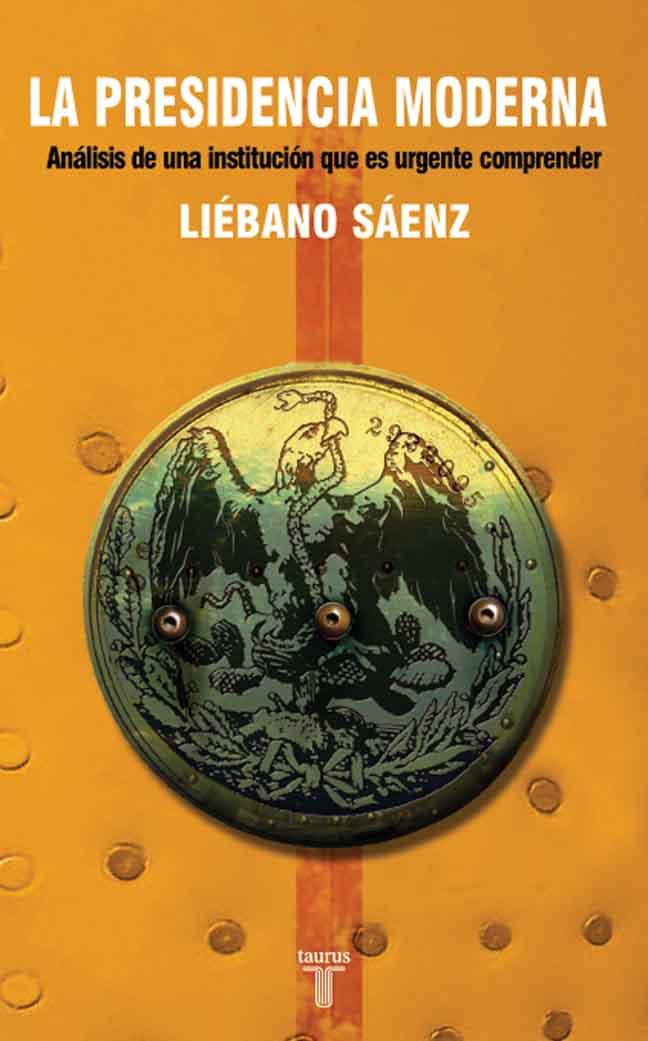Tres golpes con la varita mágica sobre los bordes de la galera embrujada y –¡presto!– aquí va otra de esas teorías/truco tan fáciles de rebatir o de despreciar en la práctica, pero aún así…
Digamos entonces que a la hora de intentar atrapar esa esquiva y aristocrática bestia en extinción que de tanto en tanto gusta de llamarse y de ser llamada Novela Total, cabe pensar en dos variedades igualmente valiosas, igualmente fascinantes, igualmente complejas.
Por un lado está la Novela Total que parece proponer un mundo cerrado y único y cuya no tan secreta ambición es la de negar toda idea de un mundo –de algo diferente– que exista más allá de sus propios e infranqueables límites. Pensar –muy diferentes en estilo, pero hermanadas por sus cósmicas intenciones– en Don Quijote de Miguel de Cervantes, Tristram Shandy de Lawrence Sterne, Moby Dick de Herman Melville, El hombre sin atributos de Robert Musil, En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, Ulises de James Joyce, Valis de Philip K. Dick, La vida: instrucciones de uso de George Perec, los zombis Diarios de Andy Warhol, La broma infinita de David Foster Wallace, Los detectives salvajes de Roberto Bolaño, el díptico Montano/Pasavento de Enrique Vila-Matas, las numerosas variaciones urbano/catastróficas de J. G. Ballard, las colosales miniaturas de Donald Barthelme y las obras completas de Franz Kafka y Jorge Luis Borges y Samuel Beckett entendidas como artefactos desarticulados a la vez que imposibles de desarmar. Aprovechando el encandilamiento del público, podría afirmarse, de paso y sin demasiado énfasis, que por ellas pasa el vanguardismo, la modernidad, las ganas de ser diferente entre los diferentes.
Y está la otra especie de Novela Total (entre ambos campos, el mutante mixto Thomas Pynchon con V, El arco iris de gravedad, Vineland, Mason y Dixon y la reciente Against the Day funcionaría como la delgada y arriesgada frontera donde conviven, paranoicamente, lo histórico y lo histérico, la agenda que no se presta y el calendario promiscuo) que, por lo contrario, se nutre de los grandes hitos del planeta para acabar proponiendo una versión alternativa de acontecimientos conocidos por todos y que, de pronto, mutan a algo privado, entrañable e íntimo. En ellas se cuentan, por lo general, vidas y sagas de sobrevivientes por virtud de milagro o por condena de maldición. Algunos ejemplos en este sentido: Matadero 5 y casi todo el resto de la obra de Kurt Vonnegut, Poderes terrenales de Anthony Burgess, Monstruos de buenas esperanzas de Nicholas Mosley, el Cuarteto Pyat de Michael Moorcock, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo de Haruki Murakami, Submundo de Don DeLillo, Criptonomicón de Neal Stephenson, El tiempo de nuestras canciones de Richard Powers, Europa Central de William T. Vollmann y los últimos seis, llamémosles, policiales de James Ellroy –entendidos como partes de un mismo cadáver– entre muchas otras. Todas ellas –anunciarlo con un veloz y enfático y teatral movimiento de manos– unidas por cierta voluntad decimonónica pero enrarecida por las poluciones del siglo XX.
Y está, claro, la magnífica Trilogía Deptford de Robertson Davies que, de algún modo, combina lo mejor de ambos mundos, de ambas ópticas y comportamientos: una masiva voluntad dickensiana puesta al servicio de una inteligencia o manera de pensar y de entender las cosas que, por personal y sabia, empieza y termina en sí misma.

La peripecia entendida como movimiento solipsista. Así, pensar en Robertson Davies como un novelista de ideas al servicio de las acciones o viceversa. Así, pensar también en la Trilogía Deptford como en un ciclo divertidísimo y merecedor de una de esas seductoras series producidas por hbo que no deja de abrir las puertas de los gabinetes mágicos de la reflexión para que entremos en ellos, desaparezcamos aquí y aparezcamos en otras partes. Algo tan envidiablemente admirable si se es escritor además de lector, algo tan felizmente indignante si se es lector a secas, porque es imposible no preguntarse por qué hemos, nos hemos resignado a comer en tantas ocasiones no tanto gato sino tanta rata por libre. Y, ya se dijo, el tema y las tramas de estos tres magníficos libros –que pueden leerse por separado pero que, juntos, conforman algo portentoso– pasa por la esquiva naturaleza del portento inexplicable así como por los rotundos modales del castigo imposible de evitar, ambos bailando en el punto exacto de las tablas donde el azar se confunde con la magia.
Ya desde el principio, cerca del centro de El quinto en discordia (1970), el narrador Dunstan “Corky” Ramsay tiene una reveladora conversación con el jesuita Ignacio Blazón. Un cruce de palabras que no sólo le sirve a Ramsay para alumbrar las sombras de su propia existencia sino, de paso, a nosotros, para definir toda la inmensa obra del formidable Robertson Davies. “¡Ah, los milagros! Se dan en todas partes… La vida en sí misma es un milagro demasiado grande para causar tanto alboroto por pequeñas inversiones de lo que pomposamente tomamos por el orden natural”, exclama allí el religioso. Igual impresión –pero esta vez no filtrada por la hagiografía sino por el psicoanálisis jungiano– se perpetúa en Mantícora (1972), donde el torturado David Staunton intenta hallar algún sentido a su vida en la misteriosa muerte de su padre, el implacable magnate Boy Staunton. Y la proliferación de las maravillas interfiriendo en ese supuesto “orden natural” estalla en ese último gran número del vengativo prestidigitador Paul “Magnus Eisengrim” Depster que es El mundo de los prodigios (1975). Si llevamos las coordenadas de un número de ilusionismo a la estructura de esta trilogía, cabría afirmar que la primera trata sobre el espectador, la segunda sobre el inconsciente voluntario que sube a participar de un truco, y la tercera sobre el mago que controla todos los hilos pero que en algún lugar paga el precio y el desencanto de saber cómo se consigue el calculado espejismo de lo que para los asistentes a la función es, sí, la infantil felicidad de lo inexplicable y de lo que no se entiende. Intentar aquí un resumen del argumento sería tan inútil como tonto. Alcance con decir que se participa del desfile de varias décadas, que hay amores truncados y odios para siempre, guerras extáticas y belicosas treguas, arrebatos de locura y epifanías racionales, pequeñas miserias y enormes maravillas, juramentos de venganza y pactos de sangre, vidas de santos y sacrificios de pecadores, dignos monstruos míticos e infames horrores contemporáneos.

Todo espolvoreado con el irreverente sentido moral de Chesterton y la hechizante teatralidad que sólo se halla en el Shakespeare más eufórico partiendo y retornando una y otra vez a un definitivo accidente infantil donde una bola de nieve esconde a una piedra fatídica. Y todo empujado por un aliento narrativo con fuerza de huracán al que John Irving (aprendiz confeso de este brujo, ver en especial su Oración por Owen, descubrir allí las inequívocas y admitidas resonancias de El quinto personaje) homenajeó, en el mejor sentido de la palabra, con la repetición de más de un encantamiento.
Robertson Davies (Ontario, Canadá, 1913-1995) fue actor clásico, académico, conferenciante, periodista de renombre, dramaturgo, autor de numerosos relatos y novelas y figuró más de una vez en las nunca del todo verosímiles listas del Nobel. Sus libros fueron editados con irregular suerte primero en Argentina, a principios de los años ochenta (donde unos pocos se emocionaron con esta trilogía y con la que vino después, la llamada Trilogía Cornish, que también publicará la cada vez más noble editorial Libros del Asteroide, cuyo catálogo ya es todo un mundo de prodigios y que, esperemos, también se atreva con la fundante Trilogía Salterton), y en España (la inconclusa Trilogía Toronto) en los noventa. El quinto en discordia (ganadora del Premio Llibreter en el 2006 y mencionada en todas las listas de lo mejor publicado en ese año) ha revelado, por fin, la figura de este grande que enaltece al por lo general bastardo escenario de los bestsellers. Un narrador –en sus fotos aparece como una cruza de pagano Papá Noel con divino Mefistófeles– que cuenta como pocos y que resulta igualmente disfrutable tanto para el degustador de exquisiteces como para el adicto a códigos tontos y manuscritos mal escritos y reliquias religiosas de dudosa autenticidad. El primero encontrará aquí una nueva prueba de la capacidad de entretener de la Gran Literatura. El segundo, quizás, se cure para siempre y descubra que la salvación y el misterio estaban en otro lado. En esta magia pura a la que no tiene sentido dedicarle ni un segundo a pensar en cómo se hizo porque sólo Davies pudo hacerlo así, con tanta gracia y maestría.
Y ahora, releyendo esto, me doy cuenta de que estas líneas suenan más a encendidos argumentos para una canonización que a reseña de libros. Es posible. A veces pasa. Pero no ocurre muy seguido. Casi nunca. De ahí que no sea la primera –ni probablemente la última– vez que me refiera a estos libros. De ahí también –y es que han sido demasiados años esperando poder escribir sobre ellos– que no me disculpe, sabiendo que las buenas nuevas deben ser predicadas así. Y que ahora es el turno de ustedes. Y que aquellos a los que hoy les parezca exagerado este entusiasmo, mañana –ya en trance y al otro lado de estos pases mágicos– lo encontrarán insuficiente. Porque –contradiciendo al habitual mantra/slogan del hechicero– de lo que aquí se trata y lo que aquí se nos ofrece es un inconmensurable todo por aquí y todo por allá.
La función –¿qué esperan?– está a punto de comenzar.
Pasen y lean. ~
Rodrigo Fresán es escritor. En 2024 publicó 'El estilo de los elementos' (Literatura Random House).