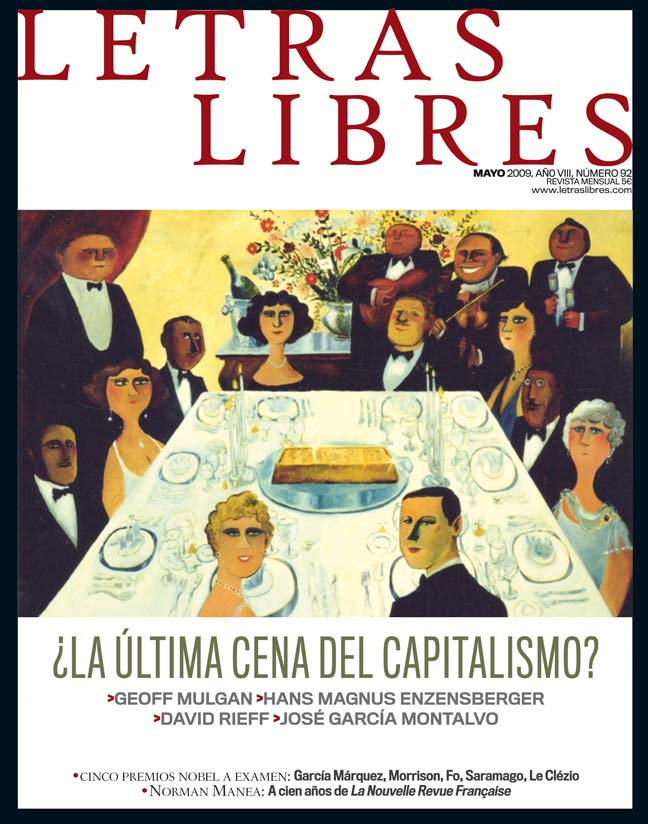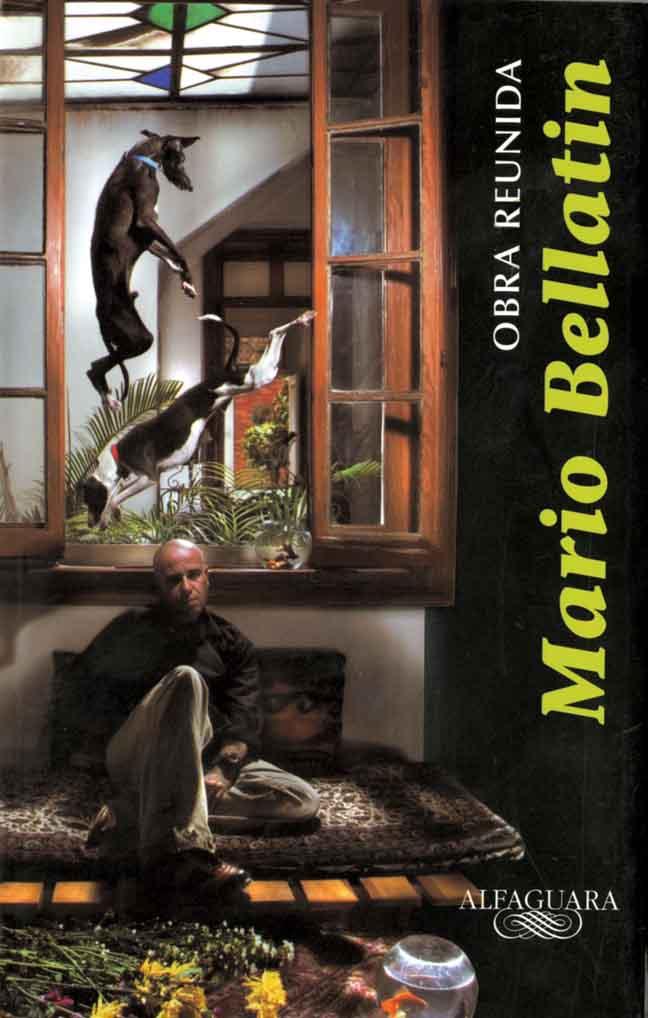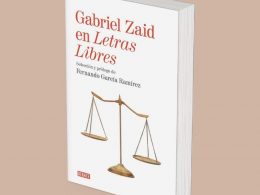A lo largo de los años, muchos años, Juan Carlos Onetti (1909-1994) construyó su propio mundo –bellamente desolado, tristemente huraño, emocionalmente aterido–, el de Santa María, su comedia humana, su Yoknapatawpha, su ámbito físico y metafísico. Santa María apareció por vez primera en La vida breve (1950), y con ella surgieron los personajes que la habitarían y llegarían a darle una identidad a la vez inexorable y esquiva. El lugar es, de un modo muy deliberado, el “sueño realizado” de Onetti y también su “infierno tan temido”. Ayuntar aquí estos títulos, extremosos como son uno y otro, implica recordar que desde fecha temprana el escritor dio con una voz irrevocable, que es la primera autoridad que persuade en sus piezas, y con una visión personal del mundo, que es lo que las gobierna. Santa María es, qué duda cabe, un acto de trasmutación artística que adopta para su formulación esa épica de la conciencia moderna que despoja al héroe de todo heroísmo, diríase de una postépica sin grandeza que tanto alienta en nosotros, lectores conformados por la orfandad heroica vinculada a las causas perdidas de la tradición literaria occidental más reciente. Onetti fue en su época, tanto en la literatura del Uruguay y el Río de la Plata como en la del ámbito hispanoamericano, una de las figuras regeneradoras que marcaron la segunda mitad del siglo pasado: Jorge Luis Borges, Joâo Guimarâes Rosa, Octavio Paz, Adolfo Bioy Casares, Juan Rulfo, para nombrar a unos pocos.
En el Uruguay, su país, Onetti cerró con un manotazo el diccionario; también aventó las indolencias que habían ganado a una literatura vuelta municipal, inauguró una radicalidad distinta y extendió, desde El pozo (1939), una mirada anticipadora que lo convirtió en un visionario prematuro. Los pocos, poquísimos uruguayos que llegaron a él leyeron en sus páginas las claves de un país singular que había recorrido con denuedo las etapas de la institucionalidad rectora y del Estado de bienestar para convertirse en una socialdemocracia avant la lettre y que, sin embargo, escondía en sus entretelas confortadoras una neurosis traumática. Cumplía así Onetti con una de las exigencias que conducen al mito: ser de su tiempo y estar contra su tiempo, auspiciar una nueva experiencia de la realidad (de la realidad cercana y de la realidad sin más del mundo) y expresar, a la vez, una nueva forma de conquista de la realidad. Sólo Felisberto Hernández, desde un ángulo literario muy diferente, se acercaría a un destino literario y a una estatura estética similares. En una trayectoria de evoluciones quebradizas pero constante en sus aspiraciones, y a partir del entorno rioplatense, Onetti se alzó desde fechas tempranas en una referencia importante para el núcleo central de la escritura de América Latina y, andando el tiempo, de la hispanoamericana. El suyo es ya un legado resonante.
Pues bien: a ese Onetti, y a su arco literario, Mario Vargas Llosa ha dedicado El viaje a la ficción. Hombre generoso y escritor con conciencia de sí mismo –es decir, hombre abierto a la empatía hacia lo ajeno y escritor capaz de aplicarse a un acto de reflexión–, Vargas Llosa desea trazar, desde la admiración razonadora, un panorama cronológico que recorra, en mayor o menor medida, los títulos de Onetti y que, a su vez, levante un retrato del hombre y una geografía de su época. Lo hace desde la idea de que no existe imaginación pura, de que no hay imaginación que no sea un comportamiento animado por un resorte afectivo o ético, vinculado positiva o negativamente a una circunstancia social. Para él, la tarea crítica consiste en escuchar a las obras en su autonomía fecunda sin olvidar discernir en ellas las relaciones con el mundo, con la historia y con la actividad inventiva que las acuna. Hay que señalar que tal acercamiento respetuoso y abarcador es, por sí mismo, una virtud previa al propio libro; y hay que señalar más: que un autor de fama, de prestigio y de alcance difusor se ocupe de otro autor al que la fortuna le fue mayoritariamente adversa es un gesto ejemplar y que lo honra. Y que un autor demuestre, a los setenta y pico de años, que es aún capaz de obedecer a algo parecido a una obsesión y comprometer en ello su curiosidad y sus horas es cosa que sorprende y se agradece. Hechos estos reconocimientos, me importa adelantar que, en el envite, y a partir de una sinceridad intelectual indiscutible y un acercamiento animoso, el calado de interpretación no es parejo en su sutileza ni en su penetración; a veces se adentra en sus materiales, a veces los sobrevuela sin tocar su médula y a veces los somete a una pedagogía ayuna de carácter y mordiente. De ahí, de esas características, asoma lo que acaso se deba tener por la nota más destacada: la impresión de que este es un recuento a un tiempo generalizador y vago.
Hay un rasgo, eso sí, que encamina, contamina y determina al conjunto y que no significa una novedad en el universo de ideas de Vargas Llosa. Tal rasgo, expuesto como una especie de telón de fondo, es la teoría de que la obra de arte en general y la novela o la narrativa muy en particular tienen como característica decisiva el propósito de crear un mundo alternativo al mundo real, un mundo que es una huida y es un refugio a la insuficiencia de la vida, que es alimento espiritual y fuente de consolación. Como ocurría con sus teorías de “la verdad de las mentiras” y de los “demonios” que acosarían al escritor en su tarea, y como ocurriera en sus ensayos sobre Gabriel García Márquez (Historia de un deicidio, 1971) y Gustave Flaubert (La orgía perpetua, 1975), Vargas Llosa parte en sus análisis de unas intuiciones regidoras y de un cuerpo de ideas que de un modo incómodo –incómodo para sus objetos de estudio, que deben doblegarse a sus exigencias, e incómodo para un lector obligado a seguirlos en una reiteración muy continuada– gravitan demasiado en sus interpretaciones. Pero el reparo mayor no radica en tal gravitación estructuradora, que, en la medida en que responde a una congruencia interior y a unas secuencias lógicas, podría tener capacidad incentiva e intelectual. El reparo que cabe formular es que la argumentación que se levanta alimenta dos vertientes inquisitoras –una de signo literario, la otra de signo biográfico y sociológico– que, para así decirlo, mutua y contradictoriamente se apoyan y se anulan: una enriquece y la otra empobrece, una es hiperbólica en la defensa de su método y la otra adelgaza las espesuras en las que se adentra. Aquí se abraza una consistencia y allá una inconsistencia.
A cierta altura se declara que:
Diversión, magia, juego, exorcismo, desagravio, síntoma de inconformidad y rebeldía, apetito de libertad, y placer, inmediato placer, la ficción es muchas cosas a la vez, y, sin duda, rasgo esencial y exclusivo de lo humano, lo que mejor expresa y distingue nuestra condición de seres privilegiados, los únicos en este planeta, y, hasta ahora al menos, en el universo conocido, capaces de burlar las naturales limitaciones de nuestra condición, que nos condena a tener una sola vida, un solo destino, una sola circunstancia, gracias a esa arma sutil: la ficción.
Lo que ahí chirría es el “muchas cosas a la vez”. Se trata de una acumulación de posibilidades que, más que descubrir, encubre, y que parece decirlo todo para no decir nada. O, quizás, algo dice –y ese decir tiene su legitimidad en este llano imperio de la ignorancia de masas en que vivimos– para ese amplio sector del público que Vargas Llosa ha conquistado con empuje creador y voluntad seductora. En todo caso, añadir en la misma línea de razonamiento que “es un error creer que soñamos y fantaseamos de la misma manera que vivimos. Por el contrario, falseamos y soñamos lo que no vivimos, porque no lo vivimos y quisiéramos vivirlo”, propone una retórica que participa tanto de lo restricto como de lo abarcador, de lo pertinente y de lo intercambiable o reversible. Y son generalidades cuya consecuencia última –una ansiedad por domesticar o aliviar el desorden de la vida por el orden aparente del arte– aparece, tal como está expuesta, como brumosa.
Al comienzo del libro Vargas Llosa escribe que
desde el primer cuento que publicó, en 1933, hasta su última novela, aparecida un año antes de su muerte, Cuando ya no importe (1993), es notable la coherencia de Onetti, en su cosmovisión, su lenguaje, sus técnicas y sus personajes. Sus ficciones pueden leerse como capítulos de un vasto y compacto mundo imaginario. El tema obsesivo y recurrente en él, desarrollado, analizado, profundizado y repetido sin descanso, aparece precozmente perfilado en El pozo: el viaje de los seres humanos a un mundo inventado para liberarse de una realidad que los asquea.
El resumen es compartible. No lo es su trasmutación, digamos, práctica o imaginaria. “El viaje de los seres humanos a un mundo inventado para librarse de una realidad que los asquea” entraña, en Onetti, una estrategia de retorcimientos sádicos y masoquistas que no parecen el mejor estímulo para que se abrace tal empresa de espíritu reconstituyente. Más: una peculiaridad rara en Onetti, y que milita en desfavor de una zona de las teorías de este libro, es que su esencialidad (su decrepitud, su carencia de prestigio vital) transcurre en una claustrofobia que el lector común, en una reacción instintiva, rechaza con gesto defensivo. Por cierto, Vargas Llosa argumenta que Borges “ayudó [a Onetti] a descubrir una proclividad íntima de su vocación literaria”: la cartografía estética que alza “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” contribuyó a concebir la de Santa María. Otra vez: esa es una posibilidad pero una posibilidad que tenía numerosas fuentes inspiradoras y contra la que, literariamente hablando, todo conspira, incluido el contexto en que el propio Vargas Llosa la sitúa y parafrasea. El famoso desencuentro entre Borges y Onetti fue algo más que un desencuentro anecdótico.
Vargas Llosa sigue de cerca, con escrúpulo y con atención vigilante, los avatares de la obra de Onetti. Reconstruye sus tránsitos, sus leyes y sus desplazamientos interiores, bucea en sus orígenes, plantea reflexiones y reflexiona él mismo, indaga y cuestiona. Hay allí hallazgos que importan como contribuciones a una lectura onettiana. Hallazgos, sin embargo, que a menudo se estancan o se paralizan en un cierto punto de la evolución entre su enunciación y su demostración, que en su exposición se retuercen y se vuelven no ya inexactos o incompletos sino lastrados por el peso de lo convencional, hallazgos que más que mostrar una originalidad parecen deudores de observaciones y señalamientos que vienen de muy atrás. El influjo de Emir Rodríguez Monegal, para citar un nombre, es patente incluso en las versiones menos afortunadas o eficaces que de él se adoptan o adaptan. En este sentido, la imagen del Uruguay de mediados del siglo XX que hace suya Vargas Llosa padece los lugares comunes que la clase intelectual de izquierda, y el propio Rodríguez Monegal en ese entonces, estableció como visión canónica. Y cuando señala que el Uruguay daba “la espalda a América Latina” y miraba “obsesivamente a Europa” recoge también un lugar común –un lugar común ideológicamente interesado– que hasta la fecha no ha sido erradicado. Una y otra explicación encuentran su remate en una conclusión (o en una conclusión a medias, que para el caso es casi lo mismo) que sostiene que “el subdesarrollo es un estado de ánimo” del tercermundismo y que la desgracia que acarrea consigo es una frustración de la que los personajes de Onetti vendrían a ser un arquetipo. La “obra de creación no es sólo eso, desde luego, pero también es eso”, advierte con cautela –y con convicción– Vargas Llosa a propósito de estas cuestiones. A pesar del oportuno también, Onetti habría abierto aquí sus grandes ojos extraviados.
La antagonía entre realidad y ficción, entre vida objetiva y subjetiva, que tanto señorea en el teorema de Vargas Llosa, da mucho de sí en buena parte de las obras de Onetti. Pero tal antagonía no parece estar investida de un poder tan monopólico como se conjetura; más que una antagonía entre realidad y ficción, lo que absorbe y manda es una voluntad de simulacro, de impostura y de consciente artificio y más que nada algo así como una necesidad orgánica de suplantación que crece por su propia dinámica inexorable y que va a todas partes –y este es su don inquietante– y acaso a ninguna. De más está decir que a la mirada industriosa de Vargas Llosa no se le escapan estas complejidades onettianas; sucede, no obstante, que su discurrir procede por una superposición y/o yuxtaposición argumentativa en la que la valoración se diluye o carece de armazón jerarquizadora. Otro ejemplo: que “la visión secretamente cristiana inspirada en la naturaleza malvada que el hombre arrastra desde que comenzó el pecado original” encuentra su acomodo en el mundo de Onetti puede ser una reflexión que se acepte en términos generales. Pero a esta conjetura podría agregarse, no sin provecho, un registro de interpretación menos ultramontano y más concreto que enlaza con una singularidad del Uruguay: el hecho de que, en el plano de las ideas fundadoras modernas, el país hizo suya una dogmática positivista que postuló una gramática desacralizadora que, a su tiempo, cuajó en fechas tempranas de la evolución nacional en un agnosticismo cáustico, altanero en su hervor cientificista. Es de presumir que tal arraigo ideológico debió sorprender y agredir a un país joven y de orígenes rústicos y a unos atribulados nativos (entre ellos, uno de apellido Onetti) expuestos, en un lapso histórico cortísimo, a tamaña transformación íntima y cultural de su ciencia y su conciencia.
La antagonía entre la dialéctica vargasllosiana y la onettiana no es ni lo bastante grave ni lo bastante dañina, en términos de examen de interpretación y acercamiento razonado, como para dañar un trabajo que se lleva a cabo con emoción y con altura de miras. Justo es admitir, por lo demás, que haberlo logrado así es mucho. Una de las características más acusadas, acaso la más acusada, del mundo onettiano es su trama intrincada de relaciones y su extenso ámbito de resonancias, una y otro capaces de habilitar variaciones interpretativas sin tasa; allí reverbera, incansable, un sistema que a sí mismo se engendra y a sí mismo se comenta. Como citaba el clásico, what matters is not the mean but the motion. Lo demás es, espectralmente, literatura. Empero, hay un momento en la lectura de El viaje a la ficción en el que las parcialidades o las propuestas de interpretación se trasladan a un segundo o tercer plano, si se quiere hasta un último plano. Es el momento en que se repara en que el libro se resiente más por su continente que por su contenido, quizá por la extraña divergencia entre uno y otro. Es un momento ingrato y que lastima. Sucede cuando se descubre que los materiales que lo conforman están más dichos que escritos. El talante didáctico que guía a Vargas Llosa, y que proviene tanto de una tendencia suya de largo arraigo como del curso que dictó sobre Onetti en una universidad de Estados Unidos, sobrenada al conjunto y acaba por imponerse y por recortar sus ambiciones. Entonces es cuando verdaderamente se extraña –tratándose de quien se trata: uno de los hombres que más ha enriquecido a la literatura de la lengua– una tensión y una energía que, de haber sido empleadas a fondo, hubieran permitido el salto de lo suficiente a lo necesario. ~
(Rocha, Uruguay, 1947) es escritor y fue redactor de Plural. En 2007 publicó la antología Octavio Paz en España, 1937 (FCE).