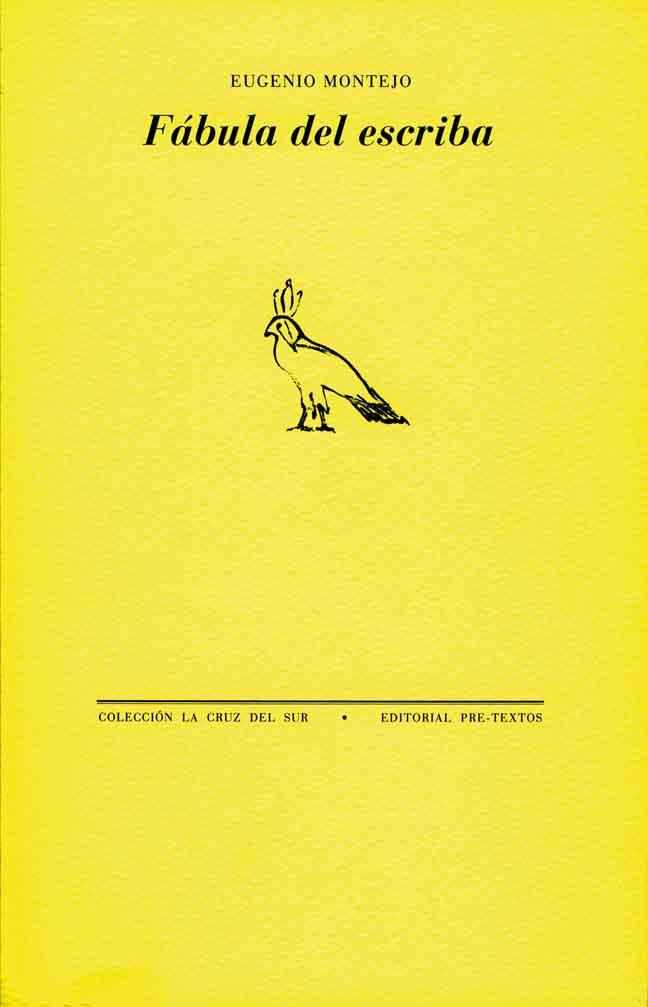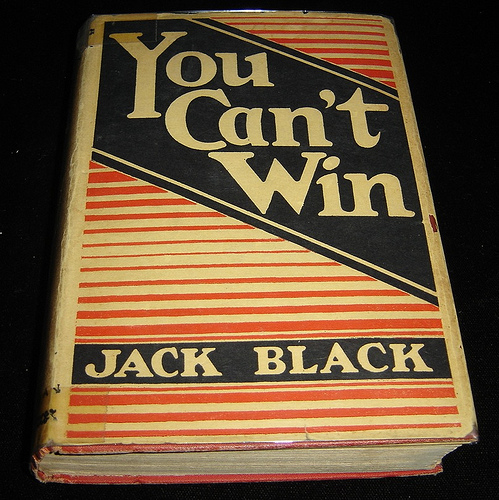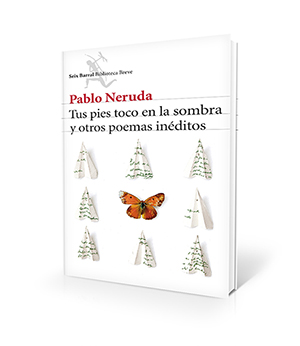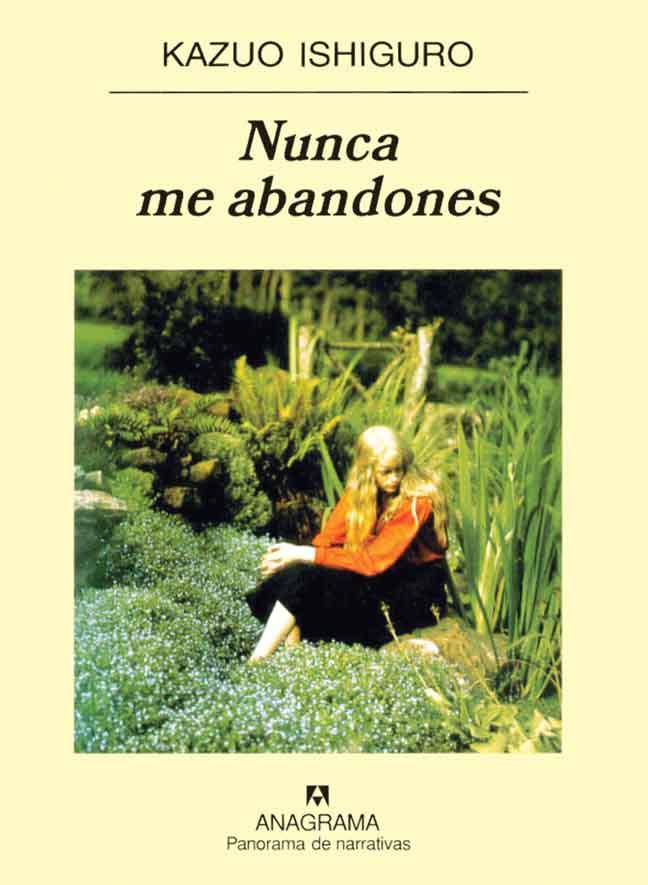Fábula del escriba, de Eugenio Montejo (Caracas, 1938), es un libro uno y vario. Las tres partes en que se divide albergan temas y técnicas diferentes, pero algunos procedimientos y obsesiones sobrevuelan todas sus páginas y lo unifican. La primera parte, cuyo título coincide con el del libro, constituye una reflexión metapoética: una interrogación sobre la magia verbal y el misterio de la escritura poética. Montejo propugna una poesía transitiva e inteligible. En el poema cuyo título coincide asimismo con el del libro leemos un enérgico apóstrofe a la araña de la mano para que “no escriba […] desde otro mundo / ni con mi insomnio hile la urdimbre de su cábala”, y para que no disponga las letras “con su astucia de geómetra / para cifrar sus jeroglíficos”. Se descalifican, pues, lo abstruso, lo irreal, lo incomprensible, aunque la práctica de Montejo desmienta, en parte, esta teoría. La poesía se identifica más bien con el polen o la lluvia –a los que en varias ocasiones adosa el calificativo de “alfabéticos”; es, pues, semilla, fecundación, multiplicidad germinante de signos. El autor de Muerte y memoria reivindica también la música. En un poema habla de esos “pájaros que sean tan sólo música / en el ascenso más alto de los aires”. Los pájaros son uno de los tópicos centrales del libro, metáfora bífida de la plenitud del poeta –de su elevación libérrima– y de su canto. En alguna ocasión, esas aves innominadas se identifican: el gallo es metáfora del amanecer y, en un sentido más amplio, de la infinita sucesión de los días, a cuyo examen se aplicará Montejo en la última sección del poemario. Porque la escritura del venezolano da cuenta del paso del tiempo. La poesía es la mejor constancia de que morimos, y la que más plausiblemente nos manumite de esa oscura servidumbre; revela nuestra imperdurabilidad, pero también nos redime de ella. Así se afirma en “El mirlo”: “El canto sigue intacto y más inmóvil / a través de los años y las horas. / De verdor en verdor, de un siglo a otro…” Orfeo, el que regresó del Hades, asoma en otro poema de esta primera sección como epítome del poder vivificador de la poesía, cuya música domestica el cosmos: “Quizá me vuelva Orfeo definitivo, / […] con cualquiera de mis máscaras: / de gallo, pájaro o cigarra…” –criaturas canoras que pautan el devenir de las horas. Montejo recurre a un vasto arsenal retórico para robustecer sus alegatos, lo que en sí mismo constituye otro argumento a favor del conocimiento de la tradición, y de los mecanismos rítmicos y expresivos decantados por ella. Sus imágenes, prietas y crujientes, suelen ser atinadas, aunque a veces incurran en alguna torpeza, como ese “sones de un rumoroso viento”, que suena a guardarropía, o ese “compás celestial de una cítara de plata”, que suena a guardarropía mitológica.
La segunda parte de Fábula del escriba, “Diez pavanas”, constituye un capítulo de transición, en la que se insiste en alguna de las reflexiones metaliterarias contenidas en la primera sección, pero se introducen ya elementos propios de la segunda. El hecho de que los poemas sean pavanas –danzas y poemas del S. XVI– es un nuevo elogio musical y una nueva reivindicación de la forma, aunque no se respete el metro dodecasilábico de la composición estrófica. Celebratorio y, a veces, conceptuoso, contiene algunas piezas de circunstancias: inspiradas por ciudades –Lisboa, Venecia– o elegías –quizá “Pavana del adiós a Juan” lo sea a Juan Sánchez Peláez, el excelente poeta venezolano fallecido en 2003. Pero sigue hablando de la poesía: del peso de la música, del enigma de los signos, de las sílabas del horizonte, de los tonemas y los tetrasílabos, del sólido silencio que envuelve –y al que aspira– el poema. El sapo, otra criatura habitual en las páginas de Montejo, es, aquí, “el mistagogo de las ciénagas” –luego será “el heresiarca del charco”–, cuyo croar se identifica con nuestro lenguaje, y acaso con nuestra música. Y este incesante flujo verbal se alía con el flujo de la sangre, esto es, con el ser del hombre, como dos humores que confluyeran en el tumultuoso delta del verso: “Y que a su paso vayan las imágenes / guardadas dentro de la sangre, / la verdad de la vida que vino hasta nosotros / y oyó por nuestra boca sus palabras”.
La tercera y última parte es “Tiempo y trastiempo”, y su dimensión existencial, desde su mismo título, resulta diáfana. Todo Fábula del escriba, pero sobre todo esta sección, aparece trufado de referencias al Sol y a la Tierra, y a su girar eterno. Los días y las noches, los meses, las estaciones, los planetas y las estrellas, la negra y deslumbrante ebullición sideral, imprimen su huella en las páginas del libro: en el brevísimo aliento humano. Frente a la deriva majestuosa e indeciblemente indiferente de la materia, el acto de vivir es un chispazo infinitesimal, al que sólo rescata el crujido melódico del verbo. “Allá, por fin, se ve la tierra, / allá a lo lejos, de vuelta en vuelta. / No sé por qué –después de tanto– sigue girando, / nadie lo sabe. / Allá, por fin, se ve, se escucha / en el vuelo sin sombra de sus pájaros. / Ese dolor acre, de hierbas en el viento, / de volantes y cósmicas materias, / sólo lo exhala su paisaje, / es parte de lo térreo y lo postérreo”. Ante lo inabarcable del tiempo, sólo el instante, el instante que une instantes lejanos, el instante eterno, nos reconcilia con el ser: “¿de dónde no cantas lo que sólo yo escucho / en éste que es también aquel instante?” En este tiempo disparado hacia la muerte, y que nos abraza como una hiriente nebulosa, habitan los fantasmas y las paradojas, que intentan anudar sus hilachas remotas. El poema “La casa y el tiempo” es una entera paradoja, en la que se afirma lo que de inmediato se niega, o viceversa. Sus versos, en los que pululan figuras espectrales, pero siempre táctiles, aromáticas, constituyen una filigrana unitiva, en la que el poeta pugna por refutar la realidad de las cosas con la realidad de las palabras: “El techo que cayó, nunca ha caído, / […] la reja que no se abre, es la que se abre; / donde no está su patio, está su patio…” A semejante atomización llega el yo: el ser se multiplica –se disgrega– en el tiempo. Y para reflejar esta fragmentación, causada y a la vez frenada por el torbellino del tiempo, el lenguaje de Montejo se torna más audaz: se retuerce, encinoso, como si quisiera corporeizar lo áspero de la lucha, el ímpetu por reunir los pedazos perdidos de los años, por recordar a los seres queridos, la desesperación –el fracaso– de existir: “espejo solitario / lleno de tantos ojos / que no caben en él los de otro nadie”. Y las paradojas prosiguen, para dejar constancia feroz de este desquiciamiento; sobre todo una, que constituye una verdadera seña de identidad de Montejo: la que sostiene la ausencia, en algo ya afirmado, de ese mismo algo: “pájaros sin pájaros”, “color sin color”, “sonando sin sonar”, “puerta sin puerta”, “vuelo sin vuelo”, “tiempo sin tiempo”, etc.
Cierran el libro dos extensos conjuntos de poemas: “Apuntes de Jorge Silvestre” y “Reverón y sus muñecas”. El primero, escrito con gran lujo verbal por uno de los heterónimos de Montejo, regresa a la alegoría metapoética, en la que el sapo, croante en el lodazal, es el poeta. El segundo constituye un homenaje al pintor venezolano Armando Reverón, cuyas grandes muñecas de trapo, confeccionadas por él, le servían de modelos para sus cuadros. ~
(Barcelona, 1962) es poeta, traductor y crítico literario. En 2011 publicó el libro de poemas El desierto verde (El Gato Gris).